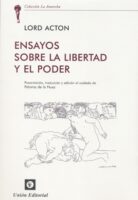Capítulo VLa revolución puritana
A la muerte de Isabel, Inglaterra se apartó políticamente del continente, emprendiendo a partir de entonces una dirección distinta. Mucho antes, algunos observadores políticos como Commynes y Fortescue habían subrayado los caracteres distintivos y la superioridad de las instituciones insulares; pero éstas no eran lo suficientemente fuertes como para resistir a los Tudor, por lo que la labor hubo de iniciarse de nuevo. Ésta se reinició, a la antigua usanza, apelando a la tradición y a los precedentes. Y cuando pareció que tales criterios no eran del todo convincentes, se afrontó la tarea por medio de principios nuevos, generales y revolucionarios. La combinación, o la alternancia, entre estos dos métodos de acción política es la nota característica de los tiempos anteriores al nuestro.
Cuando el rey Jacobo de Escocia se convirtió en rey de Inglaterra, el país pudo beneficiarse de su insularidad, protegida por el mar. No había ya vecinos hostiles y belicosos que hicieran necesaria aquella preparación militar y aquella concentración de poder que hizo absolutos a otros gobiernos extranjeros. Un oficial inglés se congratuló en una ocasión con Moltke por el magnífico ejército que éste había formado y mandado. El mariscal sacudió la cabeza y respondió que el ejército alemán era una pesada carga para el país, pero que la larga frontera con Rusia le hacía inevitable.
Jacobo, que en su patria nada había podido hacer contra los nobles y la Kirk, tenía una gran idea de la autoridad y unos elevados ideales en relación con lo que un monarca podía hacer legítimamente por el propio país, actuando según su propia razón, su voluntad y su conciencia, en lugar de dejarse zarandear por las olas cambiantes e inciertas de la opinión. Llegó a Inglaterra con la esperanza de que su riqueza, su civilización y su cultura intelectual, que entonces conocían su momento de mayor esplendor, habían de ofrecer un terreno más favorable al arraigo de avanzadas teorías sobre el Estado. Los Estuardo eran tributarios, en alguna medida, de las dos más influyentes y célebres corrientes de pensamiento político de su tiempo. De Maquiavelo habían tomado la idea del Estado como entidad que persigue sus propios fines sirviéndose para ello de expertos que no dependen ya de las fuerzas de la sociedad ni de la voluntad de hombres que desconocen los complejos problemas de la política internacional, de la administración militar, de la economía y el derecho. De Lutero, a su vez, adoptaron su nuevo y admirado dogma del derecho divino de los reyes. De manera coherente, rechazaban una teoría opuesta, que Jacobo conocía bien a través de su preceptor, derivada de Knox y sus maestros medievales, y erróneamente atribuida a Calvino: la teoría de la revolución. Tenían de su parte a los jueces, es decir a las leyes de Inglaterra. Contaban con el apoyo de la Iglesia oficial, guardiana de la conciencia e intérprete reconocida de la voluntad divina. Tenían el afortunado ejemplo de los Tudor, que demostraba que un gobierno puede ser al mismo tiempo absoluto y popular, y que la libertad no era en modo alguno la aspiración absoluta de los corazones ingleses. Y también estaba a su favor la concurrente tendencia de Europa, así como de los intelectuales del país, de Hooker, de Shakespeare, de Bacon. Los mayores filósofos, los teólogos más eruditos, incluso algunos entre los más expertos juristas del mundo apoyaban su causa. No tenían motivo para pensar que ociosos hacendados (squires) o provincianos intrigantes entendieran el interés nacional y la razón de Estado mejor que experimentados administradores, y creían poder gozar para el poder ejecutivo de la misma confianza de que gozaban para el judicial. Su fuerza residía en el clero, y el clero inglés profesaba la legitimidad y la ciega obediencia, en indignada oposición a los jesuitas y sus secuaces. El rey, claro está, no podía ser menos monárquico que la jerarquía eclesiástica; no podía renunciar a su apoyo, por lo que el vínculo que le unía a ella era muy fuerte. Partiendo del supuesto de que la voluntad soberana debe siempre dominar y no ser dominada, no había ninguna prueba cierta de que la oposición a la misma sería profunda, temible o sincera. El rápido aumento de la clase media, que era la cuna del sectarismo, no era fácilmente deducible de los ingresos fiscales. Los Estuardo podían convencerse fácilmente de que no sólo eran más sabios, sino también más liberales que sus opositores, ya que los puritanos no hacían más que reclamar que la herejía se castigara con la muerte. La diferente postura, en lo que respecta a liberalidad, del rey y del parlamento es evidente en el caso de la cuestión católica.
Jacobo I quería evitar las persecuciones. Mediante la discusión con dos hombres de gran cultura, Andrewes y Casaubon, elaboró ideas conciliadoras orientadas a una posible reunificación. Su madre había sido la campeona y mártir de la monarquía católica. Su mujer había sido convertida por los jesuitas. Consideraba defendibles las Penal Laws sólo como defensa frente a los peligros políticos, no en materia de religión; y, además, quería llegar a un acuerdo eficaz con Roma que le garantizara la lealtad de los católicos, a cambio del inestimable bien de la tolerancia. El papa Clemente VIII, Aldobrandini, no estaba satisfecho, y envió instrucciones de que Jacobo I no fuera reconocido a no ser que se aviniera a concesiones mucho más amplias. Temía, decía, llegar demasiado lejos a favor de un hereje. Sus cartas no se hicieron públicas, pero llegaron a conocimiento de Catesby, quien se alegró mucho de su contenido. Un rey que podía no ser reconocido era un rey que podía ser depuesto. Cuando sus propuestas fueron rechazadas, Jacobo dictó una proclama contra los clérigos que constituyó la provocación determinante de la conjura. La violencia con que Isabel había defendido su vida contra una multitud de conspiradores había sido juzgada con mucha comprensión. Pero sobre su sucesor no pendía ninguna sentencia de deposición, y la legitimidad de sus pretensiones al trono no era atacable por argumentos como los fraguados contra la hija de Ana Bolena. Los católicos tenían la razonable esperanza de que el tratamiento más favorable que habían recibido al comienzo del nuevo reinado y de la nueva dinastía había de continuar.
Bajo el impacto de la decepción, algunos se consideraron exonerados del juramento de fidelidad y en la necesidad de servirse de sus propios medios de autodefensa. Consideraban a Jacobo como su agresor. No sabemos hasta qué punto conocían la odiosa vulgaridad de su vida y de su conversación, que algunos embajadores extranjeros describían en términos tales que ninguno se atrevió a consignarlos por escrito. En todo grupo puede haber hombres desesperados y violentos capaces de idear crímenes que tratan de disimular bajo el disfraz de los más altos ideales. Podemos recordar ejemplos de tales personajes con ocasión del asesinato de Riccio o de la Defenestración de Praga. Pero aquí las aguas eran más profundas. Algunos de los conjurados, como Digby, eran hombres en otros aspectos de carácter intachable y honorable, a los que ciertamente no se les podía tachar de hipocresía. En la conjura también estaban implicados algunos jesuitas, quieres tan lejos estaban de alentar el proyecto, que recibieron de Roma una prohibición formal de realizar actos violentos. Pero no denunciaron el peligro, silencio que se justificó con el argumento de que, si bien el descubrimiento del complot habría podido salvar a un príncipe católico, el secreto de confesión era tan absoluto como respecto a un príncipe protestante.
Se impuso la convicción de que estas personas eran incorregibles. El precedente de 1572 [matanza de San Bartolomé] sancionaba el derecho al asesinato. Los doctrinarios de la Liga y sus contemporáneos añadieron a este derecho el derecho a la revolución, aplicando a los príncipes la norma seguida contra protestantes menos ilustres. Nadie sabía con exactitud en qué medida los teóricos estaban divididos sobre este punto y qué sutiles excepciones admitía la teoría. La generación que había conocido a Guy Fawkes permaneció implacable. No así el rey Jacobo. Éste decidió perpetuar una neta división entre los nobles de sangre y sus adversarios, instituyendo a partir de entonces el juramento de fidelidad, que por cierto no dio buenos resultados. Los Estuardo podían legítimamente pensar que los motivos de la persecución por parte de los parlamentarios no se basaban en un auténtico sentido de deber público, sino que lo que en realidad hacían era defender la causa sagrada contra opresores furibundos. Los temas de discusión no eran tan sencillos, ni la línea divisoria era tan neta como suponemos cuando consideramos el resultado que se produjo. La cuestión que había que decidir entre el rey y el parlamento no era la alternativa entre monarquía y república, democracia y aristocracia, la libertad y el monstruo proteiforme que se opone a ella o la traiciona. En muchos aspectos, la causa de los Estuardo se asemeja más bien a la causa de la monarquía constitucional en el continente, por ejemplo en la Francia de Luis XVIII o en la Prusia del emperador Guillermo. Si Bismarck hubiera vivido entonces, habría sido el más resuelto realista, y Cromwell se habría hallado en su salsa.
En casi todas las ocasiones, bajo Jacobo I, la oposición se dejó sentir, y en 1621 fue singularmente importante y anticipadora del futuro. Entonces los Comunes, bajo la dirección de Coke, el jurista inglés más famoso, obligaron a Bacon a dimitir, privando así a los Estuardo del más hábil consejero que jamás habían tenido. Permanecieron, en cambio, el impeachement y la responsabilidad de los ministros.
El reinado de Jacobo marca también el comienzo del imperio colonial. Virginia era una colonia aristocrática que se remontaba a la época de las exploraciones y de la búsqueda del oro; Nueva Inglaterra, en cambio, era un asentamiento plebeyo y sectario, fundado por hombres que huían de la opresión. No tenían ideas muy claras sobre los derechos humanos, pero éstas maduraron bajo su gobierno opresivo entre aquellos que eran por éste perseguidos. Había un autogobierno local y una federación en Connecticut, autogobierno espiritual y tolerancia en Rhode Island, y desde aquí ambas instituciones se transmitieron a los Estados Unidos, de modo que cuando llegó el momento, los aristócratas de Virginia, que habían sido expatriados bajo Jacobo I, sobrepasaron a los fugitivos del Mayflower: produjeron la Declaración de Independencia y dejaron en herencia a América la libertad religiosa y la función política de la Corte Suprema. De los cinco primeros presidentes, cuatro fueron virginianos. Y en nuestra propia historia, el más capaz de los hombres que se opusieron a Cromwell [Henry Vane] se había ejercitado en la política práctica en la Bahía de Massachusetts.
El tercer acontecimiento político por el que el reinado del primer Estuardo influyó profundamente sobre el mundo moderno fue la aparición de aquellos a quienes llamamos Congregacionalistas cuando se les considera como una iglesia e Independientes si nos referimos a ellos en su dimensión política. A ellos se debe el que este periodo pueda llamarse Reforma puritana con más propiedad que Revolución puritana. Efectivamente, fue gracias a las sectas, incluidos los Independientes, como los ingleses fueron más allá de las aportaciones de Lutero y Calvino y superaron las ideas del siglo XVI. El protestantismo continental reaccionó ante la postura anglicana, y los exiliados de las sectas inglesas, antes de atravesar el Atlántico, habían estado en contacto, en Holanda, con los más originales e inspirados veteranos de la Reforma alemana. Fue allí donde Robinson desarrolló la doctrina de Robert Browne, figura secundaria y poco atractiva de la cual leemos: «El viejo padre Browne, al ser reprendido por haber pegado a su mujer, aclaró que no la había pegado por ser su mujer, sino por ser una vieja gruñona.»
El poder de los Independientes no radicaba en la teología, sino en la organización eclesiástica. No admitían las fórmulas doctrinarias como algo definitivo, sino que esperaban el desarrollo de la verdad futura. Cada congregación se gobernaba de manera autónoma, y cada miembro de la iglesia participaba en su administración. Lo que les unía era la asociación, no la subordinación. La iglesia era gobernada no por el Estado, por los obispos o por los presbiterios, sino por la colectividad de fieles que la integraban. Era el ideal del autogobierno local y de la democracia. Algunas instituciones que habían sido fruto del proceso histórico fueron abolidas en pro del control popular: la iglesia oficial, la iglesia vinculada al Estado, era considerada como suprema abominación y calificada de Babilonia.
Las consecuencias políticas fueron profundas. Si la supremacía del pueblo era aceptada en el gobierno de la iglesia, no podía rechazarse en el del Estado. Existía un fuerte prejuicio a su favor. «Ninguno de nosotros es superior a los demás —decía Robinson—, sino que todos estamos en pie de igualdad.» Se aspiraba no sólo a la libertad, sino también a la igualdad, y se rechazaban la autoridad del pasado y el dominio de los vivos por parte de los muertos. La soberanía de los amarillentos pergaminos cedía a la luz de la razón. Al no haber una iglesia de Estado, tampoco había un derecho coactivo sobre las conciencias. Se juzgaba la persecución como un asesinato espiritual. La época de Lutero y de la Reforma se consideraba como un periodo de oscurantismo. Todas las sectas tenían que ser libres por igual, lo mismo los católicos y los judíos que los turcos. Los Independientes luchaban, según decían, no por su propia religión, sino por la libertad de conciencia en cuanto derecho natural del hombre. No había lugar en su credo para una prerrogativa especial a favor de los ingleses sobre las demás naciones, ni de los Independientes sobre las demás iglesias. Todo ello era coherente con la implacable lógica de su sistema, consecuencia directa de sus dogmas sobre la constitución de la iglesia, lo cual proporcionaba a su liberalismo el inestimable fundamento de la religión. No todos ellos tenían la misma visión ni aplicaron los principios con la misma valentía. En materia de tolerancia recibían el apoyo de los Baptistas y, tras la aparición de Penn, de los Cuáqueros, por más que su historiador lo deplore como algo inaudito. En 1641 había en Londres una sola congregación, integrada por sesenta o setenta miembros. Diez años antes, Lord Brooke había escrito que no había en toda inglaterra más de doscientos noconformistas. Es evidente que su rápido aumento numérico superó todos los cálculos. No fueron los Independientes los que hicieron estallar la Guerra Civil, pero eran lo suficientemente fuertes para orientarla hacia una conclusión, y si bien las consecuencias directas de su victoria acabaron disipándose, sus ideas perduraron.
Carlos, mejor hombre pero peor rey que su padre, no tenía la visión de éste. Cuando, tras la Petition of Right, gobernó sin parlamento, no es seguro que lo hiciera por ansias de poder o por motivos religiosos. Se trata de un problema semejante al de la Guerra Civil americana, es decir si los Confederados luchaban por los derechos de los Estados o por la esclavitud. Pensamos que Carlos fue un mártir del anglicanismo. Pero hay un momento en su carrera en que, al precio de una monarquía sin parlamento, habría podido salvar la Iglesia episcopaliana. Estaba en manos de Strafford y Laud, que eran hombres fuertes. Cuando Carlos tenía que pensar y actuar por sí mismo, tal vez sus ideas no siempre eran claras. Estaba ligado a la Iglesia de Inglaterra, pero se despreocupaba de la controversia religiosa. Entre los capellanes de la reina había un tipo muy hábil que aseguraba que los treinta y nueve artículos podían interpretarse en sentido favorable a Roma. «La religión de Roma y la nuestra son una misma cosa», decía Laud. No es extraño que se hiciera sospechoso cuando tantos ministros del rey —Windebanke, Cottington, Weston— se habían convertido al catolicismo, y lo mismo se rumoreaba de otros. Después de Woscester, cuando el conde de Derby era trasladado a Newark para ser ejecutado, un extraño caballero se unió a la comitiva y galopó durante algún tiempo al lado del prisionero. Se dijo que era un sacerdote que le oyó en confesión y le absolvió en la hora de su muerte. Aunque los emisarios de Roma que negociaron con el arzobispo, ofreciéndole el capelo cardenalicio, jamás lograron comprenderle del todo, y no podían explicarse cómo él, que era tan próximo, estuviera sin embargo tan lejos, no tenían ninguna esperanza de convertirlo a su causa. Hubo incluso un momento en que refirieron noticias más prometedoras de Ussher [prelado de la Iglesia nacional irlandesa].
Pero en lo referente a la cuestión religiosa, la oposición política jamás conseguiría arrastrar al país tras ella. Los agentes y mensajeros romanos eran parte de la cuestión religiosa, y no era sólo la jerarquía eclesiástica la que estaba en juego. Considerando la vieja acusación de que existía un proyecto para que Inglaterra se pasara a Roma, debemos recordar que el arte de comprender a los adversarios es una innovación de nuestro siglo, característica de esta época histórica. Antes, los hombres agotaban sus energías en el esfuerzo de elaborar sus propios pensamientos, ayudados por sus amigos. La definición y comparación de las doctrinas, que tanto espacio ocupan en los escritos actuales, eran antes algo desconocido, y se suponía que quienes se equivocaban lo hacían a fondo.
No podemos menos de plantearnos la cuestión de si las tres grandes víctimas —Strafford, Laud y Carlos— merecían o no su destino. Es cierto que fueron condenados a muerte de manera ilegal y por lo tanto injusta. Por lo demás, no siempre la mayor apertura mental y sabiduría estuvieron del lado del parlamento. Pero nosotros carecemos de un hilo conductor que nos permita orientarnos por el enorme embrollo y complejidad de la política moderna, a no ser la idea de progreso hacia una libertad más perfecta y segura, y el derecho divino de los hombres libres. Juzgados con estos criterios, los tres imputados tenían que ser condenados. Se trata de un principio que va muy al fondo de las cosas y que tiene muy amplias repercusiones, y debemos estar dispuestos a ver cómo se aplica a otros muchísimos casos, en otros países y en otras épocas, especialmente en la que vivimos.
Cuando estalló la guerra, el país estaba dividido de manera bastante equilibrada. El norte y el este eran favorables al rey; pero norte y este eran zonas subdesarrolladas en comparación con el sur-este, que contaba con Londres y los principales centros económicos. La convencional línea que va de South Devon al Humber es demasiado simplista. En efecto, Carlos poseía Oxford y Nottingham, mientras que el parlamento poseía los puertos marítimos, aunque no todos en las zonas de combate, desde Plymouth a Hull, y su influencia llegaba hasta el Severn en Gloucester, y al mar de Irlanda a través del Mersey. Ni por una ni por otra parte, las formaciones se emplearon a fondo, como suelen emplearse los hombres cuando se trata de cuestiones de vida o muerte, y además los ejércitos contendientes solían ser de modestas dimensiones. De ahí que el conflicto fuera desganado y lento, un conflicto en el que las sectas prebiterianas acabaron haciéndose dueñas de la situación, decantándose por el parlamento. Al principio, por falta de energía, se desaprovecharon grandes oportunidades. El escocés Montrose era un soldado genial, pero en Inglaterra dominaban los Ironsides gracias a su organización y disciplina. Los autores alemanes de historia militar sostienen que Cromwell fue el mejor comandante de caballería de la guerra moderna, maestro de Federico el Grande y superior a él, y cuya fama se debe sobre todo a su pericia en el arma de caballería. El resultado fue, respectivamente, una victoria aplastante y una desastrosa derrota. Pero como la causa principal de ambas cosas fue el genio de un hombre extraordinario, y el rápido crecimiento y expansión del partido religioso al que pertenecía, los efectos no duraron más allá de su vida. El edificio que había construido fue demolido sin especial esfuerzo, y sin que opusiera resistencia a sus demoledores. Así, pues, el soldado fue superior al hombre de estado. En los últimos años, la opinión se ha vuelto muy favorable a Cromwell, principalmente gracias a Gardiner. Pero mientras Firth y Morley no ultimen sus trabajos biográficos, no se habrá dicho la última palabra, al menos para nuestra época.
Quienes tanto admiraron al gran Noconformista no deberían dejar de considerar también algunos de sus notables defectos. Al aprobar la Purga de Pride, Cromwell se hizo cómplice del hecho consumado. El coronel Pride expulsó del parlamento a la mayoría con el fin de que la minoría pudiera votar la condena a muerte del rey. Fue un acto ilegal y violento, una flagrante violación de la ley, cometida con fines homicidas. En circunstancias normales, un hecho semejante se habría calificado en términos muy duros. No fue un acto de política clarividente, pues los presbiterianos ultrajados restaurarían a Carlos II sin necesidad de negociación alguna. Por lo demás, cuando el Protector triunfaba y todo le iba viento en popa, lo atribuía a una especial intervención de la mano de Dios. No había sido una mano terrena la que había consumado estos actos, sino que habían sido manifiestamente queridos por la Providencia, y cosas por el estilo. No hay nada más peligroso e inmoral que el hábito mental de santificar el éxito. En tercer lugar, Cromwell fue siempre enemigo de las instituciones libres. Casi ningún inglés en la historia moderna tiene al respecto tan mala fama. A pesar de todo esto, resulta difícil sobrevalorar su habilidad en lo referente al éxito práctico, a la previsión y a las instituciones. Desde este punto de vista, y dentro de estos límites, jamás fue superado por ningún hombre de nuestra raza, aquí o en América.
Como pensadores políticos, tanto Vane como Harrington eran mucho más profundos. Harrington es el autor de lo que los americanos han llamado el mayor descubrimiento después de la imprenta. En efecto, él descubrió por qué fracasó la Gran Rebelión, a la que siguió la reacción bajo Carlos II. Según él, había fracasado porque había omitido la redistribución de la propiedad en el reino. Las grandes propiedades territoriales constituían una sociedad aristocrática sobre la que era imposible construir un estado democrático. Si esas grandes propiedades se hubieran fragmentado en otras más pequeñas, según un plan preciso, la nación se habría encaminado hacia el nuevo orden, y habría aceptado la ley de la igualdad. Por un lado, habría disminuido la pobreza, y por otro habría sido abolida la nobleza. Un temeroso conservadurismo y escrúpulos legales lo hicieron imposible, de modo que el gobierno, por una ley de la naturaleza, se configuró según las formas y fuerzas de la sociedad. No es preciso profundizar tanto para ver que el sistema cromwelliano, obra de una minoría capitaneada por un hombre de eminentes recursos y talentos, se desmoronó cuando el imprescindible líder desapareció.
La República representó el segundo estadio en la vía de la revolución, que se inició en Holanda, llegó a América y a Francia, y constituye el centro de la historia del mundo moderno. En la perspectiva del tiempo, el valor de aquella época no reside en lo que creó, pues no dejó creaciones sino ruinas; reside en la prodigiosa herencia de ideas que vertió sobre el mundo. Suministró su material a la Revolución inglesa, a la americana (la única que triunfó), a la francesa. Y sus ideas se hicieron eficaces y dominantes mediante la negación de sus orígenes. En efecto, al principio eran teorías religiosas, no políticas. Cuando renunciaron a su paternidad teológica y se tradujeron a los términos científicos de la política, conquistaron las naciones mediante una amplia difusión, como verdades generales, no como productos de exportación británica. Durante mucho tiempo a partir de entonces nos encontramos con muy pocas cosas que superen el conservadurismo de Hobbes o el liberalismo de Vane, de Harrington, de Milton, o de Lilburne en sus momentos más lúcidos. Tal es la herencia legada por el Parlamento Largo, la Guerra Civil y la República.
Se trata de acontecimientos que pertenecen esencialmente a la historia constitucional, y debemos tratarlos con cuidado para no infiltrarnos en territorio ajeno. El tema de fondo es cómo la monarquía absoluta, que precisamente por entonces estaba consiguiendo éxitos tan brillantes al otro lado del Canal, intentó afirmarse en Inglaterra en condiciones aparentemente exentas de peligro, pero fracasó, y con un coste muy alto; y cómo a lo largo de la contienda se desarrollaron unas ideas que acabaron demostrando ser bastante fuertes y suficientemente duraderas para producir una estructura de gobierno constitucional enteramente nueva. Este es el punto en que la historia de las naciones confluyó en su cauce moderno. Es también el punto en que los ingleses se convirtieron en guía del mundo.