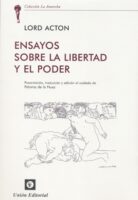Capítulo I:
El estudio de la historia
Recuerdo que, siendo estudiante en Edimburgo, antes de mediados de siglo, deseaba ardientemente poder ingresar en esta Universidad de Cambridge. Recurrí a tres colegas para que apoyaran mi admisión, pero, tal como estaban entonces las cosas, fui rechazado por todos. Desde el principio fijé aquí mis vanas esperanzas, y aquí, en tiempos más felices, después de cincuenta y cuatro años, esas esperanzas se han visto finalmente cumplidas.
Desearía hablaros en primer lugar de lo que bien podríamos llamar la unidad de la historia moderna, como un fácil enfoque de las cuestiones que necesariamente debe afrontar de modo preliminar todo aquel que ocupe esta tribuna, tarea que mi predecesor ha hecho tan difícil dado el extraordinario lustre de su nombre.
Con frecuencia habéis oído decir que a la historia moderna no se le puede fijar ni un comienzo ni un final precisos. No un comienzo, porque la tupida tela de las vicisitudes humanas está tejida sin huecos, y porque la estructura de la sociedad, como la de la naturaleza, es continua, por lo que podemos seguir el rastro de las cosas de forma ininterrumpida hasta divisar confusamente el origen de la Declaración de Independencia en los bosques de Germania. Y tampoco un final, porque, por el mismo principio, la historia ya hecha y la historia que se está haciendo son lógicamente inseparables, por lo que, si se pretendiera separarlas, resultarían incomprensibles.
«La política —ha dicho Sir John Seeley— es algo vulgar si no está iluminada por la historia, y la historia degenera en mera literatura cuando descuida su relación con la praxis política.» Es fácil comprender en qué sentido esto es verdad, porque la ciencia política es la única ciencia que el curso de la historia va sedimentando como pepitas de oro en las arenas de un río; y conocer el pasado, registrar aquellos hechos cuya verdad nos va constantemente revelando la experiencia, es una labor eminentemente práctica, instrumento de acción y de poder que va configurando el futuro. En Francia, es tal la importancia que se atribuye al estudio de nuestro tiempo, que existe toda una asignatura de historia contemporánea, con sus correspondientes libros de texto. Se trata de una cátedra que, teniendo en cuenta la progresiva división del trabajo de la que se benefician tanto la vida científica como la política, puede que también se cree algún día en nuestro país.
Mientras tanto, será oportuno precisar en qué se distinguen ambas épocas. La época contemporánea se diferencia de la moderna en que no podemos considerar muchos de sus acontecimientos como definitivamente comprobados. Los vivos no revelan sus secretos con el mismo candor que los muertos; siempre se nos escapará alguna clave, y tendrá que pasar toda una generación antes de que podamos interpretarlos con precisión. Como bien saben los entendidos, las narraciones generales y las apariencias externas son copias imperfectas de la realidad. Incluso de un hecho tan memorable como la guerra de 1870 siguen aún sin aclararse plenamente las verdaderas causas; en los últimos seis meses mucho de lo que considerábamos seguro se lo ha llevado el viento, y no hay duda de que el futuro nos proporcionará nuevas revelaciones de importantes testigos. El uso de la historia se inclima más hacia la certeza que hacia la abundancia de información.
Además del problema de la certeza está el del distanciamiento. El proceso por el que se descubren y asimilan los principios es muy distinto de aquel por el que esos principios se aplican; y nuestras convicciones más sagradas y desinteresadas deberían configurarse en las tranquilas regiones aéreas, por encima del tumulto y las tempestades de la vida activa. Porque es justo despreciar a quien tiene una opinión en historia y otra en política; una opinión en el exterior y otra en casa; una en la oposición y otra en el gobierno. La historia nos impele a fijarnos en resultados permanentes, y nos libera de todo lo que es temporal y pasajero. La política y la historia están entrelaza das, pero no se las puede identificar. Nuestro territorio desborda los asuntos de Estado y se sustrae a la jurisdicción de los gobiernos. La función del historiador consiste en tener presente y dominar el movimiento de las ideas, que no son el efecto sino la causa de los acontecimientos públicos; e incluso en conceder cierta prioridad a la historia eclesiástica sobre la civil, ya que la primera, por la mayor importancia de los asuntos de que se ocupa y por las graves consecuencias que se derivan de sus errores, ha abierto el camino a la investigación y ha sido la primera de la que se han ocupado concienzudos investigadores y estudiosos de la más alta valía científica.
De la misma manera, aunque conviene apreciar la sabiduría y profundidad de la filosofía, que considera siempre el origen y el germen, y las glorias de la historia como una epopeya consecuente, sin embargo, todo estudioso debería saber que la verdadera maestría sólo se alcanza cuando se decide delimitar el propio ámbito de estudio. Pero la confusión nace de la teoría de Montesquieu y de su escuela que, aplicando los mismos términos a cosas diferentes, insisten en que la libertad es la condición originaria de aquella raza de la que procedemos. Si tomamos en consideración el espíritu y no la materia, las ideas y no la fuerza, las cualidades espirituales que confieren dignidad, gloria y valor intelectual a la historia, y su influencia en la la vida de los hombres, entonces no nos sentiremos inclinados a explicar lo universal por lo nacional, ni la civilización por la costumbre. Un discurso de Antígona, una sola frase de Sócrates, unas pocas líneas esculpidas en una roca india antes de la Segunda Guerra Púnica, las huellas de aquel silencioso pero profético pueblo que vivió junto al Mar Muerto y pereció con la caída de Jerusalén, están más cerca de nuestra vida que la sabiduría ancestral de los bárbaros que alimentaban sus puercos con las bellotas de Hercynia.
Así, pues, para nuestro propósito actual, entiendo por historia moderna la que, mostrando en su transcurso caracteres propios y específicos, se inició hace cuatrocientos años, y que una línea palmaria e inteligible separa nítidamente de la época precedente. La Edad Moderna no procede de la Edad Media por derivación natural mostrando los rasgos externos de una descendencia legítima. Sin previo aviso fundó un nuevo orden de cosas, bajo una ley innovadora, socavan do el antiguo imperio de la continuidad. Por aquel tiempo Colón revolucionaba la imagen del mundo, modificando profundamente las condiciones de la producción, de la riqueza y del poder; Maquiavelo liberaba al gobierno del vínculo de la ley; Erasmo orientaba por vías cristianas el curso de la cultura profana clásica; Lutero rompía por el eslabón más fuerte la cadena de la autoridad y de la tradición; y Copérnico erigía una potencia invencible que fijó para siempre el signo del progreso en el futuro. Existe la misma originalidad sin trabas y la misma indiferencia hacia las posiciones tradicionales en estos escasos filósofos que en el descubrimiento del derecho divino de los reyes y en la restaurada idea del imperialismo romano. Efectos análogos encontramos en todos los campos, y todos ellos son percibidos en el espacio de una sola generación. Era el despertar de una vida nueva; el mundo giraba en una nueva órbita, determinada por influencias hasta entonces desconocidas. Después de tantas épocas convencidas del precipitado declinar y de la inminente disolución de la sociedad, épocas gobernadas por la costumbre y por la voluntad de los muertos, el siglo XVI se preparó animoso para lanzarse a experiencias totalmente inéditas, dispuesto a mirar lleno de esperanza el panorama de un cambio de consecuencias incalculables.
Es este movimiento hacia adelante el que marca una neta diferencia entre el viejo y el nuevo mundo, cuya unidad se patentiza en el espíritu universal de búsqueda y descubrimiento que no ha dejado de operar y ha resistido a los recurrentes embates de la reacción, hasta que acabaron imponiéndose aquellas ideas generales que proclamó la Revolución. Esta sucesiva liberación y este paso gradual, para bien y para mal, de la subordinación a la independencia, es para nosotros un fenómeno de capital importancia, ya que uno de sus instrumentos fue precisamente la ciencia histórica. Si el pasado constituía un obstáculo y una rémora, el conocimiento del pasado era su más segura emancipación; y una de las características que han marcado a los cuatro siglos a que me estoy refiriendo frente a los anteriores ha sido la mayor seriedad y profundidad que en aquéllos ha demostrado la actividad historiográfica. La Edad Media, que tuvo sus buenos narradores de los hechos contemporáneos, descuidó la his toria de los acontecimientos más antiguos: se contentaban con permanecer en el engaño, con vivir en un crepúsculo de ficción, en la niebla de un falso saber, inventando de acuerdo con las conveniencias, y acogiendo con benevolencia al falsificador y al tramposo. Con el tiempo, se fue adensando la atmósfera viciada de la mentira, hasta que, en el Renacimiento, en las perspicaces mentes italianas, nació el arte del desenmascaramiento. Fue entonces cuando se empezó a entender la historia como la entendemos nosotros, y surgió una ilustre progenie de estudiosos, a los que todavía hoy seguimos prestando nuestra atención por el método que siguieron y el material que acumularon. Al contrario del fantasioso mundo precedente, el nuestro siente la necesidad y el deber de adueñarse de los tiempos más antiguos y de no perderse ninguna de sus enseñanzas, y dedica sus mejores fuerzas al supremo objetivo de desenmascarar el error y reivindicar la verdad secuestrada.
En esta época de madurez histórica los hombres no se conforman con las condiciones de vida establecidas. Dando por sentadas muy pocas cosas, tratan de conocer el suelo que pisan, el camino que recorren y por qué lo hacen. Sobre ellos, pues, el historiador ha ido adquiriendo poco a poco una influencia cada vez mayor. La ley de la estabilidad ha sido barrida por el poder de las ideas, en permanente cambio y proceso de renovación, que imprimen vida y movimiento y se lanzan a través de mares y fronteras, de tal modo que resulta imposible el estudio del curso de los acontecimientos desde el punto de vista estrictamente nacionalista. Estas ideas nos impelen a revivir la existencia de mundos sociales mucho más dilatados que el nuestro, a familiarizarnos con tipos distantes y exóticos, a escalar las cimas más altas y abruptas, acometiéndolas directamente, y a vivir en compañía de héroes, de santos y de genios que no pueden quedar reducidos a ser patrimonio de un solo país. Nuestra ligereza no debe inducirnos a perder de vista los grandes hombres y sus excelsas biografías, y debemos buscar cada vez más lejos los objetos de nuestra admiración, ya que el objeto de una investigación rigurosa es siempre el de reducir su número. ¿Qué ejercicio intelectual, por ejemplo, puede ser más útil que el de observar el esfuerzo mental de Napoleón, la personalidad histórica que mejor conocemos y que más destaca por su inteligencia? En otro campo, es la visión de un mundo superior lo que caracteriza la personalidad de Fénelon, el modelo que más aprecian los políticos, los hombres de letras y los eclesiásticos, el hombre que se atreve a denunciar a todo un siglo y es capaz de anunciar otro nuevo, el defensor del pobre contra el opresor, adalid de la libertad en una época de poder arbitrario, de la tolerancia en tiempos de persecución, de las virtudes más humanas entre hombres habituados a sacrificarlas todas en aras de la autoridad establecida; el hombre del que un adversario decía que su inteligencia infundía temor, y otro que de sus ojos fluía el genio a raudales. Sólo los espíritus mejores y más grandes ofrecen ejemplos dignos de reflexión; un hombre de proporciones ordinarias y de inferior condición no sabe cómo pensar fuera del restringido círculo de sus ideas, no sabe cómo liberar su voluntad de los frenos que la condicionan, cómo elevarse por encima de la tiránica influencia del tiempo, de la raza, de las circunstancias, cómo elegir la estrella que ilumine su camino, cómo corregir y probar sus convicciones bajo el resplandor de una luz interior, y, con decidida conciencia y valeroso coraje, cómo remodelar su propio carácter, plasmado previamente por el nacimiento y la educación.
Por lo que a nosotros respecta, la historia internacional —al margen de su nivel más elevado y su horizonte más amplio— debería imponerse por la exclusiva y sencilla razón de que la información parlamentaria es más reciente que los propios parlamentos. Otros países no tienen en su gobierno unos mecanismos misteriosos, un arcanum imperii. Sus fundamentos se muestran a la luz del sol; sus motivos y funciones se exponen con toda claridad, como el mecanismo de un reloj. Nosotros, en cambio, con nuestra constitución no construida expresamente ni escrita sobre papel, sino fruto supuestamente de una evolución orgánica; con nuestra desconfianza ante el valor de las definiciones y de los principios generales y nuestro apego a las verdades relativas, no tenemos nada parecido a los animados y prolongados debates en que otras comunidades despliegan los más íntimos secretos de la ciencia política a todo el que quiera enterarse. Las discusiones sobre casi todo en las asambleas constituyentes de Filadelfia, Versalles y París, de Cádiz y Bruselas, de Ginebra, Frankfurt y Berlín; las de los más ilustrados estados de la Unión Americana para reformar sus instituciones, constituyen todo un hito en la literatura política y brindan unos tesoros de los que nosotros nunca hemos podido disfrutar.
Para los historiadores, la parte más reciente de este enorme patrimonio es realmente inestimable por su inagotable riqueza, lo más digno de conocerse porque es lo mejor conocido y lo más explícito. Las situaciones anteriores se difuminan en un oscuro transfondo, y no tardamos en perdernos en una ignorancia sin esperanza y en una duda estéril. En cambio, entre los modernos, son cientos y hasta miles los que dan testimonio incluso contra sí mismos, abren de par en par los secretos de su correspondencia privada, y de este modo hacen posible que se les juzgue sobre la base de su propia confesión. Sus obras se ofrecen a la luz del día. Los distintos países abren sus archivos y nos invitan a penetrar en los secretos de Estado. Cuando Hallam escribió su estudio sobre Jacobo II, Francia era la única potencia cuyos documentos eran accesibles. Siguieron Roma y La Haya; luego aparecieron los tesoros de los Estados italianos, y finalmente los legajos prusianos y austriacos, y en parte los de España. Mientras que Hallam y Lingard dependían de Barillon, sus sucesores pudieron consultar los documentos diplomáticos de diez gobiernos. Realmente son pocos los temas sobre los que las fuentes hayan sido tan explotadas que podamos estar satisfechos del trabajo ya realizado y no deseemos reanudarlo y someterlo a un análisis más profundo. Parte de la vida de Lutero y de Federico el Grande, aspectos de la Guerra de los Treinta Años, una parte importante de la Revolución americana y de la Revolución francesa, los primeros años de Richelieu y Mazarino, así como unos pocos volúmenes de Gardiner, aparecen aquí y allá como islas en el Océano Pacífico. No es preciso referirse a Ranke, verdadero iniciador del heroico estudio de los documentos, y el más dispuesto y afortunado de los exploradores europeos, para reconocer que ni uno solo de sus setenta volúmenes ha dejado de ser igualado e incluso en parte superado. A su gran influencia se debe sobre todo que nuestra rama de estudio haya experimentado un impulso creciente, de tal suerte que el mejor de los maestros haya quedado superado por el mejor de los discípulos. Sólo los archivos del Vaticano, abiertos al público recientemente, contenían 3.239 cajas cuando fueron enviados a Francia; y no son los más ricos. Nos encontramos aún en los comienzos de la era de los documentos, que tenderá a hacer que la historia sea independiente de los historiadores, a divulgar el saber a costa del estilo, y a producir una revolución también en otras ciencias.
Para el público en general justificaré la insistencia con que me detengo sobre la historia moderna, no destacando su rica variedad ni la ruptura que significa respecto a la época anterior, así como tampoco su continua evolución, su paso acelerado o el creciente progreso de la opinión sobre la fe y del conocimiento sobre la opinión. Me limitaré a mostrar que constituye la narración y la expresión de nosotros mismos, la conciencia de una vida que es nuestra vida, de esfuerzos que se están realizando ante nuestros propios ojos, de problemas que aún se interponen en nuestro camino e inquietan el corazón de los hombres. Cada una de sus partes abunda en inestimables enseñanzas que debemos aprender por experiencia, y peor para nosotros si no sabemos beneficiarnos del ejemplo y de la enseñanza de quienes nos han precedido, en una sociedad muy parecida a la sociedad en que nosotros vivimos. El estudio de la historia alcanza su objetivo también si, aun al margen de la producción de libros, sirve para hacernos más sabios infundiendo en nosotros el don del pensamiento y del sentido histórico, que vale mucho más que la mera erudición, porque es un elemento capital en la formación del carácter y en la educación intelectual, y nuestros juicios históricos están tan ligados a nuestra vida moral como lo está la conducta privada o pública. Las convicciones forjadas en el estudio de la historia moderna son considerablemente más sólidas y tenaces que aquellas ideas que cualquier hecho nuevo hace tambalearse, y que con frecuencia son poco más que meras ilusiones o prejuicios aceptados sin discernimiento.
La religión es la primera de las preocupaciones humanas, y es también el aspecto más sobresaliente de los tiempos modernos, en los cuales los principios protestantes han tenido su más amplio desarrollo. Partiendo de un tiempo de acusada indiferencia, de ignorancia y decadencia, la edad moderna tuvo que afrontar un conflicto que haría estragos durante tanto tiempo y cuyas infinitas con secuencias es imposible imaginar. La convicción dogmática —pues me niego a reconocer una auténtica fe en muchos de los tipos de aquel tiempo— se constituyó en centro de interés universal, y hasta la época de Cromwell continuó siendo el motivo político más importante y de mayor influencia. Luego se mitigó algo la furia de un conflicto tan prolongado e incluso la intensidad de las confesiones opuestas, y el espíritu científico empezó a ocupar el lugar del espíritu de la polémica. Y puesto que se calmó la tempestad y se fue imponiendo el acuerdo, gran parte de la controversia se abandonó a la capacidad pacificadora del historiador, en cuanto investido de la prerrogativa de redimir la causa religiosa de muchos reproches injustos y del peso más grave de muchas acusaciones justas. Ranke solía decir que los intereses de la Iglesia prevalecieron hasta la Guerra de los Siete Años, caracterizando así una fase histórica que concluyó con la batalla de Leuthen, en la que las tropas de Brandenburgo combatían cantando sus himnos luteranos. Afirmación ciertamente discutible, incluso aplicada a nuestra época. Cuando Sir Robert Peel disolvió su partido, los líderes que le siguieron declararon que ningún tipo de papismo podía constituir la única base sobre la que pudiera reconstruirse. Por otro lado, puede alegarse que, en julio de 1870, al estallar la guerra franco-alemana, el único gobierno que insistió en la abolición del poder temporal fue Austria, y posteriormente hemos presenciado la caída de Castelar por su intento de reconciliar a España con Roma.
Poco después de 1850, muchos de los hombres más inteligentes de Francia, impresionados por el estancamiento de su propia población y por las estadística que indicaban un crecimiento de la población británica, anunciaron la inminente preponderancia de la raza inglesa. No sospecharon, y ciertamente nadie podía preverlo, un crecimiento aún mayor de Prusia, o que los tres países más importantes del globo serían, a finales de siglo, aquellos en que principalmente había triunfado la Reforma. Así que en religión, como en tantas otras cosas, el devenir de los últimos siglos ha favorecido a los elementos nuevos, y el centro de gravedad, al desplazarse de las naciones mediterráneas a las atlánticas, del mundo latino al teutón, ha pasado de lo católico a lo protestante.
Pero tanto la ciencia política como la ciencia histórica procedieron al margen de estas controversias. En la fase puritana, antes de la restauración de los Estuardo, la teología, mezclándose con la política, experimentó un cambio fundamental y profundo. La reforma inglesa del siglo XVII fue más una lucha entre sectas que entre iglesias, a menudo complicada más bien por cuestiones disciplinarias y jerárquicas que por problemas teológicos. Las sectas no alimentaban sueños de supremacía sobre las naciones; se ocupaban más de individuos que de fieles, más de conventículos que de Iglesias de Estado. Su campo de interés era limitado, pero su mirada era penetrante. Comprendían que instituciones y gobiernos, siendo como son realidades terrenas, son fatalmente caducos, mientras que el espíritu es inmortal; que entre libertad y poder no hay otra relación que la que existe entre eternidad y tiempo; que, por lo tanto, la esfera sometida a la acción coactiva de la autoridad debería quedar restringida dentro de límites bien definidos, y que lo que en el pasado se había conseguido con la autoridad, con la disciplina externa, con la violencia organizada, debería conseguirse a partir de entonces con la división de poderes, y confiarlo al intelecto y a la conciencia del hombre libre. De este modo el dominio de la razón sobre la razón vendría a ocupar el lugar del dominio de la voluntad por la voluntad. Los verdaderos apóstoles de la tolerancia no son los que buscan protección para su fe, o los que no tienen fe alguna que proteger, sino los hombres para los que, sin tener en cuenta su propia causa, una cuestión de conciencia, en la que se hallan comprometidas tanto la religión como la política, se convierte en dogma político, moral y teológico. Tal fue el caso de Socino; y hubo otros pertenecientes a sectas menores, como el independiente que fundó la colonia de Rhode Island y el patriarca cuáquero de Pensilvania. Gran parte del celo y de la energía que se había desplegado en la defensa de una doctrina se puso entonces al servicio de la libertad de pensamiento. Había un ambiente de entusiasmo por la nueva proclama, pero la causa era siempre la misma. Se dijo entonces con orgullo que la religión es madre de libertad, y que tal es el fruto natural de la religión. Y este cambio, esta revolución en las formas tradicionales de los sistemas políticos a través del desarrollo del pensamiento religioso, nos conduce al meollo de nuestro tema, al carácter esencial y más significativo del periodo histórico que estamos considerando. Partiendo del más fuerte movimiento religioso y del más refinado despotismo jamás conocido, se ha llegado a una situación en que la política domina sobre la religión en la vida de las naciones, y lo único que el individuo pide a sus semejantes es que le dejen libre en el cumplimiento de sus deberes para con Dios: una doctrina cargada de dinamita que constituye la íntima esencia de los Derechos del Hombre y el alma indestructible de la Revolución.
Si consideramos lo que eran las fuerzas adversas, su inquebrantable resistencia, su infatigable restablecimiento, los momentos críticos en que la lucha parecía definitivamente desesperada, en 1685, en 1772, en 1808, no es exagerado decir que sólo la fuerza demostrada por los motivos religiosos en el siglo XVII habría podido frenar el progreso del mundo hacia el autogobierno. Este constante progreso hacia una libertad organizada y garantizada es el hecho característico de la historia moderna, y su tributo a la teoría de la Providencia. Tengo la convicción de que son muchos los que piensan que ésta es una vieja historia, un banal lugar común, que en el mundo no existe otro progreso que el intelectual, que la libertad no progresa, y que aun en el caso de que lo hiciera, se preguntan si ese aumento de libertad constituye realmente una ventaja. Es éste un punto de vista que Ranke, que fue mi maestro, no aceptaba. Comte, maestro de hombres mucho mejores que yo, pensaba que arrastramos una cadena que se agrava bajo el peso del pasado; y muchos de nuestros clásicos más recientes —Carlyle, Newman, Froude— estaban convencidos de que no hay progreso que demuestre los caminos del Señor, y que la mera consolidación de la libertad es como el movimiento de quien, en lugar de avanzar, va hacia atrás. Consideran que las precauciones inspiradas en la desconfianza frente al malgobierno ponen obstáculos a la acción de los mejores gobiernos y degradan la moralidad y el espíritu poniendo al capaz a merced del incapaz, destronando la virtud iluminada a beneficio del hombre mediocre; y están igualmente convencidos de que la humanidad sólo puede esperar grandes y saludables cosas de un poder concentrado, no de un poder contrapesado, debilitado y disperso, y que la teoría whig, nacida de sectas en disolución, la teoría según la cual la autoridad sólo es legítima en virtud de sus límites y el soberano depende de sus súbditos, es una rebelión contra la voluntad divina manifestada a lo largo del tiempo.
Enuncio la objeción no para lanzarme a la crucial controversia de una ciencia que no es la nuestra, sino para hacer patente mi punto de vista con la ayuda dialécticamente clarificadora de una tesis contraria. En efecto, ningún dogma político sirve aquí mejor a mi propósito que la máxima historiográfica de evitar el énfasis y la parcialidad en la exposición del propio punto de vista para explicar del mejor modo posible la tesis del adversario. De la misma manera que el precepto económico del laissez faire, que el siglo XVIII formuló en contraposición a Colbert, constituyó ciertamente un paso importante en la creación del método. Las personalidades más vigorosas y fascinantes, como Macaulay, Thiers, y dos grandes escritores vivos, Mommsen y Treitschke, proyectan su larga sombra sobre sus páginas. Se trata de una práctica propia de los grandes hombres, y un gran hombre vale por muchos historiadores irreprensibles. Pero para estos últimos vale el dicho de que la personalidad de un historiador es tanto mejor cuanto más inadvertida pasa. Más indicado es el ejemplo del obispo de Oxford, el cual jamás manifiesta su pensamiento respecto a un hecho determinado, sino que se limita a exponer fríamente el hecho en cuestión; y el de su ilustre rival francés, Fustel de Coulanges, que a un auditorio entusiasmado le dijo: «No creáis que soy yo quien os habla: es la historia.» Podría objetarse que, dejando a un lado tres mil años de historia, el estudio de estos últimos cuatrocientos años nos deja insatisfechos y aparece carente de significado. Pero sería una deducción falaz. Espero que incluso esta restringida y poco edificante sección de la historia nos ayude a ver que la acción de Cristo sobre la humanidad redimida no falla, sino que más bien se deja sentir de manera creciente; que la sabiduría de la ley divina no se manifiesta en la perfección sino en el perfeccionamiento del mundo, y que la libertad alcanzada es el único resultado ético que queda de las acciones convergentes y combinadas de la civilización en marcha. Entonces podréis comprender lo que dijo un célebre filósofo, esto es que la historia es la verdadera demostración de la religión.
Pero ¿qué se quiere decir cuando se proclama que la libertad es la palma, el premio y la coronación del curso de la civilización, si tenemos en cuenta que existen doscientas definiciones de libertad y que, a excepción de la teología, nada ha hecho derramar más sangre que esa variedad de interpretaciones? La libertad, ¿significa democracia como en Francia, o federalismo como en América, o bien esa independencia nacional que subyuga a los espíritus italianos, o ese gobierno del más apto que constituye el ideal alemán? No sé si alguna vez me corresponderá la tarea de trazar el lento progreso de esta idea a través de las sucesivas fases de nuestra historia, y demostrar cómo se promovió una noble y más espiritual concepción de la libertad desde las profundas especulaciones sobre la naturaleza de la conciencia, hasta que la garantía de los derechos se convirtió en garantía de aquellos deberes en los que se originan los derechos, y aquella libertad que se apreciaba como salvaguardia material de los bienes terrenales se hizo sagrada como garantía de ciertas cosas que son divinas. Por lo demás, lo único que se precisa es un instrumento siempre válido para la historia, y podemos satisfacer nuestra necesidad presente sin pararnos a escuchar a los filósofos. Sin indagar hasta qué punto Sarasa o Butler, Kant o Vinet, hayan interpretado la voz de Dios presente en el hombre, podemos fácilmente estar de acuerdo en que allí donde el absolutismo dominaba con las armas irresistibles de las más extensas posesiones, de iglesias aliadas, de leyes inhumanas, hoy ha dejado de dominar; que habiéndose levantado el comercio contra la propiedad territorial, el trabajo contra la riqueza, el Estado contra las fuerzas dominantes en la sociedad, la división de poderes contra el Estado, el pensamiento individual contra la tradición secular, ninguna autoridad, primacía o mayoría puede ya reclamar una obediencia absoluta; y que allí donde la experiencia ha sido larga y ardua, donde se ha creado una muralla de sólidas convicciones y de profunda cultura, donde el nivel moral es más alto, donde la educación, la valentía y el autocontrol constituyen una verdadera conquista, allí y sólo allí la sociedad ofrece condiciones de vida a las que el mundo se ha ido gradualmente acercando a medida que iba superando las dificultades. Algunos de los resultados conseguidos confirman lo que estoy diciendo: por ejemplo, el sistema representativo, la abolición de la esclavitud, el dominio de la opinión pública; y os convenceréis aún más si os fijáis en pruebas menos espectaculares: la seguridad de las minorías y la libertad de conciencia, que, realmente garantizada, garantiza todo lo demás.
Llegados a este punto, mi razonamiento corre el peligro de caer en una contradicción. Si las supremas conquistas de la sociedad se alcanzan más a menudo con la violencia que por medios pacíficos; si el mundo tiende hacia las agitaciones y las catástrofes, si la civilización debe la libertad religiosa a la revolución holandesa, el constitucionalismo a la revolución inglesa, el federalismo republicano a la americana, la igualdad política a la francesa y a sus continuadores, ¿qué será de nosotros, dóciles y atentos estudiosos de aquel pasado que nos absorbe a todos? El triunfo de las revoluciones anula al historiador. A través de sus auténticos representantes, Jefferson y Sieyès, la revolución del siglo pasado dio al traste con la historia: sus secuaces renunciaron a ella, dispuestos a destruir los archivos y a cargarse a sus inofensivos profesores. Pero lo más extraño es que ello no supuso la catástrofe, sino la renovación de la historia. Directa e indirectamente, por un proceso de desarrollo y de reacción, la historia recibió un impulso que la hizo, como factor de reacción, infinitamente más eficaz de lo que jamás haya podido ser, y se inició en el orden espiritual un movimiento más profundo y más serio que el restablecimiento de la vieja cultura. La libertad en que se desenvuelven nuestra vida y nuestro trabajo consiste ante todo en el abandono de aquel espíritu negativo que rechazaba la ley del progreso, y en parte en el esfuerzo de valorar la Revolución y explicarla por la natural actuación de las causas históricas. El grupo de escritores conservadores que florecieron en Alemania bajo el nombre de Escuela Romántica o Histórica consideraron la Revolución como una aberración, el error de toda una época, un mal que había que curar remontándose al origen, y tratando de reanudar los hilos rotos y de restaurar las condiciones normales de la evolución orgánica. La Escuela Liberal, nacida en Francia, explicaba en cambio la Revolución exaltándola como un auténtico desarrollo, como el fruto maduro de toda la historia. Estos son los dos opuestos puntos de vista de la generación a la que debemos la idea y los métodos científicos de la historia, que tan profundamente la han transformado respecto a lo que era en el siglo pasado. En general, los innovadores no eran superiores a los hombres del pasado: Muratori era tan erudito, Tillemont tan preciso, Leibniz tan hábil, Freret tan agudo, Gibbon tan maestro en la reconstrucción de conjunto. Sin embargo, con el segundo cuarto de este siglo se inició una nueva era para la historiografía.
Entre los muchos aspectos de la nueva historiografía quisiera destacar tres especialmente. Por lo que respecta a la enorme cantidad de material nuevo e insospechado, poco hay que decir. Durante algunos años pudieron consultarse en París los archivos secretos pontificios; pero los tiempos no estaban aún maduros, por lo que casi el único que pudo utilizarlos fue el propio archivero. Hacia 1830 comenzaron en gran escala los estudios documentales. Austria abrió el camino. Michelet, que en 1836 pretendía ser el pionero, fue precedido por rivales como Mackintosh, Bucholtz y Mignet. Treinta años después se inició un periodo más productivo, cuando la guerra de 1859 puso al descubierto el botín italiano. Un país tras otro fueron abriendo sus archivos y hoy es mayor el peligro de inundación que de sequía. La consecuencia ha sido que alguien se haya pasado toda una vida coleccionando libros, sin que ello haya contribuido a formar un auténtico maestro de la historia moderna. Después de pasar de la literatura a las fuentes, de Burnet a Pocock, de Macaulay a Madame Capana, de Thiers a la interminable correspondencia de los Bonaparte, sentiría aún la urgente necesidad de investigar en Venecia y en Nápoles, en la biblioteca de Osuna y en el Hermitage.
Pero de momento podemos prescindir de todo esto. Por lo que respecta a nuestro objetivo, lo más importante no es aprender el arte de acumular materiales, sino el más difícil de servirse de ellos para la investigación histórica, de distinguir lo verdadero de lo falso y lo cierto de lo dudoso. El estudio de la historia, orientado a ampliar y reforzar la mente, progresa más por la solidez de la crítica que por la amplitud de la erudición. El acceso del crítico al puesto del infatigable compilador, de quien conoce el arte de embellecer su narración, de trazar hábilmente un carácter, de defender convincentemente una buena causa, es para la historia lo que para la política podría ser un cambio de gobierno o de dinastía. El crítico, cuando encuentra una afirmación interesante, comienza por sospechar, y permanece indeciso hasta haber sometido su autoridad a tres operaciones. En primer lugar, se pregunta si el pasaje que tiene ante sus ojos se ajusta a lo que el autor escribió, ya que quien lo transcribió, quien lo publicó, el censor que oficial u oficiosamente revisó la edición, pueden haber cometido algunas travesuras, y ellos son en gran parte los responsables de las variaciones experimentadas por el texto; y si nada hay que objetar en tal sentido, puede resultar que el autor haya escrito el libro dos veces, que aún se puede descubrir la redacción primera y las sucesivas correcciones, lo que se ha añadido y lo que se ha suprimido. Luego hay que buscar la fuente de la que el autor tomó su información: si se trata de un escritor anterior, y es posible identificarlo, habrá que repetir la investigación; si, en cambio, se trata de documentos inéditos, habrá que remontarse hasta el original, y cuando se haya encontrado o se hayan perdido sus huellas, surge la cuestión de la veracidad. Finalmente, respecto al autor del que procede la información, hay que averiguar su carácter, su posición, sus antecedentes, los probables motivos que pudieron influir en él, y ésta es la que —dando a la palabra un sentido especial y distinto del habitual— puede considerarse la crítica en su sentido más elevado, frente a la labor servil y a menudo mecánica de remontarse hasta la fuente de las declaraciones. En efecto, al historiador hay que tratarlo como un testigo, sin que se le pueda prestar confianza mientras su sinceridad no haya sido plenamente confirmada. A él, pues, no se le puede aplicar la máxima de que todo hombre debe ser considerado inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.
Entendemos, pues, que valorar las autoridades en la materia, sopesar los testimonios, es más meritorio que el posible descubrimiento de nuevos materiales. Y la historia moderna, que es un inmenso campo de aplicación, no es el mejor para aprender nuestra tarea, debido precisamente a su excesiva amplitud y a una cosecha de materiales que aún no han sido debidamente cribados, como es el caso de la antigüedad y posteriormente de las Cruzadas. Es preferible examinar lo que se ha hecho sobre cuestiones concretas y circunscritas, como las fuentes del Pericles de Plutarco, sus dos ensayos sobre el gobierno de Atenas, el origen de la epístola a Diogneto, las fechas de la vida de San Antonio; y aprender de Schwegler cómo se acomete esta labor analítica. Más satisfactorio, por ser más decisivo, ha sido el tratamiento crítico de los escritores medievales, realizado con motivo de las nuevas ediciones y en el que se ha derrochado un trabajo increíble y cuyo mejor ejemplo son los prefacios del obispo Stubbs. Un hecho importante en este contexto fue el ataque a Dino Compagni que, a propósito de Dante, desató la polémica entre los mejores estudiosos italianos. Cuando se nos dice que Inglaterra va por detrás del Continente en producción crítica, esto debe entenderse en sentido cuantitativo, no cualitativo. Puesto que ya no están entre nosotros, debo recordar a dos ilustres profesores de Cambridge, Lightfood y Hort, dos críticos que estuvieron a la altura de los mejores franceses o alemanes.
La tercera nota que caracteriza a la generación de escritores que creó un abismo tan profundo entre la historia tal como la entendían nuestros abuelos y tal como la entendemos nosotros es su dogma de la imparcialidad. De ordinario esta palabra no significa otra cosa que justicia; estar convencido de poder proclamar los méritos de la propia religión, la prosperidad y el progreso del propio país, el valor del pensamiento político que se acepta —ya sea la democracia, la monarquía liberal o el conservadurismo histórico— sin molestar ni ofender a nadie, al menos mientras se sepa reconocer lealmente los méritos, incluso inferiores, de los demás, y mientras no se trate a los hombres como santos o como bribones por la parte que les corresponde. Para quienes así piensan, no existe imparcialidad más sublime que la del juez que condena a muerte a un criminal. Muy distinta es la perspectiva de quienes, con el instrumento de la crítica en la mano, navegan por el mar sin mapas de las investigaciones originales. La historia, para evitar fantasías o polémicas, debe apoyarse en documentos, no en opiniones. Los historiadores a quienes nos estamos refiriendo tenían un concepto propio de la veracidad, basado en la enorme dificultad de descubrir la verdad y en la dificultad aún mayor de exponerla una vez descubierta. Pensaban que no tiene que ser imposible escribir con tanto escrúpulo, con tanta sencillez, con tanta penetración, que se pueda convencer a cualquier hombre de buena voluntad y lograr su aprobación al margen de sus sentimientos. Ideas que en religión y política son verdades, en historia son fuerzas: hay que respetarlas, no afirmarlas. Con una gran reserva, mucho autocontrol, una oportuna y adecuada imparcialidad, la máxima cautela al pronunciar juicios condenatorios, la crítica podría dejar de ser objeto de discusiones y de contraste para convertirse en tribunal por todos aceptado y justo para con todos. Si los hombres fueran realmente sinceros, si no expresaran juicios sobre la base de un principio distinto del de la evidente moralidad, entonces el emperador Juliano sería juzgado del mismo modo por cristianos y paganos, Lutero por católicos y protestantes, Washington por whigs y tories, Napoleón por patriotas franceses y patriotas alemanes.
Hablo de esta escuela con respeto, por el bien que ha hecho reivindicando la verdad histórica y su legítima autoridad sobre la mente de los hombres. Proporciona una disciplina que cada uno de nosotros hará bien en experimentar, aun cuando luego sea igualmente necesario abandonarla. Pues la suya no es toda la verdad. El ensayo de Lanfrey sobre Carnot, la obra de Chuquet sobre las guerras de la Revolución, las historias militares de Rope, la Ginebra de Roget en tiempos de Calvino, ofrecen ejemplos de una imparcialidad muy superior a aquella a la que me he referido, que Renan califica de lujo de una sociedad rica y aristocrática condenado a desaparecer en una época de violencias y luchas brutales. En nuestras universidades esta orientación tiene una acogida magnífica y apropiada; y para servir a su causa, que es sagrada porque es la causa de la verdad y del honor, podemos señalar la instructiva lección que nos ofrece la actividad política, a pesar de su carácter escasamente científico. En ella cualquiera se da inmediatamente cuenta de que entre sus adversarios hay quien le supera en habilidad y valía; y para comprender la fuerza cósmica y la verdadera conexión de las ideas, es fuente de poder y excelente escuela de principios no descansar hasta que, una vez eliminados los defectos, las exageraciones, los prejuicios causados por las continuas disputas y por la táctica que éstas imponen, nos hayamos convertido a los ojos de nuestros adversarios en ejemplo de humanidad más elevado que el que ellos mismos representan. Exceptuando la máxima a la que luego me referiré, no hay ninguna otra que los historiadores hayan respetado menos que ésta.
Ranke es el típico representante de la época en que nació la concepción moderna de la historia. Él le dio una orientación crítica, sobria y nueva. La encontramos a cada paso, y hemos de reconocer que hizo por nosotros más que cualquier otro. Existen libros más originales que los suyos, y alguno tal vez le haya superado en perspicacia política, religiosa, filosófica, en brillantez de imaginación creadora, en elevación y profundidad de pensamiento; pero por el número de trabajos importantes y bien construidos, por la influencia que ejerció sobre otros, por la cultura que de él ha recibido y asimilado la humanidad y que lleva la marca de su mente, Ranke no tiene rivales. Le vi por última vez en 1877, ya muy débil, abatido y casi ciego, casi incapaz ya de leer o escribir. Se despidió con amable emoción, y yo tuve la impresión de que la próxima noticia que de él habría de recibir sería la de su muerte. Dos años después, comenzó una Historia Universal que, compuesta a los 83 años en diecisiete volúmenes, se adentra hasta muy avanzada la Edad Media, y constituye sin duda, a pesar de algunas debilidades, la sorprendente culminación de una carrera literaria.
Marcó sus inicios Quentin Duward. La sorpresa que le produjo descubrir que el Luis XI de Scott no coincidía con el original de Commynes le afianzó en el firme propósito de seguir fielmente, sin desviarse un punto, el testimonio de sus documentos. Decidió dejar a un lado al poeta, al patriota, al seguidor de una idea política o religiosa, no apoyar causa alguna, desaparecer de sus libros, y no escribir nada que halagara sus propios sentimientos o descubriera sus convicciones privadas. Cuando un celoso teólogo que, como él, había escrito sobre la Reforma, se le acercó un día a saludarle como colega, Ranke reaccionó fríamente: «Usted es ante todo cristiano. Yo soy ante todo historiador. Hay un abismo entre nosotros.» Fue el primer escritor importante que mostró lo que Michelet llama le désintéressement des morts. Para él era un triunfo moral poder abstenerse de juzgar, mostrar lo que habría que decir en apoyo a las tesis opuestas, y dejar el resto a la Providencia. No hay duda de que habría mostrado su simpatía hacia aquellos dos médicos londinenses de nuestros días que, ante un caso difícil, no se pronunciaron y dieron su parecer en tono dubitativo; y puesto que el cabeza de familia insistía en recibir una respuesta positiva, respondieron que no estaban en condiciones de darla, pero que seguramente le sería fácil encontrar cincuenta facultativos dispuestos a pronunciarse.
Niebuhr hizo notar que los cronistas anteriores a la invención de la imprenta solían copiar a varios escritores anteriores, incapaces por lo demás de examinar con rigor y concordar las distintas fuentes. La sugerencia se hizo luminosa en manos de Ranke, quien, con la habilidad y la sensibilidad que le caracterizaban, analizó y diseccionó minuciosamente a los principales historiadores, desde Maquiavelo a las Mémoires d’un Homme d’État, con un rigor que hasta entonces jamás se había aplicado a los modernos. Pero mientras Niebhur solía abandonar el relato tradicional para sustituirlo por una construcción personal, el esfuerzo de Ranke se concentraba en conservar y no en destruir, en erigir maestros a los que, en su campo correspondiente, pudiera seguir. Las numerosas y espléndidas disertaciones en que desplegó este arte, aun teniendo en cuenta que sus mejores discípulos de la generación siguiente habían de igualar su habilidad e incluso en algunos puntos superarla, siguen siendo la mejor guía para aprender el proceso técnico que, a lo que recuerdo, ha permitido la renovación del estudio de la historia. Los contemporáneos de Ranke, cansados de su neutralidad e imparcialidad, así como del trabajo ciertamente útil pero menor que el de aquellos discípulos que seguían su ejemplo, pensaban que se había atribuido demasiada importancia a estos oscuros preliminares que cada uno puede realizar por su cuenta, en el silencio de su habitación, sin llamar demasiado la atención del público. Esto puede incluso ser razonable referido a quienes ya son expertos en estas disciplinas técnicas. Pero nosotros, que tanto tenemos que aprender, debemos sumergirnos en el estudio de los grandes ejemplos. Dejando a un lado la técnica, el método no es otra cosa que un duplicado del sentido común, y se aprende perfectamente observando cómo se sirven de él los mejores en todos los campos de la actividad intelectual. Bentham reconocía que había aprendido menos de sus profesores que de escritores como Linneo y Cullen; y Braugham aconsejaba a los estudiantes de derecho que empezaran por Dante. Liebig definía su Química Orgánica como aplicación de ideas tomadas de la Lógica de Mill, y un conocido médico —que no menciono por no herir su modestia— leía tres libros para ampliar su cultura científica; éstos eran de Gibbon, Grocio y Mill. Y añadía: «Un hombre culto no puede llegar a ser tal especializándose en una sola materia, sino que debe recibir la influencia de las disciplinas naturales, civiles y morales. » Cito las áureas palabras de mi colega para corresponderle. Si los hombres de ciencia nos deben algo, nosotros por nuestra parte podemos aprender de ellos muchas cosas esenciales para nuestra disciplina. En efecto, ellos pueden enseñarnos cómo se calibran las pruebas, cómo se asegura la plenitud y la solidez de la inducción, cómo se limitan y cómo se utilizan con seguridad las hipótesis y las analogías. Son ellos quienes conocen el secreto de la mente por el que el error contribuye a la verdad y ésta acaba siempre prevaleciendo de manera lenta pero segura. Suya es la lógica del descubrimiento, la demostración del avance del saber y del desarrollo de las ideas, las cuales, debido a que las debilidades y las pasiones humanas permanecen siempre más o menos inmutables, constituyen la garantía del progreso y la chispa vital de la historia. Grande es el valor de los consejos que nos dan cuando se ocupan de su materia y se dirigen a su público. Recordad a Darwin, que tomaba nota sólo de los pasajes que le resultaban oscuros; a aquel filósofo francés que se lamentaba de que su obra siguiera estancada porque no encontraba nuevos opositores; a Bauer, según el cual el error, llevado a sus extremos, al ponernos nuevas objeciones, nos es tan útil como la verdad; porque, como advierte Sir Robert Ball, a menudo es el choque con las objeciones lo que nos permite aprender. Faraday declara que «en el mundo de la cultura debe condenarse y despreciarse sólo a quien no se encuentra en estado de transición». Y John Hunter hablaba para todos nosotros cuando decía: «No me preguntéis qué he dicho o escrito. Sólo os responderé si me preguntáis qué es lo que ahora pienso.»
Desde los primeros años del siglo nuestra disciplina viene animándose y enriqueciéndose con nuevas aportaciones procedentes de todas las demás. Los juristas nos han aportado aquella ley del desarrollo continuo que ha transformado la historia de una crónica de acontecimientos casuales en algo orgánico. A partir de aproximadamente 1820, también los teólogos empezaron a renovar sus doctrinas según aquella concepción del desarrollo de la que Newman diría más tarde que sería confirmada por la teoría evolucionista. Incluso los economistas, hombres prácticos, han disuelto su ciencia en la fluidez de la historia, afirmando que ésta no es una ciencia auxiliar, sino la materia misma de su estudio. Los filósofos pretenden que, ya en 1804, comenzaron a inclinar la cerviz metafísica bajo el yugo de la historia. Para ellos, la filosofía no es más que la suma corregida de todas las filosofías, que los sistemas pasan con su tiempo, cuya impronta llevan, y el problema consiste en enfocar debidamente los rayos de la verdad, que, aunque cambiante, sin embargo existe. La historia es la fuente de la filosofía, aunque no la sustituye por completo. Comte escribía al iniciar uno de sus volúmenes que la prevalencia de la historia sobre la filosofía era la característica de la época en que vivía. Desde que Cuvier reconoció —el primero— la relación existente entre el curso del método inductivo y el curso de la civilización, la ciencia se ha dedicado a saturar la época con formas históricas de pensamiento y a someterlo todo a aquella influencia para la que se han inventado los deprimentes nombres de historicismo y sentido histórico.
Tengo que referirme ahora brevemente a algunos errores, que son defectos mentales corregibles, porque son comunes a todos nosotros. Ante todo, la falta de perspectiva, es decir de una clara comprensión de la secuencia y el significado real de los acontecimientos, que ciertamente es fatal para el político, pero también lo es para el historiador, que es un político con la mirada vuelta al pasado. No ver más que la insignificante superficie de las cosas, como solemos hacer, significa jugar al estudio de la historia. Se abandona uno entonces a la curiosa tendencia a pasar por alto, y a veces incluso a olvidar, lo que ya se conoció en el pasado. Un par de ejemplos bastará para exponer mi idea. El escritor inglés más popular refiere cómo fue testigo de la aplicación del título de tory al partido conservador. Era ésta entonces una palabra denigrante, aplicada a individuos sobre cuya cabeza el gobierno irlandés había puesto un precio. Hay, pues, que reconocer complacidos que algo se ha progresado, al menos en las formas. Un día Titus Oates perdió la paciencia con los hombres que se negaban a creerle, y mirando alrededor lanzando imprecaciones, empezó a llamarlos tories. El nombre permaneció, pero su origen, señalado por Defoe, desapareció de la memoria colectiva, como si un partido se avergonzara de sus padrinos y el otro no se preocupara de ser identificado con su causa y carácter. Estoy seguro de que todos conocéis la historia de las noticias procedentes de Trafalgar, y cómo dos días antes de que llegaran, Pitt, arrastrado por una multitud entusiasta, se fue a comer a la ciudad. Cuando brindaron a la salud del ministro que había salvado al país, él declinó el honor. «Inglaterra —dijo— se ha salvado a sí misma por sus propias fuerzas, y espero que después de haberse salvado a sí misma por su valor, salve también a Europa con el ejemplo.» En 1814, cuando esta esperanza se había cumplido, se recordó el último discurso del gran orador, y se acuñó una medalla en la que se grabó la sentencia compendiada en cuatro palabras latinas: Seipsam virtute, Europam exemplo. Precisamente en el momento de su última aparición en público Pitt se enteró del éxito arrollador de los franceses en Alemania y de la rendición de Austria en Ulm. Sus amigos concluyeron que la lucha en tierra estaba perdida y que era preciso abandonar el Continente al conquistador, y regresar a nuestro nuevo imperio en el mar. Pero Pitt no pensaba lo mismo. Dijo que Napoleón se detendría cuando diera con una resistencia nacional, que esa resistencia la encontraría en España y que entonces sería el momento de intervenir. El general Wellesley, llegado de la India, estaba presente. Diez años después, cuando había realizado lo que Pitt había intuido en la lúcida clarividencia de sus últimos días, refirió en París lo que no dudo en llamar la más sorprendente y profunda predicción en toda la historia política, donde tales cosas no han sido raras.
No volveré a tener la oportunidad de exponer mi pensamiento a un auditorio como éste, y en una ocasión tan propicia un conferenciante puede muy bien sentir la tentación de recordar alguna verdad olvidada, alguna proposición importante que pueda servirle de epígrafe, de colofón, acaso también de blanco o punto de mira. No me refiero a aquellas frases brillantes que suelen caracterizar a las distintas escuelas. Podrían ser máximas como las siguientes: se aprende tanto leyendo como escribiendo; no os contentéis con un solo libro, por bueno que sea; buscad indicaciones y sugerencias en los demás; no tengáis preferencias; no confundáis los hombres con las cosas; guardaos del prestigio de los grandes hombres; haced que vuestros juicios sean realmente vuestros, y no tengáis miedo de la desaprobación; no creáis en nada si no se demuestra; sed más rigurosos con las ideas que con las acciones; no menospreciéis las causas malas o la debilidad de las buenas; no os asombréis jamás de ver cómo caen los ídolos o de descubrir esqueletos; juzgad al ingenio por sus pruebas mejores y al carácter por las peores; hay que temer más al poder que al vicio; es mejor estudiar problemas concretos que periodos, por ejemplo la génesis espiritual de Lutero, la influencia científica de Bacon, los precursores de Adam Smith, los maestros medievales de Rousseau, la coherencia del sistema de Burke, la identidad de los primeros whigs. Creo que la mayor parte de estos preceptos son evidentes, por lo que no necesitan demostración. Pero la opinión pública se levanta contra mí cuando os exhorto a no envilecer jamás el juicio moral y a no rebajar el nivel de la rectitud, a juzgar a los demás según la máxima que gobierna vuestra existencia, y a no permitir que un hombre o una causa escape al castigo inmarcesible que la historia tiene el poder de infligir al mal. Siempre se encuentra algún pretexto para excusar al culpable o suavizar el castigo. A cada paso nos topamos con argumentos que pretenden escusar, atenuar, confundir la virtud con el vicio, y poner sobre el mismo plano lo justo y lo inicuo.
Quienes traman la confusión y se nos oponen son, ante todo, los iniciadores de la historiografía moderna. Ellos establecieron el principio de que sólo un loco conservador juzga el presente con las ideas del pasado, y sólo un loco liberal juzga el pasado con las ideas del presente. La función de esta escuela consistió en acercar las épocas más lejanas, especialmente la Edad Media, entonces la más distante de todas, haciéndolas inteligibles y aceptables a una sociedad salida del siglo XVIII. Había dificultades que superar; por ejemplo ésta: que en el primer fervor de las Cruzadas los hombres que tomaban la cruz después de comulgar, al día siguiente se entregaban con ardor a exterminar judíos. Juzgarlos según una regla fija, llamarlos fanáticos sacrílegos o hipócritas furiosos, significaba conceder a Voltaire una fácil victoria. Cuando no se podía defender la acción, se convirtió en buena norma alabar el espíritu con que se había realizado, por lo que carecemos de un código moral común. Nuestras nociones morales son siempre fluidas; y cuando se trata de juzgar a un hombre, hay que tener en cuenta su tiempo y circunstancia, su clase social, las influencias que ha recibido, los maestros en cuya escuela se formó, los predicadores que escuchó, el movimiento al que más o menos claramente perteneció, y tantas otras cosas, hasta el punto de que desaparece o se olvida toda responsabilidad humana, y no queda culpable que tenga que ser entregado al verdugo. Un asesino no era criminal si seguía costumbres locales, si los vecinos aprobaban su acción, si era animado por consejeros oficiales o instigado por autoridades legítimas, si actuaba obedeciendo a la razón de Estado o por puro amor a la religión, o si se parapetaba tras la complicidad de la ley. Era evidente la caída del nivel moral, y los motivos de esta tendencia nos han permitido contemplar con miserable complacencia el secreto de vidas impías y condenables. El código que ha cambiado sensiblemente con el tiempo y el espacio, cambiará según las causas. La amnistía es un artificio que nos permite establecer excepciones, pesos y medidas distintos, administrar la justicia de modo diferente según se trate de amigos o enemigos.
A esta filosofía se asocia la que Catón atribuye a los dioses. Si se justifica la Providencia según los acontecimientos, y no se aprecia otro mérito que el éxito, una causa que triunfa no puede ser mala, la duración lo legitima todo, y todo cuanto existe es justo y racional. Y puesto que Dios manifiesta su voluntad a través de lo que tolera, debemos conformarnos al decreto divino viviendo de tal modo que podamos moldear el futuro según esta ratificada imagen del pasado. Otra teoría, que cuenta con menos simpatías, considera la historia como nuestra guía, que nos muestra tanto los errores que hay que evitar como los ejemplos que debemos imitar. En el triunfo sospecha un éxito transitorio; y si bien puede esperar que la verdad acabe imponiéndose, si no por la atracción que ejerce, al menos por el gradual agotamiento de lo falso, considera sin embargo que no se puede tener la certeza de que lo que es éticamente justo deba prevalecer absolutamente. Juzga la canonización del pasado histórico más peligrosa que la ignorancia y la rebelión, ya que perpetúa el reino del pecado y reconoce la soberanía de la injusticia, y considera prueba de real grandeza saber cómo permanecer en pie solos o solos caer, resistiendo durante toda la vida a la corriente del propio tiempo.
Ranke relata con sobriedad cómo Guillermo III ordenó la extirpación de un grupo católico, desoyendo las vacilantes escusas de sus defensores. Pero cuando murió y adquirió fama de libertador internacional, Glencoe quedó olvidado y la acusación de asesino desapareció como algo carente de interés. El célebre escritor suizo Johannes Müller asegura que la constitución británica se le ocurrió a alguien, acaso a Halifax. Esta ingenua afirmación tal vez no cuente con la aprobación de los juristas rigurosos como indicación fiel y oportuna del modo misterioso en que se desarrollan las épocas desde los comienzos ocultos, que jamás fueron profanados por el invasor ingenio de los hombres. Pero esto es menos grotesco de lo que parece. Lord Halifax fue el escritor más original de tratados políticos entre los numerosos panfletistas entre Harrington y Bolingsbroke; y en la lucha de la exclusión produjo un cuadro de restricciones al poder que, en la esencia si no en la forma, prefiguró la posición de la monarquía hannoveriana en sus últimas etapas. Aunque Halifax no creía en la conspiración, insistió en que debían ser sacrificadas algunas víctimas inocentes para contentar a la multitud. Sir William Temple escribe: «Sólo en un punto no estábamos de acuerdo: aplicar la ley a algunos sacerdotes por el solo hecho de serlo, como quería la Cámara de los Comunes, algo que a mí me parecía totalmente injusto. Sobre este punto Lord Halifax y yo tuvimos una viva discusión en el aposento de Lord Sunderland, en la que él me dijo que si yo no quería colaborar en ciertos puntos que eran sumamente necesarios para contentar al pueblo, el diría a todo el mundo que yo era papista. Insistía igualmente en que la conspiración debía tratarse como si fuera cierta, lo fuera o no, en aquellos puntos que se creían generalmente ciertos.» A pesar de este pasaje acusador, Macaulay, que prefiere Halifax a todos los políticos de su tiempo, le alabó por su clemencia: «Su rechazo de los extremismos, y un temperamento magnánimo y compasivo que parece le era natural, le liberó de toda participación en los mayores crímenes de su tiempo.»
Si, en nuestra incertidumbre, a menudo podemos equivocarnos, puede ser preferible a veces arriesgarnos a un exceso de rigor que a un exceso de indulgencia, porque de este modo al menos no cometemos una injusticia por falta de principios. Como dijo Bayle, es más probable que los movimientos secretos de una acción moralmente indiferente sean malos que buenos; y esta desalentadora conclusión no depende de la teología, pues James Mozley sostiene este escepticismo desde una posición diferente, con el apoyo de toda la artillería del movimiento tractario de Oxford.[30] «Un cristiano —dice— está obligado por su credo a ver el mal..., sin que pueda renunciar a ello. Él lo percibe donde otros no lo ven; su mirada está reforzada por Dios, y su ojo posee una penetración sobrenatural; posee un discernimiento espiritual y unos sentidos ejercitados para ello... Profesa la doctrina del pecado original, que le pone necesariamente en guardia contra las apariencias, sostiene su inteligencia en la perplejidad y le prepara a reconocer en cualquier parte lo que sabe está en todas partes.» Hay un conocido dicho de Madame de Staël, tout comprendre c’est tout pardonner, paradoja que fue sensatamente corregida por su descendiente el duque de Broglie en estos términos: «Cuidado con no explicar demasiado, no sea que acabemos excusando demasiado.» La Historia, dice Froude, enseña que el bien y el mal se distinguen realmente. Las opiniones cambian, las costumbres varían, las creencias aparecen y desaparecen, pero la ley moral está escrita en las tablas de la eternidad. Y si hay momentos en los que podemos rechazar la enseñanza de Froude, raramente podemos hacerlo cuando constatamos que este concepto se apoya en la autoridad de Goldwin Smith: «Una profunda moralidad histórica sancionará la necesidad de medidas enérgicas en tiempos perversos; pero ni siquiera en los peores tiempos podrán excusarse las ambiciones egoístas, las traiciones, los asesinatos, los perjurios, porque éstos son precisamente los que hacen que esos tiempos sean perversos. Desde el principio, la justicia ha sido siempre justicia, la piedad piedad, el honor ha sido honor, la buena fe ha sido buena fe, la veracidad veracidad.» El concepto de Sir Thomas Browne según el cual la moralidad es inmutable, lo expresa así Burke, el cual, cuando es sincero consigo mismo, es el más inteligente de nuestros maestros: «Mis principios, independientes de acontecimientos y caracteres presentes o pasados, me ofrecen la posibilidad de formarme juicios históricos sobre hombres y actuaciones, tal como ocurre en la vida privada. Y esos principios no son fruto de los acontecimientos o los caracteres históricos, del pasado o del presente. La historia enseña la prudencia, no los principios. Los verdaderos principios políticos son una amplia aplicación de los principios morales; y no admito y jamás admitiré otros.»
El hombre será, sobre todo, lo que sean las ideas humanas de estos últimos siglos. Bajo el nombre de historia, el hombre esconde los artículos de su propio credo filosófico, religioso y político. Ellos dan su medida y denotan su carácter. Y, como la alabanza es el naufragio del historiador, sus preferencias le delatan más que sus aversiones. La historia moderna nos afecta tan directamente, es una cuestión de vida o muerte tan profunda, que nos vemos en la necesidad de encontrar nuestro camino a través de ella y de ser nosotros mismos los artífices de nuestra personalidad. Los historiadores de épocas anteriores, tan distantes de nosotros por cultura e ingenio, no deben constituir nuestro límite. Tenemos la posibilidad de ser más rigurosamente impersonales, desinteresados y justos de lo que ellos fueron; y, sirviéndonos de documentos auténticos y genuinos, debemos considerar el pasado con sentido moral crítico y el futuro con firme esperanza de cosas mejores; teniendo siempre presente que si relajamos nuestro nivel en la historia, no podremos mantenerlo alto en lo religioso y en lo político.
Notas al pie de página
[30] De los «Tracts for the Times» del «Movimiento de Oxford». Véase supra, p. 21.