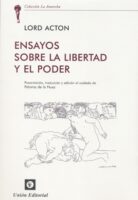Capítulo VIII
Causas políticas de la revolución americana
Cuando, mediante un decreto inconstitucional, fueron condenados los mandos del ejército en las Arginusas, en la época de mayor degradación de la democracia ateniense, cuando sólo Sócrates defendía la santidad de la ley, el pueblo —dice Jenofonte— clamaba que sería una monstruosidad que se le impidiera hacer todo lo que se le antojase.[143] Algunos años más tarde, el arcontado de Euclides fue testigo de la restauración de la antigua constitución, gracias a la cual no el poder sino la libertad de Atenas revivió y se prolongó durante años; y como garantía del nuevo estado de cosas quedó estipulado que no se permitiría que ningún decreto del Consejo o del pueblo pudiese anular una ley ya existente.[144]
El destino de toda democracia, de todo gobierno basado en la soberanía del pueblo, depende de la elección que haga entre estos principios opuestos: el del poder absoluto por un lado, y el de los límites de la legalidad y la autoridad de la tradición, por otro. Se mantendrá o fracasará según opte por conceder la supremacía a la ley o a la voluntad del pueblo; por constituir una asociación moral sostenida por el deber, o por una asociación física sostenida por la fuerza. En este sentido, las repúblicas ofrecen una estricta analogía con las monarquías, que también son o absolutas u orgánicas, gobernadas por la ley y, por lo tanto, constitucionales, o gobernadas por una voluntad que, siendo la fuente de la ley, no puede ser su objeto y que, por consiguiente, es despótica. Pero en el modo en que se desarrollan, en la dirección sobre la que gravitan, son totalmente contrarias la una a la otra. La democracia tiende naturalmente a realizar su principio, la soberanía del pueblo, y a eliminar todos los límites y condicionamientos a su ejercicio, mientras que la monarquía tiende a rodearse de tales condicionamientos. En un caso la fuerza cede ante el derecho; en el otro prevalece sobre la ley. Aquellos que se oponen al rey y tratan de compartir su poder van superando gradualmente su resistencia; en una democracia, el poder está ya en manos de los que intentan derribar y abolir la ley. El proceso de subversión es por consiguiente irresistible y mucho más rápido.
Difieren, pues, no sólo en la dirección, sino en el principio de su desarrollo. La organización de una monarquía constitucional es el resultado de poderes, intereses y opiniones opuestos por los que se priva al monarca de su autoridad exclusiva, y se rodea y guarda el trono con instituciones políticas. En un gobierno popular puro este antagonismo de fuerzas no existe, porque todo el poder se halla reunido en el mismo soberano. Súbditos y ciudadanos son uno mismo, y no existe ningún poder externo que pueda obligar a ceder una parte de la autoridad suprema, o a establecer alguna garantía contra su abuso. Dicho gobierno carece de elementos de organización: si no se obtienen al principio no surgirán espontáneamente, su germen no brotará dentro del sistema. Mientras la monarquía se desarrolla con más libertad, obedeciendo las leyes de su existencia, la democracia se hace más arbitraria. Resulta más difícil inducir al pueblo que al rey a abdicar de la plenitud de su poder, porque aquél no sólo tiene de su parte el derecho del más fuerte sino también el que proviene de la misma posesión de ese poder, así como de la ausencia de otros aspirantes. El único antagonismo que puede surgir es el de los partidos e intereses en litigio dentro de la comunidad soberana, para cuya existencia es necesaria la homogeneidad. Estos intereses diversos sólo pueden protegerse estableciendo límites al poder de la mayoría, pero a la mayoría no se la puede obligar o persuadir constantemente a que dé su consentimiento; sería una derrota de la autoridad directa del pueblo y del principio de que en cada comunidad política la autoridad debe ser proporcional al poder.
Infirma minoris
Vox cedat numeri, parvaque in parte quiescat.
«La pluralité —dice Pascal— est la meilleure voie, parce qu’elle est visible, et qu’elle a la force pour se faire obéir; cependant c’est l’avis des moins habiles.» La minoría no puede tener ninguna seguridad frente a la opresión de la mayoría o frente al gobierno que ésta controla, e inevitablemente llegará el momento en el que será preferible la secesión a la sumisión. Cuando las clases que componen la mayoría y la minoría no se distinguen localmente sino que se hallan mezcladas por todo el país, el remedio se encuentra en la emigración, y así fue como surgieron muchos de los antiguos Estados mediterráneos y algunas de las principales colonias americanas. Pero cuando se agrupan los intereses opuestos, para poder separarlos no sólo política sino también geográficamente, se producirá una ruptura territorial del Estado que se desarrollará con una rapidez y una seguridad proporcional al grado de organización local que exista en la comunidad. A largo plazo, la mayoría no puede evitarlo, porque ella misma está compuesta de muchas futuras y contingentes minorías que, en secreto, simpatizan con los separatistas, y no quiere obligarles a quedarse porque teme que se perpetúe la tiranía de las mayorías. Por lo tanto, el principio estricto de la soberanía popular debe conducir a la destrucción del Estado que lo adopta, a menos que éste haga una concesión y se autosacrifique.
La más grande de todas las repúblicas modernas ha dado el más completo ejemplo de la verdad de esta ley. La disputa entre el poder limitado y el absoluto, entre la centralización y el autogobierno, ha sido, como aquella entre el privilegio y la prerrogativa en Inglaterra, la esencia de la historia constitucional de los Estados Unidos. Este es el debate que confiere a todo el periodo que se desarrolla entre la Convención de 1787 y la elección de Davis en 1861 una unidad casi épica. Este ha sido el problema que ha dado impulso al progreso político de los Estados Unidos, el que subyace en todas las grandes cuestiones que han agitado a la Unión, y al que debe toda su importancia constitucional. Este problema se ha repetido de muchas formas, pero en todas las ocasiones la solución ha fracasado, evitándose tomar cualquier decisión. De modo que el gobierno americano es justamente considerado como un sistema de compromiso, es decir, un sistema inconsistente. No se fundó, como los viejos gobiernos de Europa, en la tradición; ni tampoco sobre principios como aquellos gobiernos que siguieron a la Revolución Francesa, sino en una serie de concesiones mutuas y treguas temporales en la guerra entre principios opuestos, ninguno de los cuales podía prevalecer. Necesariamente, al crecer y extenderse la población del país, al ser los distintos intereses cada vez más importantes y al crecer la fuerza interna de los diversos partidos —al tiempo que se convertían en Estados las nuevas regiones, opuestas unas a otras en todas aquellas cosas que resultan de la influencia de la naturaleza y de la condición de la sociedad sobre la vida política—, el conflicto creció en proporciones más vastas y en mayor intensidad. Todas las opiniones se hicieron más obstinadas e inflexibles, el compromiso se tornó más difícil, y el peligro para la Unión aumentó.
Vista a la luz de acontecimientos recientes, la historia de la república americana es inteligible y singularmente instructiva, porque la disolución de la Unión no se ha producido de modo accidental, precipitado o violento, sino que ha sido el resultado normal e inevitable de una serie de acontecimientos que tienen su origen en la propia constitución. Allí encontramos los gérmenes de la desunión que tardó setenta años en madurar, el comienzo de un antagonismo que se afirmaba constantemente sin posibilidad de reconciliación, hasta que las diferencias produjeron una gran brecha.
La Convención que tuvo lugar en Filadelfia en 1787 con el propósito de sustituir la Confederación por una constitución permanente —Confederación que se había formado para resistir los ejércitos de Inglaterra, pero que se había derrumbado en los primeros años de paz— no era muy numerosa, pero contaba con los hombres más eminentes de América. Es asombroso observar la sabiduría política y, más aún, la presciencia política que exhiben sus deliberaciones. En realidad, parece que el único insensato era Franklin y que sus colegas eran conscientes de ello. Washington presidía, pero ejerció muy poca influencia sobre la asamblea en la que había hombres que excedían con mucho su capacidad intelectual. Adams y Jefferson estaban en Europa, y la ausencia de este último se deja notar en los debates y en el admirable trabajo que de ellos resultó. Por ello sorprende que las opiniones sobre la democracia pura que estamos acostumbrados a asociar a la política americana apenas estuvieran representadas en esta Convención. Lejos de ser el producto de una revolución democrática y de una oposición a las instituciones inglesas, la constitución de los Estados Unidos fue el resultado de una reacción poderosa contra la democracia y a favor de las tradiciones de la madre patria. Prácticamente todos los principales estadistas estaban de acuerdo sobre esta cuestión, y nadie contradecía discursos como los que siguen: Madison dijo: «En todos los casos en los que la mayoría se halla unida por un interés o pasión común, los derechos de la minoría están en peligro. ¿Qué motivos hay para restringirlos? La experiencia demuestra que los hombres, ya sea en grupo o individualmente, no han tenido en cuenta el prudente recuerdo de la máxima de que la honradez es la mejor política. El respeto por la moral disminuye siempre en proporción al número entre los que hay que repartir el reproche o la alabanza. Sabemos que la conciencia, el único recurso al que se puede apelar, no es suficiente para el individuo; menos aún lo será cuando se reúnen muchos de ellos.»[145]
Mr. Sherman se oponía a la elección popular, «insistimos en que debe llevarse a cabo por las legislaturas de los estados. El pueblo apenas debería tener nada que ver directamente con el gobierno».
Mr. Gerry dijo: «Los males que experimentamos provienen de los excesos de la democracia. No es que el pueblo carezca de virtud, pero es un incauto en manos de falsos patriotas... Fue demasiado republicano en otros tiempos y hoy todavía lo es, pero la experiencia le ha enseñado los peligros del espíritu igualatorio.» Mr. Mason admitía «que habíamos sido demasiado democráticos, pero temía que nos deslizáramos incautamente al extremo opuesto». Mr. Randolph observaba que «el objetivo general era procurar remedios a los males que afligían a los Estados Unidos; que todos los que han buscado el origen de estos males los han encontrado en la turbulencia y las locuras de la democracia; por lo tanto, debería buscarse un freno a esta tendencia de nuestro gobierno».[146]
Mr. Wilson, hablando en 1787 como si poseyese la experiencia de los setenta años que vendrían después, decía: «El despotismo se da en la humanidad de diferentes maneras; algunas veces bajo la forma del ejecutivo, otras bajo la forma militar. ¿Es que no existe el peligro de un despotismo legislativo? Tanto la teoría como la práctica así lo proclaman. Si no se limita la autoridad legislativa, no habrá ni libertad ni estabilidad.»[147] «Independientemente de cómo se forme el poder legislativo —dijo el gobernador Morris, el hombre más conservador de la Convención— podrá, si se lo propone, arruinar el país.»[148]
Aún más duro fue el lenguaje utilizado por Alexander Hamilton: «Si el gobierno está en manos de unos pocos, tiranizará a la mayoría; si está en manos de la mayoría, tiranizará a la minoría. Debe estar en manos de ambas, y deben estar separadas. Esta separación debe ser permanente. La representación por sí sola no bastará, porque generalmente predominan los demagogos, y si se separan necesitarán un freno mutuo. Este freno es un monarca... El monarca debe tener una fuerza proporcional. Debería ser hereditario, y tener tanto poder que no le interese arriesgarse mucho para adquirir más... Aquellos que intentan formar un sólido gobierno republicano deben avanzar hasta los confines de otro gobierno... Pero si nos inclinamos demasiado hacia la democracia, pronto nos precipitaremos en la monarquía.»[149] «Reconocía que no era muy favorable al gobierno republicano, pero dirigía sus observaciones a aquellos que sí lo eran para persuadirles de que dignificaran su gobierno tanto como fuera posible.»[150] Poco después, en la Convención de Nueva York para la aprobación de la constitución, dijo: «Se ha dicho que una democracia pura, si fuera posible, sería el gobierno más perfecto. Pero la experiencia ha probado que ninguna afirmación política es más falsa que ésta. Las antiguas democracias, en las que el pueblo mismo deliberaba, nunca poseyeron una sola característica del buen gobierno. Su verdadero carácter era la tiranía.»[151]
Hamilton se inclinaba a favor de la monarquía, aunque desesperaba de introducirla en América; constantemente aludía a la constitución británica como único modelo y guía. Jefferson ha recogido sus conversaciones, en las que muestra cuán fuertes eran sus convicciones. Adams había dicho que el gobierno inglés podía, si se reformase, ser excelente, y Hamilton, tras una pausa, añadió: «Acabad con su corrupción, dad al pueblo la misma representación, y se convertirá en un gobierno impracticable; tal y como está, con todos sus supuestos defectos, es el gobierno más perfecto que ha existido nunca.» Y en otra ocasión le dijo a Jefferson: «Mi propia opinión sobre esto es que el gobierno actual no responderá a los fines de la sociedad otorgando estabilidad y protección a sus derechos, y que probablemente encontrará oportuno seguir el modelo británico.»[152]
En su gran discurso sobre la constitución habló con la misma decisión: «No tuvo escrúpulos en declarar, respaldado como lo estaba por la opinión de tantos hombres sabios y buenos, que el gobierno británico era el mejor del mundo, y que dudaba mucho de que un gobierno semejante pudiera funcionar en América... Con respecto al ejecutivo, parecía admitido que ninguno podría ser bueno si se establecía sobre principios republicanos. ¿No suponía esto renunciar a sus principios? Porque ¿puede haber un buen gobierno sin un buen ejecutivo? El modelo inglés era el único bueno en esta materia... Para alcanzar la estabilidad y la permanencia deberíamos ir tan lejos como admitan los principios republicanos.»[153]
Mr. Dickinson «deseaba que el Senado estuviera compuesto por las personas más distinguidas —distinguidas por su categoría en la vida y por la importancia de sus bienes, y que se pareciera tanto como fuera posible a la Cámara de los Lores británica.»[154]
Mr. Pinckney, de Carolina del Sur, dijo: «Mucho se ha dicho de la constitución de Gran Bretaña. Debo confesar que creo que se trata de la mejor constitución que existe; pero al mismo tiempo estoy convencido de que durante muchos siglos no se podrá introducir en este país.»[155]
La cuestión sobre la que realmente disentían los fundadores de la Constitución, y que desde entonces ha dividido y finalmente disuelto la Unión, era determinar hasta qué punto los derechos de los estados se fundían en el poder federal, y hasta qué punto conservaban su independencia. El problema surgió principalmente sobre la forma de elegir el Congreso nacional. Si el pueblo votaba en función de su número o por distritos electorales, los estados menos poblados desaparecerían completamente. Si se representaba a los estados y no a su población, podría ser que no se obtuviese nunca la necesaria unidad y se perpetuarían todos los males de la antigua Confederación. Madison escribió en 1831: «la cuestión entre los estados más grandes y los más pequeños, semejante al nudo gordiano, se refería al método de votación.»
Existía una aprehensión generalizada por parte de los estados más pequeños que temían ser sometidos al resto. No había grandes diferencias específicas que separasen los diferentes estados, porque aunque la cuestión de la regulación del comercio y de la esclavitud reavivaría más tarde la disputa, los intereses eran tan diferentes de lo que después han llegado a ser y estaban tan diferentemente distribuidos, que existe muy poca analogía —excepto en lo que al principio se refiere— con lo que ha ocurrido después. Lo que era entonces una disputa sobre un principio general se ha envenenado desde entonces debido a los grandes intereses y las grandes pasiones que se han involucrado. Carolina del Sur, que por entonces esperaba un rápido aumento de la población gracias a la inmigración, se puso del lado de los grandes estados a favor del poder central, y Charles Pinckney presentó un proyecto de constitución que se parecía mucho al que finalmente fue adoptado. El principal objeto de la discusión era el proyecto de Virginia, presentado por Edmund Randolph, en oposición al cual el pequeño estado de Nueva Jersey había introducido otro basado en el principio centrífugo o principio de los derechos de los estados. El objetivo de este partido era confirmar la soberanía de los diferentes estados y ceder lo menos posible al gobierno federal. Esta idea fue expresada por Mr. Bedford: «¿Es que no existen diferencias de intereses, ni rivalidad comercial, o rivalidad entre los industriales? ¿No aplastarán estos grandes estados a los pequeños cuando se interpongan en el camino de sus ambiciones e intereses?»[156]
«Las legislaturas de los estados —dijo el coronel Mason— deberían disponer de algún medio para defenderse contra los abusos del gobierno nacional. En todos los otros ámbitos nos hemos esforzado por estudiar el modo de procurarles medios de autodefensa. ¿Dejaremos solos a los estados desprovistos de medios para lograr este fin?»[157]
Puede que estos oradores fueran buenos o malos políticos, pero, desde luego, fueron buenos profetas. En número estaban casi igualados al partido favorable a la centralización, pero éste les sobrepasaba en habilidad. Madison, que era federalista y que por entonces se encontraba bajo la poderosa influencia de Hamilton, aunque después Jefferson le arrastraría al campo democrático, ocupaba una incierta posición intermedia. Una nota conservada entre los recuerdos manuscritos de Washington dice: «Mr. Madison piensa que la independencia individual de los estados es totalmente incompatible con el conjunto de la soberanía, y que la consolidación del todo dentro de una simple república sería tan inconveniente como inalcanzable.»[158]
En la Convención dijo: «Cualquier gobierno para los Estados Unidos que se basara en una supuesta posibilidad de usar la fuerza contra actos inconstitucionales de los estados, sería tan visionaria y falaz como el gobierno del Congreso.»[159]
Los federalistas coherentes fueron más lejos: «Demasiadas ataduras —dijo Mr. Read— supone traicionar a los gobiernos de los estados. Debemos velar por su permanencia; necesariamente, un gobierno nacional podría pronto tragárselos a todos.»[160]
Dos años antes de la reunión de la Convención, en 1785, Jay, prototipo de federalista, escribía: «Es mi primer deseo ver a los Estados Unidos asumir y merecer el carácter de una gran nación, cuyo territorio está dividido en diferentes estados únicamente con el fin de lograr un gobierno más conveniente.»
Alexander Hamilton fue más lejos que todos sus colegas. No había tomado parte en los primeros debates, cuando presentó un elaborado plan de su propia creación cuyos rasgos más característicos eran: que debían reemplazarse los gobiernos de los estados, que sus gobernadores debían ser designados por el gobierno nacional con veto sobre las leyes de todos los estados, y que el presidente mantendría su cargo en función de su buen comportamiento. Un ejecutivo, elegido de por vida, pero personalmente responsable, constituía la aproximación más cercana posible a una monarquía electiva y con vistas a esa todo menos monárquica constitución, quiso destruir la independencia de los estados. Su proyecto no se adoptó como base de la discusión. «Todos lo han elogiado —dijo Mr. Johnson— pero ninguno lo ha apoyado.» El discurso de Hamilton se ha conservado muy imperfectamente, pero sus propios apuntes, las notas con las que hablaba, se han conservado y valen más, en profundidad y en originalidad de pensamiento, que todo lo que hayamos oído o leído sobre la oratoria americana. Abandonó Filadelfia poco tiempo después y estuvo ausente muchas semanas, pero no hay duda de que el espíritu de su discurso influyó poderosamente en las deliberaciones posteriores. «Estaba convencido —dijo— de que ninguna enmienda de la Confederación que dejase a los estados en posesión de su soberanía podría resolver la cuestión... El poder central, cualquiera que sea su forma, debe, para conservarse, absorber el poder de los estados... No son necesarios para ninguno de los grandes objetivos del comercio, la hacienda o la agricultura. Era consciente de que las autoridades subordinadas serían necesarias. Debe haber diferentes tribunales, corporaciones para asuntos locales... Por la supresión de los estados se refería a que no podría establecerse ningún límite entre la legislatura nacional y las estatales; a que la primera debía tener, por consiguiente, una autoridad indefinida. Si se la limitase completamente, la rivalidad entre los estados la derribaría gradualmente... Como estados, pensaba, debían ser abolidos, pero admitía la necesidad de dejar en ellos jurisdicciones subordinadas.»[161]
Sólo podía justificarse esta política sobre la presunción de que cuando todas las autoridades estatales desaparecieran frente a un gran poder central, los principios democráticos, contra los que se enfrentaban los fundadores de la constitución, serían completamente superados. Pero a este respecto las esperanzas de Hamilton no se cumplieron. Los principios democráticos adquirieron nuevas fuerzas, el espíritu de la Convención no sobrevivió mucho tiempo, y entonces una fuerte autoridad federal se convirtió en el mayor de los peligros para las opiniones e instituciones que él defendía. Se convirtió en el instrumento de la voluntad popular en lugar de convertirse en su barrera; en el órgano de un poder arbitrario en lugar de una garantía contra él. Existía un error fundamental y una contradicción en el sistema de Hamilton: el objetivo al que aspiraba era el mejor, pero lo buscaba con medios totalmente equivocados y necesariamente ruinosos para la causa a la que se supone deberían servir. Para dar a la Unión el mejor gobierno al que pudiese aspirar fue necesario destruir, o mejor ignorar, las autoridades ya existentes. El pueblo se vio obligado a volver a un estado de naturaleza político, al margen del gobierno que ya tenía, y a asumir por sí mismo poderes de los que ya existían administradores constitucionales. No era posible adaptar la realidad existente al ideal; se sacrificó completamente al nuevo proyecto. Todos los derechos políticos, autoridades y poderes debían restituirse a las masas antes de que tal plan pudiera llevarse a cabo. Para el gobierno más conservador y antidemocrático se buscaron los fundamentos más revolucionarios. Estas objeciones contra todos los planes incompatibles con la independencia de los estados las hizo Luther Martin, procurador general de Maryland.
«Él concebía —decía— que el pueblo de los estados, habiendo cedido ya sus poderes a sus respectivas legislaturas, no podría retomarlos sin disolver sus gobiernos... Recurrir al conjunto de los ciudadanos para que sancionasen un nuevo gobierno sería devolverles al estado de naturaleza; la disolución de los gobiernos estatales forma parte de la naturaleza del proceso; el pueblo no tiene derecho a hacer esto sin el consentimiento de aquellos a quienes ha delegado su poder para gobernar el estado.»[162] Y en su informe a la Convención de Maryland sobre el procedimiento del que surgía la constitución, dijo: «Si nosotros, contrariamente al propósito para el cual se nos ha investido, nos consideráramos como los maestros de obra demasiado orgullosos para enmendar nuestro gobierno original, y lo derribáramos completamente erigiendo en su lugar un nuevo sistema de nuestra propia creación, en poco tiempo se demostraría que el nuevo sistema era tan defectuoso como el viejo, o quizás aún más. Si se considerase necesario celebrar de nuevo otra Convención y si sus miembros, actuando de acuerdo con los mismos principios, en vez de enmendar y corregir sus defectos, la destruyeran totalmente y presentaran un tercer sistema, también se descubriría pronto que no sería mejor que ninguno de los anteriores. De este modo siempre permaneceríamos noveles en el gobierno, y sufriríamos perpetuamente los inconvenientes de un sistema incorrecto e imperfecto.»[163]
Resulta muy curioso que mientras los federalistas, encabezados por Hamilton y Madison, defendían, con las mejores y más sanas intenciones, opiniones que han sido desde entonces nefastas para la Unión, dotando al partido democrático de un instrumento irresistible y, por consiguiente, de una irresistible tentación, Martin apoyaba, de hecho, una política mucho más conservadora, aunque sus opiniones fuesen más revolucionarias y aunque citara como autoridades políticas a autores como Price y Priestley. La controversia, aunque sustancialmente idéntica a la que finalmente destruyó la Unión, era tan diferente en la forma, y por consiguiente en su orientación, que la posición de las partes en conflicto llegó a invertirse según predominasen sus intereses o sus principios. El resultado de este gran debate constitucional fue que los estados estuvieron representados en el Senado, y el pueblo, de acuerdo con el criterio de las mayorías, en el Congreso. Este fue el primero de los tres grandes compromisos. Los otros se referían a las leyes por las que la regulación del comercio pasaba al poder central, y a las leyes por las que el comercio de esclavos se toleró sólo durante veinte años. Sobre estas dos cuestiones, la de la regulación del comercio y la extensión de la esclavitud, los intereses se dividirían mucho más en el futuro, y es precisamente a causa de esos intereses por lo que constantemente se ha puesto en entredicho la continuidad de la Unión. Esto no se notó al principio, cuando Jay escribió que «la Providencia se ha complacido en otorgar este compacto país a un solo pueblo unido; un pueblo que desciende de los mismos antepasados, que habla la misma lengua y profesa la misma religión, comprometido con los mismos principios de gobierno, muy parecido en sus maneras y costumbres».[164] La debilidad de todos estos lazos de unión produjo progresivamente todas las calamidades descritas por Madison en otro número de la misma publicación:
«El interés de la tierra, de la industria, del comercio y del dinero, junto a muchos otros intereses menores, crecen necesariamente en las naciones civilizadas dividiéndolas en diferentes clases gobernadas por diferentes sentimientos e ideas. La regulación de estos intereses variables y contrapuestos constituye el principal cometido de la legislación moderna e introduce el espíritu de facción y partido en las operaciones ordinarias y necesarias del gobierno... Cuando una mayoría se convierte en una facción, la forma del gobierno popular permite que sacrifique a sus pasiones e intereses dominantes tanto el bien público como el derecho de los otros ciudadanos... Es de gran importancia en una república no sólo preservar a la sociedad de la opresión de sus dirigentes, sino preservar a una parte de la sociedad de la injusticia de la otra parte. Existen necesariamente diferentes intereses en diferentes clases de ciudadanos. Si una mayoría está unida por intereses comunes, los derechos de la minoría estarán en peligro. Sólo existen dos métodos de precaverse contra este mal: uno, creando una voluntad en la comunidad que sea independiente de la mayoría, es decir, de la sociedad misma; el otro, haciendo que la sociedad abarque tantos grupos distintos de ciudadanos que resulte muy improbable, y hasta impracticable, una combinación injusta de la mayoría… En un gobierno libre, la seguridad de los derechos civiles debe ser la misma que la de los derechos de conciencia. Esto consiste, en el primer caso, en la pluralidad de intereses, y en el otro en la pluralidad de sectas.»[165] Que Madison hubiese dado una razón tan absurda para apoyar la certeza de los derechos en la nueva Constitución sólo puede explicarse por el hecho de que escribía para recomendarla tal y como estaba y porque tenía que hacerlo lo mejor que pudiera. Ha sido el gran empeño de Hamilton establecer esa seguridad para los derechos que Madison consideraba propia de la monarquía; una autoridad que no se convirtiese en órgano de la mayoría. «Es esencial que haya una voluntad permanente de la comunidad... El principio fundamental que debe establecerse es éste: que debe haber una voluntad permanente... Debería ser un principio de gobierno capaz de resistir la corriente popular.»[166]
Esto es precisamente lo que el juez Story quiere decir cuando expresa: «Yo diría que en un gobierno republicano la verdad fundamental es que la minoría tiene derechos indiscutibles e inalienables; que la mayoría no pueda serlo todo y la minoría nada; que el pueblo no pueda hacer todo lo que le plazca.»
Webster pensaba lo mismo, pero tenía una visión más optimista de los hechos cuando dijo: «Es otro principio igualmente verdadero y cierto y, de acuerdo con mi modo de ver las cosas, igualmente importante, que el pueblo a menudo se limita a sí mismo. Establece límites a su propio poder. Ha elegido proteger las instituciones que estableció contra los impulsos repentinos de las simples mayorías.»[167]
Channing estaba más cerca de la verdad cuando escribió: «Para la población, la doctrina de que la mayoría debe gobernar es como una intuición y no han pensado nunca cuánto debería modificarse en la práctica y hasta qué punto su aplicación debe ser controlada por otros principios.»[168]
En realidad, la ausencia total de medidas de este tipo que debieran haber dado lugar a una ley superior a la voluntad arbitraria del pueblo, impidiendo que éste se convirtiera en soberano, hizo que los mejores estadistas presentes en la Convención desesperasen del éxito y continuidad de su obra. Jefferson nos informa de que eso le ocurrió a Washington: «Washington no confiaba totalmente en la continuidad de nuestro gobierno. Pensaba que al final acabaríamos en algo parecido a la constitución británica.»
Hamilton —quien con sus escritos contribuyó más que ningún otro a la adopción de la Constitución— declaró en la Convención que «sus propias ideas eran las que más se alejaban del plan; más que las de ningún otro hombre», y explicó lo que pensaba sobre el tipo de seguridad que se había obtenido: «Estos caballeros dicen que necesitamos ser rescatados de la democracia. Pero ¿qué medios proponen? Una Asamblea democrática controlada por un Senado democrático y ambos controlados por un magistrado principal democrático.»[169]
«Una república grande y bien organizada —dijo— apenas puede perder su libertad si no es por otra causa que la anarquía, para la que el desprecio hacia las leyes es el mejor camino... El respeto sagrado por la ley constitucional es el principio vital, la energía que sostiene un gobierno libre... Los instrumentos con los cuales debe actuar son tanto la autoridad de la ley como la fuerza. Si se destruye la primera, la última debe sustituirla, y cuando ésta se convierte en el medio habitual de gobierno, se produce el ocaso de la libertad.»[170]
Sus predicciones pueden colegirse de los siguientes párrafos: «Una buena administración reunirá la confianza y el afecto del pueblo y quizás capacite al gobierno para adquirir mayor consistencia que la que la Constitución propuesta parece prometer a este gran país. Puede que así triunfase completamente sobre los gobiernos estatales sometiéndolos a una completa subordinación dividiendo a los grandes estados en pequeños distritos... Si no fuera así, es probable que en el curso de unos pocos años el conflicto entre los gobiernos particulares y el gobierno general, más el impulso de los grandes estados en este contexto, llevará a la disolución de la Unión. Este, después de todo, parece el resultado más probable... El error más plausible es que el gobierno nacional dependa demasiado de las legislaturas de los estados, esté demasiado sometido a sus prejuicios y sea demasiado obsequioso con sus caprichos; que los estados, con todo el poder en sus manos, usurpen la autoridad nacional hasta que la Unión se debilite y se disuelva.»[171]
El resultado ha justificado los temores de Hamilton, y el curso de los acontecimientos ha sido como él lo predijera. Las opiniones demócratas, que tan enérgicamente había combatido, ganaron terreno rápidamente durante el periodo revolucionario francés. Jefferson, que, incluso en los tiempos de la Declaración de Independencia —que fue obra suya—, tenía opiniones cercanas a las de Rousseau y Paine y buscaba la fuente de la libertad en los derechos abstractos del hombre, volvió de Francia con la mente llena de doctrinas igualitarias y de la doctrina de la soberanía popular. Con la derrota de Adams en la lucha por la presidencia, llevó estos principios al poder y alteró la naturaleza del gobierno americano. Tal y como los federalistas interpretaron y administraron la Constitución, bajo Washington y Adams, el ejecutivo fue lo que Hamilton había intentado que fuera: superior en gran medida a la voluntad popular. El único contrapeso contra esta autoridad eran las legislaturas de los estados y, consecuentemente, el partido demócrata —que era la criatura de Jefferson— defendía sus derechos con vehemencia como una manera de conceder el poder al pueblo. Sobre la base de la misma teoría de la soberanía directa del pueblo, en aparente contradicción, pero, en realidad, con una verdadera coherencia, cuando Jefferson resultó elegido, negó el derecho de los estados a controlar la acción del ejecutivo. Como consideraba al presidente como el representante de un poder completamente arbitrario, no admitía límites a su ejercicio. Él mismo se comprometió a obedecer la voluntad popular, incluso contra sus propias opiniones, sin oponerle ninguna resistencia. Actuaba como la débil herramienta de la mayoría y como gobernante absoluto de la minoría, como si gozara de un poder despótico pero sin una voluntad libre.
Sobre este principio de la revolución, Tocqueville escribió: «Les gouvernements qu’elle a fondés sont plus fragiles, il est vrai, mais cent fois plus puissants qu’aucun de ceux qu’elle a renversés; fragiles et puissants par les mêmes causes.»[172]
De ahí la firme aversión de Jefferson hacia toda autoridad que pudiera oponerse o que pudiera refrenar la voluntad del pueblo soberano, y especialmente hacia las legislaturas de los estados y los tribunales de justicia. Hablando de una ocasión en la que los jueces habían actuado con independencia, Hildreth dijo: «Jefferson estaba bastante molesto con este proceder, que sirvió, además, para confirmar sus firmes prejuicios contra los jueces y los tribunales. Realmente para él eran doblemente odiosos: como instrumentos de la tiranía en manos de los federalistas, y como obstáculo para sí mismo en el ejercicio del poder.»[173]
Sus ideas sobre el gobierno pueden encontrarse en un texto recogido en la biografía que Rayner escribió sobre él.[174] «Los gobiernos son republicanos sólo en la medida en que encarnan la voluntad de su pueblo y la ejecutan... Cada generación es tan independiente de la anterior como ésta lo es de todas las que la precedieron. Por lo tanto posee, como ellas, el derecho a elegir por sí misma la forma de gobierno que crea más favorable a su felicidad... Cada diecinueve o veinte años, la Constitución debería facilitar, por la paz y el bienestar de la humanidad, la solemne oportunidad de hacer esto. Los muertos no tienen derechos... El mundo y todo lo que hay sobre él pertenece a sus actuales habitantes mientras vivan... La mayoría, pues, tiene derecho a nombrar a sus representantes para la Convención y a hacer la Constitución que consideren mejor para ellos… No puede confiarse la independencia más que a la masa del pueblo.» Con estas doctrinas Jefferson pervirtió el republicanismo americano y, consecuentemente, la República misma.
En 1801, en la época en que Jefferson accede al poder, describe Hildreth la lucha entre los dos sistemas como sigue: «Desde el momento en que se perfilaron claramente las líneas partidistas, la oposición ha poseído una mayoría numérica contra la que nada excepto la energía superior, la inteligencia y la habilidad práctica de los federalistas, respaldados por el grande y venerable nombre de Washington y por su influencia sobresaliente, les ha capacitado para mantener durante ocho años una lucha ardua y dudosa. El partido federalista, con Washington y Hamilton a la cabeza, representaba la experiencia, la prudencia, la sabiduría práctica, la disciplina, la razón conservadora y los instintos del país. La oposición, encabezada por Jefferson, expresaba sus esperanzas, sus deseos, sus teorías, muchas de ellas entusiastas e impracticables, y especialmente sus pasiones, sus simpatías y antipatías, su impaciencia frente a los límites. Los federalistas tenían su fuerza en aquellos distritos pequeños en los que una población concentrada había producido y contribuido a mantener aquella complejidad de instituciones y aquel respeto por el orden social que, a medida que la población aumenta, se convierte en algo absolutamente necesario para su existencia. Las ideas ultrademocráticas de la oposición prevalecían en aquellas regiones más extensas en las que la dispersión de la población y la autoridad despótica de los individuos sobre las familias de esclavos mantenían a la sociedad en un estado de inmadurez...»[175]
Como consecuencia del principio de que la mayoría no tiene deberes y la minoría no tiene derechos, de que es lícito hacer todo lo que sea posible hacer, se esperaban medidas que oprimisen del modo más tiránico los derechos y los intereses de partes de la Unión para las que no habría garantías ni remedio alguno. Era tan grande el temor entre los federalistas que Hamilton escribió en 1804: «La opinión equivocada de Jefferson y la envidia de la ambición de Virginia no es un apoyo insignificante a los buenos principios de ese país (Nueva Inglaterra). Pero estas razones están conduciendo a la opinión de que es conveniente el desmembramiento de la Unión.»[176]
Jefferson había proporcionado el ejemplo de tales amenazas, y a ellas debía su elección durante la lucha por la presidencia con el coronel Burr. El 15 de febrero de 1801 escribió a Monroe: «Si se les hubiese permitido aprobar una ley para poner al gobierno en manos de un funcionario, sin duda alguna hubieran impedido la elección. Pero pensábamos que era mejor declarar abierta y firmemente, todos juntos, que el día que tal cosa ocurriese, los estados centrales se alzarían en armas y no se someterían a tal usurpación ni siquiera por un solo día.» Poco después surgió una ocasión en la que Jefferson llevó sus principios a la práctica de tal modo que aumentó enormemente la alarma de los estados del Noreste. Como consecuencia del decreto de Berlín de Napoleón y de las órdenes del gobierno británico, decidió imponer un embargo a todos los barcos americanos. Envió un mensaje urgente al Congreso, y el Senado aprobó la medida tras un debate de cuatro horas a puerta cerrada. El debate también fue secreto en la Cámara de Representantes, pero duró varios días, prolongándose, a menudo, con la esperanza de obtener una votación, hasta bien entrada la noche. El proyecto se aprobó el 22 de diciembre de 1807. El público no tuvo voz en el asunto; aquellos a quienes la medida afectaba más directamente fueron pillados prácticamente por sorpresa, dando así un llamativo ejemplo de secreto y celeridad en un tipo de gobierno que normalmente no se caracteriza por estas cualidades.
El embargo fue un golpe muy duro para los estados de Nueva Inglaterra que poseían barcos. A los otros les afectó menos. «Las condiciones naturales de este país —dijo Hamilton— parecen dividir sus intereses en diferentes clases. Hay estados con intereses navieros y estados sin ellos. Los del Norte son los estados verdaderamente navieros. Los del Sur no parecen poseer ni los medios ni el espíritu de la navegación. Esta diferencia de situación produce naturalmente diferentes intereses y diferentes puntos de vista en relación al comercio exterior.»[177]
Por consiguiente, la ley fue recibida en estos estados con una tormenta de indignación. Quincey, de Massachusetts, declaró en la Cámara de Representantes: «Tan irracional sería apartar del mar al pueblo de Nueva Inglaterra como tratar de impedir que los ríos desemboquen en el mar. No creían en la constitucionalidad de semejante ley. Podrá argüirse que los tribunales ya han resuelto la cuestión, pero una cosa es decidir una cuestión ante un tribunal de justicia y otra hacerlo ante el pueblo.»[178]
Incluso desde un punto de vista jurídico, el derecho a hacer una ley semejante era muy dudoso. Story, que en esta ocasión tomaba parte por primera vez en los asuntos públicos, dijo: «Siempre he considerado el embargo como una medida que se situó en el límite extremo del poder; se sitúa al borde mismo de la Constitución.»[179]
En esta ocasión, la doctrina de los derechos de los estados o anulación —que más adelante sería tan preeminente en manos del partido sureño— se enunció claramente a favor del Norte. El gobernador Trumbull, de Connecticut, convocó al legislativo y en su discurso de apertura defendió que, en las grandes emergencias, cuando se ha llevado a la legislatura nacional a extralimitarse respecto a sus poderes constitucionales, se convierte en derecho y deber de las legislaturas de los estados «interponer su escudo protector entre los derechos y las libertades del pueblo y el poder asumido por el gobierno nacional».[180]
Fueron aún más lejos y prepararon su secesión de la Unión ofreciendo, así, un ejemplo que seguiría, exactamente con los mismos argumentos, el partido opuesto. Randolph advirtió al gobierno de que estaban siguiendo muy rápidamente las huellas fatales de Lord North.[181]
John Quincy Adams declaró en el Congreso que existía la determinación de secesionarse. «Advirtió que si el embargo se prolongaba durante mucho tiempo, se toparía, sin duda, con una fuerte resistencia que apoyarían el poder legislativo y probablemente el poder judicial del Estado... Su objetivo era, y lo había sido durante varios años, la disolución de la Unión y el establecimiento de una Confederación.» Veinte años más tarde, siendo Adams presidente, se cuestionó la verdad de esta declaración. Por aquel tiempo habían cambiado las tornas y el Sur negaba al Congreso el derecho a legislar para el exclusivo beneficio de los estados del Noreste que apoyaban vigorosa y lucrativamente a las autoridades federales. Era importante que no se les considerase culpables, y por lo que habían dicho, que no pareciese que la doctrina a la que se oponían la habían inventado ellos mismos. Por lo tanto, Adams publicó una declaración el 21 de octubre de 1828 en la que reiteraba su afirmación anterior: «Se instigaba constantemente al pueblo a ofrecerle resistencia, y los jurados, uno tras otro, absolvían a los que violaban la ley sobre la base de que ésta era inconstitucional, enfrentándose a una solemne decisión del Tribunal Federal de los Estados Unidos. La prensa apoyaba abiertamente la separación de la Unión y se propuso una Convención de delegados de los estados de Nueva Inglaterra que habría de reunirse en New Haven.» Que esto es cierto lo prueban las cartas de Story escritas en aquel tiempo: «Estaba realmente satisfecho —dice— de que semejante forma de actuar no fuera ni pudiese ser tolerada en Nueva Inglaterra, y hubiera producido una rebelión directa... Por aquí circulan constantemente las historias de la rebelión de Massachusetts. Mi propia impresión es que la Junta despertará, si se atreve; pero no lo hará ... Se ha meditado sobre una división de los estados, pero sospecho que la opinión pública todavía no está lo suficientemente inflamada... Me apena percibir cómo ha crecido tanto el espíritu de desafección en Massachusetts; temo que esté estimulado por el deseo de unos pocos hombres ambiciosos de disolver la Unión... Me da miedo ver cómo los escritos públicos defienden abiertamente el empleo de las armas para eliminar el actual desconcierto comercial.»[182]
Que al final se suprimiese el embargo, se debió principalmente a la influencia de Story, con gran desgana y disgusto por parte del Presidente. «Atribuyo todo esto —dijo— a un pseudo-republicano Story».[183] Sobre lo que el propio Story, que, con razón, estaba orgulloso de su logro, observó: «Ciertamente debo de ser pseudo-republicano, como lo es todo el que según la opinión de Mr. Jefferson se atreve a poner en duda su infalibilidad.»[184] En realidad, lo que Jefferson quería decir era que no podía ser republicano aquel que hacía prevalecer los intereses de la minoría sobre los deseos de la mayoría. Su entusiasta admirador, el profesor Tucker, describe abiertamente de un modo muy justo y acertado su opinión en relación a esta cuestión: «Si su perseverancia en la política del embargo contra los deseos e intereses de Nueva Inglaterra y de la comunidad mercantil en general pudiera cuestionar de alguna manera el mérito abnegado que aquí se le atribuye, la respuesta es que con eso satisfacía los deseos de una gran mayoría del pueblo... Con esto, una parte de la comunidad sufrió un daño que, en relación con el gran mérito de un gobierno republicano, que consiste en que prevalezca la voluntad de la mayoría, no fue más que incidental.»[185]
Hemos visto que, en el caso del embargo, tan pronto como esta teoría democrática tuvo efecto, provocó que la minoría, a su vez, exigiera secesionarse, y en esto el principio democrático tenía que ceder. Pero la secesión no era una teoría de la Constitución, sino un remedio contra una teoría viciosa de la Constitución. Una teoría más firme habría evitado el despotismo de los demócratas y la necesidad de la secesión. La siguiente gran controversia giró en torno a esta cuestión; se trataba de un intento de establecer una ley contra la voluntad arbitraria del gobierno y de escapar de la tiranía de la mayoría, aunque el remedio fue peor que la enfermedad. Hamilton ya había esbozado un ideal de este tipo. «Este equilibrio entre el gobierno nacional y los gobiernos estatales debería tratarse con especial atención, ya que es de la mayor importancia. Ofrece una doble seguridad al pueblo. Si uno de ellos usurpa sus derechos, el pueblo encontrará una poderosa protección en el otro. En realidad, ninguno de los dos podrá sobrepasar sus límites constitucionales, puesto que siempre subsistirá entre ellos una cierta rivalidad.»[186] También fue esto lo que Mr. Dickinson deseaba cuando dijo en la Convención de 1787: «Una fuente de estabilidad es la doble división del cuerpo legislativo; la otra la constituye la división del país en distintos estados.»[187]
La guerra con Inglaterra y la larga suspensión del comercio que la precedió despertaron el interés industrial de los Estados Unidos. La industria comenzó a florecer en Pensilvania y más lentamente en Nueva Inglaterra. En 1816 se introdujo un arancel con un ligero carácter proteccionista, necesario para adaptar las prohibiciones de la guerra a los tiempos de paz. Estaba pensado para facilitar el periodo de transición más que para proteger a la nueva industria, y ese interés era aún tan débil, se veía tan poco afectado por la tarifa que, Webster, que ya era representante de Massachusetts en el Congreso, votó en contra de ella. La apoyaron la coalición de Clay y los políticos de Carolina del Sur, Lowndes y Calhoun, contra los que más adelante se esgrimiría este mismo voto como instrumento de ataque. En los años que siguieron, la importancia creciente del cultivo del algodón y el desarrollo de la industria provocó que los intereses del Norte y del Sur fueran cada vez más divergentes. Hamilton había dicho mucho antes: «La diferencia de propiedad es ya grande entre nosotros. El comercio y la industria aumentarán todavía más esta disparidad. Su gobierno debe enfrentarse a este estado de cosas, o con el paso del tiempo la combinación de estos intereses terminará por socavar su sistema.».[188]
Los fabricantes de Nueva Inglaterra eran conscientes de las ventajas que el proteccionismo tenía para sus mercancías. En el memorial de los mercaderes de Salem, escrito por Story en 1820, éste decía: «Nada puede resultar más evidente que el hecho de que muchos de los fabricantes y de sus amigos están intentando destruir algunos de los principios fundamentales de nuestra política fiscal con argumentos falaces basados en una política interesada, en un celo mal dirigido o en puntos de vista de muy corto alcance. Si no estamos dispuestos a recibir manufacturas extranjeras, no es razonable suponer que las otras naciones vayan a aceptar nuestras materias primas... No podemos obligarles a ser compradores si no son vendedores, ni a consumir nuestro algodón cuando no pueden pagar el precio en sus propias fábricas. Les obligaremos a comprar el algodón de las Indias Occidentales, o de Brasil, o de las Indias Orientales.» Aproximadamente por la misma época, el 20 de mayo de 1820, escribía a Lord Stowell sobre el mismo asunto: «Estamos empezando también a ser una nación industrial, pero no estoy muy satisfecho —puedo confesarlo abiertamente— con los esfuerzos que se han hecho para estimular artificialmente esta industria en nuestro país... El ejemplo de vuestras grandes ciudades industriales, aparentemente lugares de grandes vicios y de grandes fermentaciones políticas, no resulta un panorama muy agradable para los políticos, los patriotas o los amigos de la libertad».[189]
Los fabricantes consiguieron un nuevo arancel en 1824, en 1828 se consiguió otro con una gran mayoría, y otro en 1832 con una mayoría de dos a uno. Es la medida de 1828, que elevó los impuestos a una media de casi el cincuenta por ciento del valor de las importaciones, la que tiene mayor importancia desde un punto de vista constitucional. «En lo que se refiere a nuestros asuntos internos —dice el biógrafo de Mr. Calhoun— a esta medida es a la que, desde entonces, debemos atribuir casi todos los incidentes importantes de nuestra historia política».[190]
En esta época, los intereses del Norte y del Sur estaban perfectamente diferenciados. El Sur hervía con la producción agrícola, de la que había una gran demanda en Europa, mientras que la industria del Norte, incapaz de competir con las europeas, intentaba asegurarse el monopolio del mercado nacional. A diferencia de lo que ocurrió con la misma controversia en Inglaterra, los agricultores (al menos los que plantaban algodón) estaban a favor del libre comercio porque eran exportadores; los fabricantes querían protección porque no podían competir. «La cuestión —dijo Calhoun— se refiere, en realidad, a los intereses exportadores y los no exportadores del país.» Los intereses exportadores requerían la mayor libertad para las importaciones, para no comerciar en desventaja. «Quien no vea que es imposible mantener un comercio tan extenso sobre cualquier otra base que no sea el intercambio, debe de ignorar los más elementales principios del comercio y de la política europea, especialmente la de Inglaterra; si no se hiciera así, no duraría mucho tiempo... Los últimos restos de nuestra gran y floreciente agricultura serán aniquilados en el conflicto. En primer lugar, seremos lanzados al mercado nacional, que no puede consumir ni un cuarto de nuestros productos; y en vez de abastecer al mundo como haríamos con un comercio libre, nos veremos obligados a abandonar el cultivo de las tres cuartas partes de lo que ahora producimos y a recibir el resto de lo que los fabricantes —que entonces habrán consumado su política con la completa posesión de nuestro mercado— hayan decidido dejarnos.»[191] Parece el cumplimiento de la profecía de Mr. Lowndes que, cuarenta años antes, cuando se resistía a la adopción de la Constitución de Carolina del Sur, declaró que «cuando se adopte esta nueva Constitución, el sol de los estados del Sur se pondrá para no volver a salir jamás... Serán los intereses de los estados del Norte los que nos despojarán de cualquier pretensión al título de República».[192] Cobbett, que conocía América mejor que cualquier otro inglés de la época, describió en su Political Register de 1833 la posición de estos intereses hostiles de un modo que se ajusta muy bien al caso. «Todos estos estados del Sur y del Oeste están, comercialmente hablando, muy vinculados a Birmingham, Sheffield, Manchester y Leeds... y no tienen tal conexión con los estados del Norte, y no hay vínculo alguno que les una salvo el que se refiere a cuestiones de naturaleza meramente política... Aquí existe una natural división de intereses, y de intereses tan poderosos, además, que nada puede hacerse para contrarrestarlos. Los fuertes impuestos establecidos por el Congreso sobre las manufacturas británicas representan, ni más ni menos, que los muchos millones que se toman al año de los estados Occidentales y del Sur para dárselos a los del Norte.»[193]
Mientras que en Inglaterra el proteccionismo beneficiaba a una clase de la población a expensas de la otra, en América suponía la ventaja de una parte del país a expensas de la otra parte. «El gobierno —dijo Calhoun— va a traicionar el alto deber que tiene asignado y va a convertirse en agente de una parte de la comunidad para, bajo el disfraz del proteccionismo, arrancar tributos al resto de la comunidad.»[194]
Cuando tal controversia se produce entre clases opuestas dentro del mismo Estado, la violencia de las facciones puede poner en peligro al Gobierno, pero no puede dividir al Estado. Pero la violencia es mucho mayor, el daño se advierte más profundamente, los mecanismos de resistencia son más legítimos y constitucionales, cuando la parte oprimida es un Estado soberano.
El Sur tenía todo el derecho a oponerse al máximo a una medida que tanto podía perjudicarle. Se oponía tanto a sus intereses políticos como financieros, porque el arancel, mientras a ellos les empobrecía, enriquecía al Gobierno y llenaba el tesoro con oro superfluo. Ahora los políticos del Sur se opondrían siempre al predominio de la autoridad central, especialmente desde que ésta se prestaba a una política que a ellos les perjudicaba. Tenían objeciones prácticas y teóricas. El aumento de los impuestos más allá de las necesidades ordinarias del Gobierno ponía en sus manos un instrumento de influencia tentador y peligroso. Hubo que buscar el modo de manejar estas sumas, y los defensores de la restricción adoptaron el recurso de realizar obras públicas, gracias a las cuales se sobornaba al pueblo de los diferentes estados a favor del poder central. Por lo tanto, el arancel proteccionista y el desarrollo internacional fueron los puntos clave de la política del partido que, liderado por Henry Clay, buscaba reforzar la Unión a expensas de los estados; política a la que el Sur se oponía tanto porque era hostil a sus intereses como porque era inconstitucional. «Sería en vano querer ocultar —escribía Calhoun sobre el arancel en 1831— que ha separado al país en dos grandes divisiones geográficas enfrentando la una a la otra no sólo respecto a sus intereses sobre algunas de las cuestiones políticas más importantes: finanzas, comercio e industria... sino también respecto a sus opiniones. Pero tampoco acaba aquí el efecto de este peligroso conflicto. No solamente ha dividido a las dos partes en la importante cuestión ya mencionada, sino en cuestiones más profundas y más peligrosas: la constitucionalidad de un arancel proteccionista y los principios generales y la misma teoría de la Constitución. Para mantener su superioridad, el más fuerte le da una interpretación que los otros consideran que convertirá al Gobierno nacional en un Gobierno irresponsable con la total destrucción de la libertad.»[195] «Sobre la cuestión vital, de enorme importancia —la industria del país que aglutina prácticamente todos los intereses—, los intereses de las dos grandes partes se hallan enfrentados. Nosotros queremos comercio libre, ellos restricciones; nosotros queremos impuestos moderados, frugalidad en el Gobierno, economía, responsabilidad y una dedicación estricta del dinero público al pago de la deuda y a los fines autorizados por la Constitución. En relación a todo esto, si juzgamos por la experiencia, sus puntos de vista sobre sus intereses son precisamente los contrarios.»[196] En 1828 decía sobre el sistema proteccionista: «No hay sistema más eficaz para crear una aristocracia del dinero.» Sobre esta cuestión obtuvo de nuevo el respaldo de Cobbett con su bien conocida frase, referida a los Estados Unidos y puesta en circulación cinco años más tarde: «Allí está la aristocracia del dinero, la más condenable de todas.» Carolina del Sur encabezó la resistencia a la introducción del sistema proteccionista y, tras ser derrotada por muchos votos, apeló al derecho constitucional de cada estado soberano a detener con su veto una legislación general que podía ser perjudicial para sus intereses particulares. «El país —dijo Calhoun— está ahora más dividido que en 1824 y más que en 1816. La mayoría puede haber aumentado, pero los extremos opuestos están, sin discusión, más decididos y excitados que en ningún otro periodo anterior. En un primer momento, la resistencia al sistema se basaba en su inoportunidad, pero ahora se basa en su inconstitucionalidad, desigualdad, injusticia y opresión. Entonces el bienestar se esperaba sólo del gobierno nacional, pero ahora muchos, llevados por la desesperación, levantan sus ojos hacia la soberanía de los estados como único refugio.»[197] Calhoun era por entonces vicepresidente de los Estados Unidos y no ocupaba escaño en el Congreso. La defensa de la teoría de la Constitución recayó, por lo tanto, sobre el senador de Carolina del Sur, el general Hayne. En enero de 1830 se produjo un debate entre Hayne y Webster que los americanos consideran el más importante de la historia parlamentaria de su país. Hayne declaró que él no luchaba por el simple derecho a la revolución, sino por el derecho constitucional a la resistencia; y en respuesta a la defensa que hizo Webster del poder supremo, dijo: «Sé que éste es un concepto popular, y se basa en la idea de que, como todos los estados están aquí representados, no puede imponerse nada que no esté de acuerdo con el deseo de la mayoría, y se supone que es una máxima republicana la de que ‘la mayoría debe gobernar’... Si la voluntad de la mayoría del Congreso es la suprema ley del país, está claro que la Constitución es letra muerta y que finalmente ha fracasado en lo que respecta al auténtico fin para el que se estableció: la protección de los derechos de la minoría... La gran diferencia que existe entre nosotros consiste en esto: sus señorías harían de la fuerza el único árbitro en todos los casos de colisión entre los estados y el gobierno federal; yo recurriría a un remedio pacífico.»[198]
Dos años más tarde, Mr. Calhoun sucedió a Hayne como senador de Carolina del Sur, y la disputa se renovó. Tras el arancel de 1828, Virginia, Georgia y Carolina del Norte se unieron al reconocimiento del principio de anulación. Cuando se estableció el arancel de 1832, Carolina del Sur anunció que en el estado se resistirían a la recaudación de impuestos. Calhoun defendía el decreto de anulación en el Senado, en discursos y escritos, con unos argumentos que constituyen la perfección de la verdad política y que combinan las realidades de la democracia moderna con la teoría y las garantías de la libertad medieval. «La esencia de la libertad —dijo— supone la idea del poder responsable, que quienes hacen y ejecutan las leyes puedan ser controlados por aquellos a los que les afectan, que los gobernados puedan gobernar... Ningún gobierno que se base en el simple principio de que la mayoría debe gobernar, por muy verdadera que sea esta máxima en su auténtico significado y aunque se aplique con las restricciones adecuadas, podría preservar su libertad ni siquiera durante una sola generación. La historia de todos ellos ha sido siempre la misma: violencia, injusticia y anarquía, seguidas del gobierno de uno o de unos pocos bajo los cuales el pueblo busca refugio frente al despotismo aún más opresivo de la mayoría... Despojada de todas sus vestiduras, la verdadera cuestión es si nuestro gobierno es un gobierno federal o centralizado; un gobierno constitucional o absoluto; un gobierno que descansa en última instancia sobre la sólida base de la soberanía de los estados o en la desenfrenada voluntad de una mayoría; una forma de gobierno en la que, como en todos los gobiernos ilimitados, la injusticia, la violencia y la fuerza acaban por prevalecer. Que nunca se olvide que cuando la mayoría gobierna sin restricciones, la minoría es el súbdito... El derecho al sufragio no es más indispensable para reforzar la responsabilidad de los gobernantes frente a los gobernados que una organización federal que obligue a las partes a respetar los derechos de cada una de ellas. Se requiere la acción conjunta de ambas cosas para evitar el abuso de poder y la opresión, y para constituir real y verdaderamente un gobierno constitucional. Ignorar alguna de ellas supone, de hecho, convertir al gobierno, cualquiera que sea la teoría sobre la que se apoye, en un gobierno absoluto».[199]
En su disquisición sobre el gobierno, Calhoun expuso su teoría de la Constitución de una manera tan profunda y tan perfectamente aplicable a la política de nuestros días, que lamentamos no poder ofrecer más que una vaga idea de sus argumentos dado los pocos extractos que podemos incluir aquí.
«Los poderes que necesitan poseer los gobiernos para reprimir la violencia y preservar el orden no pueden actuar por sí mismos. Deben ser administrados por hombres en los que, como en los demás, los sentimientos individuales son más fuertes que los sociales. Y, así, los poderes que se les ha confiado para prevenir la injusticia y la opresión de los demás se convertirán, si no se vigilan, en instrumentos para oprimir al resto de la comunidad. La forma de evitar esto, cualquiera que sea el nombre que se le dé, es lo que, cuando se aplica a un gobierno, se entiende por constitución en su sentido más amplio. Teniendo su origen en el mismo principio de nuestra naturaleza, la constitución es para el gobierno lo que el gobierno es para la sociedad. Del mismo modo que el fin para el que la sociedad se ha creado quedaría frustrado sin un gobierno, aquel para el que se ha creado el gobierno quedaría frustrado, en gran medida, sin una constitución. La constitución es una invención humana, mientras que el gobierno es de disposición divina... Al poder sólo puede resistirle el poder y a una facción, otra... Considero el derecho al sufragio el primer y fundamental principio; pero sería un gran y peligroso error suponer, como muchos lo hacen, que es suficiente por sí mismo para crear un gobierno constitucional. A esta errónea opinión cabe achacársele una de las causas por las que tan pocos intentos de crear gobiernos constitucionales han tenido éxito; y explica por qué un número tan pequeño de ellos tuvo una existencia duradera... Lejos de ser suficiente por sí mismo —por muchas garantías que existan y por muy ilustrado que sea el pueblo— conduciría, si no se toman medidas, a que el gobierno fuese tan absoluto como lo sería en manos de gobernantes irresponsables; y, como mínimo, con una tendencia igual de fuerte hacia la opresión y al abuso de poder... El proceso puede ser lento y puede que se necesite mucho tiempo hasta que se forme una mayoría compacta y organizada; pero con el tiempo, incluso sin acuerdo previo ni intención alguna, se formará por la acción cierta de ese principio o constitución de nuestra naturaleza en la que el mismo gobierno se origina… Con el paso del tiempo, la mayoría dominante tendría la misma tendencia a la opresión y al abuso de poder que, sin el derecho de sufragio, pudieran tener gobernantes irresponsables. Realmente, la misma tendencia al abuso de poder puede atribuirse tanto a los últimos como a los primeros. Con el tiempo, la minoría sería la parte gobernada o sometida, del mismo modo que lo es el pueblo en una aristocracia o los súbditos en una monarquía... El límite temporal o la incertidumbre en el ejercicio del poder no puede por sí mismo contrarrestar la tendencia inherente en el gobierno a la opresión y al abuso. Por el contrario, la propia incertidumbre de su ejercicio, junto con la lucha violenta de partidos que precede siempre a un cambio de tendencia en el gobierno, tenderá más a aumentar que a disminuir la tendencia a la opresión... Es evidente que deben buscarse procedimientos calculados para evitar que cualquier interés particular o combinación de intereses use los poderes del gobierno para crecer a expensas de los otros... Esto sólo puede llevarse a cabo de un modo: a través de una organización tal del gobierno —y, si es necesario para este propósito, también de la comunidad— que, dividiendo y distribuyendo sus poderes, otorgue a cada partido o interés, a través del órgano apropiado, bien voz a la hora de hacer y ejecutar las leyes, bien veto sobre su ejecución... Un organismo como éste, junto con el derecho de sufragio, constituye, de hecho, los elementos de un gobierno constitucional. El uno, exigiendo la responsabilidad de los que hacen y ejecutan las leyes, impide que los gobernantes opriman a los gobernados; y el otro, haciendo imposible que ningún interés o combinación de intereses, clase, orden, o parte alguna de la comunidad obtenga el control exclusivo, impide que ninguno oprima a los otros... Es este poder negativo —el poder de impedir o detener la acción del gobierno, llámese del modo que se llame: veto, interposición, anulación, límite o equilibrio de poder— lo que de hecho forma la constitución... Realmente es el poder negativo el que hace la constitución y el positivo el que hace al gobierno... De ello se sigue necesariamente que donde la mayoría numérica posee el control exclusivo del gobierno, no puede haber constitución, porque la constitución implica limitación o restricción ... y, por lo tanto, la mayoría numérica en estado puro forma necesariamente en todos los casos un gobierno absoluto... Cualquiera que sea su forma, los gobiernos constitucionales son, de hecho, mucho más parecidos unos a otros, en lo que a su estructura y carácter se refiere, de lo que lo son respecto a los gobiernos absolutos, incluso de su misma clase ... y, por consiguiente, la gran diferencia que existe entre los gobiernos no es la de si gobierna uno, pocos o muchos, sino la que se da entre los gobiernos constitucionales y los absolutos... Un gobierno más plural que el gobierno de una mayoría numérica ofrece, entre otras ventajas —lo que ilustra claramente su carácter más popular—, una mayor extensión del derecho al sufragio. Seguramente en estos gobiernos se adoptará el sufragio universal, que se extenderá a todos los ciudadanos varones mayores de edad, con algunas pocas excepciones; pero no puede extenderse tanto en los gobiernos basados en una mayoría numérica sin evitar que acaben siendo controlados por la parte más ignorante y dependiente de la comunidad. Porque a medida que la comunidad se haga más numerosa, rica, refinada y civilizada, se marcará más fuertemente la diferencia entre el rico y el pobre, y el número de los ignorantes y dependientes se hará más grande en proporción al resto de la comunidad... La tendencia de los gobiernos a los que antes nos referíamos es unir a la comunidad por muy diferentes y opuestos que sean sus intereses; mientras que el gobierno de la mayoría numérica tiende a dividirla en dos partes en conflicto, por muy naturalmente que estén unidos e identificados sus intereses… La mayoría numérica, al considerar que la comunidad es una unidad cuyas partes comparten todas los mismos intereses, debe —para su necesario funcionamiento— dividirla en dos partes hostiles que, bajo la apariencia de la ley, se agitan con una incesante hostilidad la una contra la otra... Hacer de la igualdad de condiciones algo esencial para la libertad, supondría destruir la libertad y el progreso. La razón es que la desigualdad, que es una consecuencia necesaria de la libertad, es al mismo tiempo indispensable para el progreso... En realidad, es esta desigualdad de condiciones entre la vanguardia y la retaguardia en la marcha del progreso la que da un impulso tan fuerte a la primera para mantenerse en su posición y a la última para avanzar hacia adelante... Esto da al progreso su mayor impulso... Estos grandes y peligrosos errores tienen su origen en la opinión dominante de que todos los hombres han nacido libres e iguales, y no hay nada más falso y falto de fundamento... En una democracia absoluta los conflictos de partido entre la mayoría y la minoría ... casi nunca pueden terminar en un compromiso. El objetivo de la minoría en la oposición es expulsar a la mayoría del poder, y el de la mayoría es mantener su dominio sobre la oposición. Hay en ambas partes una lucha por el todo; una lucha que debe determinar qué partido gobernará y cuál será sometido... Por esto, entre otras razones, las aristocracias y las monarquías asumen con más fácilidad la forma constitucional que los gobiernos populares absolutos.»[200]
Esto fue escrito en los últimos años de la vida de Calhoun, y se publicó después de su muerte. Pero estas ideas, aunque las maduraría durante el posterior conflicto sobre la esclavitud, le guiaron ya en la primera fase de la disputa que convirtió la anulación en secesión, durante el conflicto de los aranceles de los años 1828-1833. Muchos de los que no estaban de acuerdo con él consideraban que su resistencia estaba justificada por la política egoísta y carente de escrúpulos del Norte. Legaré, el más competente de los políticos americanos, más tarde Ministro de Justicia, pronunció en Carolina del Sur, en el momento culminante de la agitación de 1831, un discurso con motivo del 4 de julio en el que decía: «Los autores de esta política son indirectamente responsables de este deplorable estado de cosas y de todas las consecuencias que de él puedan derivarse. Son culpables de una ofensa imperdonable contra el país. Nos encontraron unidos y nos han convertido en un pueblo aturdido. La unión de los estados era objeto de un amor ferviente y de una veneración religiosa, y han hecho, incluso de su utilidad, materia de controversia entre los hombres más ilustrados... No me sorprende la indignación que ha provocado en nuestro pueblo la carga de semejantes tributos, dada la precaria situación actual de sus negocios... En ningún sistema proteccionista pueden mantenerse unidas grandes naciones bajo un gobierno despótico de ninguna clase, si se incita a cada parte del país a enfrentarse contra otra en una lucha perpetua por los privilegios y la protección, bajo un sistema de protección.»[201]
Brownson, por entonces el periodista más influyente de América y gran partidario de Calhoun, apoyó en 1844 sus pretensiones a la presidencia y creemos que, de haber sido elegido, habría podido ocupar un cargo en su gabinete. En uno de los primeros números de su conocida Review, escribió: «Incluso la teoría de Mr. Calhoun, aunque constituye, sin duda, la verdadera teoría de la constitución federal, es todavía insuficiente... De hecho, no consigue detener las medidas desiguales, injustas y opresivas del gobierno federal. En 1833 Carolina del Sur obligó a un compromiso, pero en 1842 se restableció la odiosa política que hoy prosigue con éxito, y no hay ningún estado que intente de nuevo ejercer el veto estatal... Si lo considera necesario, un estado tiene el derecho soberano de rechazar la odiosa promulgación del arancel en sus propios dominios y de prohibir la obediencia a sus súbditos o ciudadanos... Siendo iguales las partes del pacto y no existiendo un árbitro común, se convierte cada una, de forma natural, en el juez de las infracciones del pacto y del modo y los medios de repararlas.»[202]
El presidente, el general Jackson, sentía una fuerte aversión tanto hacia la teoría que defendía Calhoun como hacia su misma persona. Juraba que lo acusaría de traición y que lo colgaría de una horca más alta que la de Haman. Una de las declaraciones de anulación de su vicepresidente le llegó una noche a muy altas horas. En un momento de exaltación, sacó de sus camas a los abogados del gobierno para que dijeran si había, al fin, motivo para colgarlo. Editó un manifiesto condenando la doctrina de la anulación y las disposiciones de Carolina del Sur, que muy probablemente redactó Livingston, el secretario de Estado, famoso en la historia de la legislación como autor del código de Luisiana. Webster, el mejor orador de entonces, aunque no apoyaba al gobierno, decidió responder a Calhoun en el Senado, y cuando llegó el momento, el carruaje del presidente fue a buscarlo a su casa. Los partidarios de la Unión estimaron que su discurso, considerado el mejor que había pronunciado nunca, era concluyente en contra de los derechos de los estados. Madison, ya cerca del final de su larga carrera, escribió para felicitar al orador en unas palabras que deberían haber servido de advertencia: «Aplasta la anulación y debe acelerar el abandono de la secesión. Pero esquiva el golpe al confundir la voluntad de secesionarse con el derecho a librarse de una opresión intolerable.»
La secesión no es sino la alternativa al veto. El fracaso de la doctrina posterior basada en la constitución privó al Sur de la única protección posible contra la creciente tiranía de la mayoría, porque el fracaso de la anulación coincidió en el tiempo con el triunfo final de las ideas más puramente democráticas. Y al mismo tiempo que se decidía que los derechos de la minoría no gozaban de garantía alguna, se estableció que el poder de la mayoría no tenía límites. La elaborada teoría de Calhoun fue un esforzado intento de salvar a la Unión de los defectos de su constitución. Es inútil preguntarse si es legalmente correcto, de acuerdo con la letra de la constitución, porque es seguro que va contra su espíritu tal y como se había desarrollado desde Jefferson. Webster pudo haber sido el más fiel intérprete de la ley, pero Calhoun fue el auténtico defensor de la Unión. Incluso los unionistas admitieron, con todo el peligro que ello suponía, que había casos en los que, puesto que no había solución legal conocida, la secesión estaba plenamente justificada. Livingston era de la opinión de que «si la ley es una de las pocas que, una vez ejecutada, no puede llevarse ante el Tribunal Supremo, y en opinión del estado podría justificar el riesgo de un abandono de la Unión, podría recurrirse inmediatamente a este último extremo».[203]
El biógrafo de Clay mostró la íntima conexión entre anulación y secesión, aunque no llega a percibir que una no es la consecuencia, sino la sustituta de la otra: «En un primer momento, la idea de anulación se limitaba, sin duda, al acto por el que un estado anulaba y vetaba una ley federal dentro del ámbito de su propia jurisdicción, sin contemplar la independencia absoluta de una secesión. Sin embargo, viendo que en la práctica la anulación podría apenas detener cierta clase de secesión, los defensores de la doctrina en su primer y limitado significado exigieron después descaradamente el derecho a la secesión.»[204]
En la práctica, aunque sus reclamaciones fueron rechazadas, ganó Carolina del Sur. El arancel fue retirado, y Clay, el principal proteccionista, introdujo una medida de compromiso que se entendió como una concesión tan grande que, aunque Webster se opuso a ella, Calhoun la aceptó y se ejecutó. Pero el funesto día, la crisis final, sólo se había pospuesto. El espíritu del país se había adentrado por unos derroteros en los que esta crisis no podría detenerse permanentemente, y lo cierto era que aún habría nuevas ocasiones de afirmar la omnipotencia de la voluntad popular y de exhibir la total subordinación del ejecutivo a ella.[205] De hecho, ya había comenzado una nueva controversia que, desde entonces, eclipsaría a la que había sacudido a la Unión entre 1828 a 1833. La cuestión comercial no se había resuelto; el antagonismo económico y la determinación por parte del Norte de extender sus beneficios siguió latente desde el Acta de Compromiso de Clay hasta la Tarifa de Morill de 1861. En 1837, en su discurso de despedida, Jackson esbozó un cuadro tenebroso y desalentador del periodo marcado con su nombre. «Muchos intereses poderosos trabajan continuamente para conseguir imponer elevados impuestos sobre el comercio y para aumentar los ingresos más allá de las auténticas necesidades del servicio público; y el país ha sentido ya los efectos perniciosos de su combinada influencia. Han logrado obtener unas tasas impositivas más opresivas para las clases agrícolas y obreras, y han logrado unos ingresos que no se pueden emplear eficazmente dado el alcance de los poderes conferidos al Congreso; y para atar al pueblo a este injusto y desigual sistema impositivo, se han urdido en varios distritos extravagantes proyectos de mejoras internas para derrochar el dinero y comprar apoyos... Y podéis estar seguros de que no han abandonado el propósito de recaudar ingresos desproporcionados y de cargaros con impuestos que exceden las necesidades económicas del gobierno. Los distintos intereses que se han unido para imponer altos tributos y para conseguir una superabundancia en el tesoro público son demasiado fuertes y han puesto demasiado en juego como para rendirse. Las corporaciones y los ricos individuos que están involucrados en grandes compañías industriales desean impuestos elevados para aumentar sus ganancias. Políticos intrigantes les apoyarán para ganarse su favor y obtener generosos desembolsos con la intención de comprar influencias en otros distritos... Desde dentro, entre vosotros mismos —por codicia, por corrupción, por una ambición defraudada y por una desordenada sed de poder— se crearán facciones y la libertad se pondrá en peligro.»[206]
El propio Jackson era responsable de mucho de lo malo que había en la situación política del país. La tendencia democrática, que había comenzado con Jefferson, llegó durante la presidencia de Jackson a su punto culminante. A este respecto, puede demostrarse el inmenso cambio con un solo ejemplo: la democracia pura exige una rápida rotación de los cargos. Como todos los hombres tienen el mismo derecho a los cargos públicos y a sus beneficios y se supone que todos están igual de capacitados y que no se requiere una gran experiencia (por eso en Atenas los cargos públicos se elegían por sorteo), el mayor número posible de ciudadanos debería tomar parte sucesivamente en el gobierno. Esto disminuye la diferencia entre gobernantes y gobernados, entre el Estado y la comunidad, y aumenta la dependencia del primero respecto a esta última. Al principio no se pensaba en estos cambios. Washington destituyó sólo a nueve funcionarios en ocho años; Adams depuso únicamente a diez, Madison a cinco, Monroe a nueve, John Quincy Adams sólo a dos y a ambos por su falta de cualificación. Naturalmente, Jefferson estaba a favor de la rotación de los cargos públicos y provocó una tormenta de indignación cuando destituyó a treinta y nueve funcionarios para ofrecer las vacantes a sus seguidores. Jackson, después de suceder al joven Adams, hizo instantáneamente 176 cambios, y a lo largo del primer año, 491 funcionarios de correos perdieron su puesto. Mr. Everett dijo muy acertadamente: «Puede establecerse como la característica general de las tendencias políticas de este periodo un decidido debilitamiento del respeto por los frenos constitucionales. Por una parte, sobre la base de una interpretación de la Constitución, prevalecen vagas ideas sobre la discrecionalidad del Ejecutivo; y por otra, prevalece la idea sobre la soberanía popular representada por un Presidente elevado al cargo por aplastantes mayorías del pueblo.»[207]
Esta fue la época de la visita de Tocqueville a América, cuando formuló el siguiente juicio: «Cuando un hombre o un partido sufre una injusticia en los Estados Unidos, ¿a quién puede recurrir? ¿A la opinión pública? La forma la mayoría. ¿Al cuerpo legislativo? Este representa a la mayoría y la obedece ciegamente. ¿Al poder ejecutivo? Este es elegido por la mayoría y la sirve como un instrumento pasivo. ¿A la fuerza pública? No es sino la mayoría levantada en armas. ¿A los tribunales? Es la mayoría investida con el derecho a dictar sentencias. En algunos estados los mismos jueces son elegidos por la mayoría. Así pues, por muy inicua o irracional que sea la medida por la que sufres, debes someterte.»[208] Eminentes americanos[209] coincidían con él en la crítica al curso que los acontecimientos estaban tomando, y que se había previsto de antemano. En 1818 Story escribió: «está apareciendo una nueva raza de hombres dispuestos a gobernar la nación; son los cazadores de popularidad. Hombres ambiciosos, no tanto del honor como de los beneficios del cargo; demagogos que sostienen laxos principios y que no persiguen lo que está bien sino lo que les conduce a un vulgar y temporal aplauso. Existe un peligro muy grande de que esos hombres usurpen en tal medida el favor popular que acaben dirigiendo la nación; y si eso sucede, aún viviremos para ver cómo nuestras mejores instituciones quedan reducidas a polvo.»[210]
Los siguientes párrafos pertenecen a la conclusión de su Comentary on the Constitution: «La influencia de las causas perturbadoras que durante la Convención estuvieron más de una vez a punto de disolver la Unión, ha crecido desde entonces inconmensurablemente en concentración y vigor... Si bajo estas circunstancias alguna vez se rompiera la Unión, sería imposible elaborar una nueva constitución que abarcase todo el territorio. Quedaríamos divididos en varias naciones o confederaciones, rivales en poder y en intereses, demasiado orgullosas para soportar ninguna ofensa, y demasiado cercanas para que las represalias resultasen lejanas o ineficaces.» El 18 de febrero de 1834 escribió sobre la administración de Jackson: «Me siento humillado por la verdad, que no puede ocultarse, de que aunque vivimos en una república, estamos, de hecho, bajo el gobierno absoluto de un solo hombre.» Y unos pocos años más tarde, el 3 de noviembre de 1837, le comentó a Miss Martineau que creía que ella había juzgado a su país demasiado favorablemente: «Ha pasado Usted por alto la terrible influencia de un patronazgo corrupto y del sistema de exclusividad de los nombramientos oficiales que han sembrado ya tanta discordia entre nosotros y que amenazan con destruir todas las garantías de nuestras libertades civiles... Pienso que usted debería haber aprendido que se puede ejercer el despotismo en una república de un modo tan irresistible y ruinoso como en cualquier forma de monarquía».
El más destacado de los estadistas del Sur pensaba lo mismo que el juez de Nueva Inglaterra. «No me importa —dijo Calhoun— cuál sea la forma de gobierno; si el gobierno es despótico y no tiene límites, da igual que esté en manos de uno, de pocos, o de muchos hombres... Mientras estas medidas iban destruyendo el equilibrio entre las dos partes, la acción del gobierno conducía a un cambio radical en su carácter al concentrar todo el poder del sistema en sí mismo... Lo que una vez fue una república federal y constitucional se ha convertido ahora, de hecho, en una república tan absoluta como la del autócrata de Rusia, y con una tendencia al despotismo semejante a la de cualquier gobierno absoluto que haya existido nunca... El aumento de poder de este gobierno y del control del Norte sobre todos sus departamentos, fue el motivo. Esto es lo que en la mente de muchos sembró la impresión de que existían pocos o ningún freno que evitase que el gobierno hiciese cualquier cosa que quisiera hacer».[211] En la misma época, aunque refiriéndose a un momento muy anterior, escribió Cobbett: «He vivido ocho años bajo el gobierno republicano de Pensilvania y creo que ha sido el gobierno más corrupto y tiránico que el mundo haya conocido... He visto bastante del gobierno republicano como para convencerme de que ni siquiera el nombre vale nada.»[212] Channing toca una cuestión muy importante, la influencia del liberalismo europeo sobre el republicanismo de América: «Desde el principio de nuestra revolución ha habido hombres que han carecido de fe en nuestras instituciones libres y que han visto en nuestra casi ilimitada extensión del derecho al voto el germen de la convulsión y la ruina. Cuando los demagogos ganan influencia sobre la multitud ignorante y obtienen poder y cargos públicos, este partido antipopular crece; en épocas mejores, declina. Se ha construido a la medida de los errores y los crímenes de los liberales de Europa... En toda ocasión me he esforzado en rebatir la idea de que las clases trabajadoras no están preparadas para ser depositarias del poder político. Sin embargo, en honor a la verdad, debo decir que creo que en este país el derecho al voto ha ido demasiado lejos.»[213]
En 1841 describió muy certeramente los peligros que desde entonces han demostrado ser fatales: «El gran peligro para nuestras instituciones, el que más alarma a nuestros conservadores, no ha penetrado quizás todavía en la mente de Mr. Smith. Se trata del peligro de la organización de los partidos, tan sutil y fuerte como para hacer del gobierno el monopolio de unos pocos dirigentes, y como para asegurar la transmisión del poder ejecutivo de mano en mano de un modo casi tan regular como en una monarquía... No puede ponerse en duda que este peligro es real. De modo que tenemos que protegernos del despotismo tanto o más que de la anarquía.»[214] Es imposible hablar con más firmeza sobre este asunto, y nadie podría hablar con más autoridad que el doctor Brownson: «Nuestro propio gobierno, en su origen y en su forma constitucional, no es una democracia, sino —si podemos emplear esta expresión— una aristocracia electiva y limitada... Pero en la práctica, el gobierno elaborado por nuestros padres no existe, salvo en el nombre. Su carácter originario ha desaparecido o está desapareciendo rápidamente. La constitución es letra muerta, excepto en la medida en que sirve para prescribir las formas de elección, el gobierno de la mayoría, la distribución y ejercicio de los cargos públicos, y la asunción y separación de las funciones del gobierno. En la práctica, desde 1828, y sustancialmente ahora, se ha convertido en una democracia pura sin otra constitución eficaz que no sea la voluntad de la mayoría en cada momento... La constitución ha sido prácticamente abolida y nuestro gobierno es virtualmente, en cuanto a intenciones y propósitos —como hemos dicho—, una democracia pura, con nada que la impida obedecer el interés o los intereses de los que la gobiernen en cada momento. »[215] Poco antes de su conversión escribió: «Volviendo la mirada a lo que éramos al principio, y viendo lo que somos ahora, muy bien podría dudarse de si algún otro país de la Cristiandad ha decaído, tan rápidamente como nosotros lo hemos hecho, en la severidad y rigor de las virtudes, en los elevados y resueltos principios de conducta esenciales para la estabilidad y para la buena administración de un gobierno popular... El orden político establecido en este país no es el democrático, y todo intento de aplicar la teoría democrática como principio de su interpretación es un intento revolucionario y debe oponérsele resistencia. Por democracia entiendo un orden político —si se puede llamar orden a lo que no lo es— en el que se supone que el pueblo, originariamente y sin referencia a ninguna autoridad que le constituya en cuerpo político, es la fuente de todo el poder legítimo del Estado.»[216]
Los partidarios del absolutismo democrático que se oponían a los derechos de los estados en el conflicto de los aranceles, y que condujeron a las lamentaciones y a las desgraciadas consecuencias que hemos visto, se adueñaron de otro asunto para probar la fuerza de su principio. La cuestión de la abolición, subordinada al principio, aunque aneja a la cuestión del proteccionismo, ocupó el primer plano cuando la otra perdió interés, quedando suspendida durante una temporada por la Compromise Act. Sirvió para captar más simpatías entre los partidarios de la revolución de las que se habrían ganado aludiendo sólo a cuestiones de interés. Adornaba la codicia con la apariencia de la filantropía, pero los dos motivos no eran tan distintos; el uno es una suerte de pretexto y sirve para enmascarar al otro. Eran igualmente válidos como medios para establecer la supremacía de la democracia absoluta, aunque sólo uno era su propia recompensa; el otro no era tan claramente una cuestión de intereses pecuniarios, pero no proporcionaba menos ventajas políticas. Un poder que es cuestionado, por muy real que sea, debe afirmarse y mantenerse si quiere durar. Cuando se rechazó el derecho de los estados a resistirse a la Unión, aunque se arregló amigablemente la cuestión que ocasionó la disputa, era seguro que la sucedería otra para que pudiera conmemorarse con un trofeo una victoria tan dudosa.
La cuestión de la esclavitud se manifestó primero como una dificultad constitucional en torno a 1820, en la disputa a que dio lugar el compromiso de Missouri. Incluso en este primer periodo, hombres perspicaces apreciaron la enorme gravedad de sus consecuencias. Jefferson escribió: «Como una bola de fuego en la noche, esta importantísima cuestión me despertó y me llenó de terror. La consideré enseguida como el toque de difuntos de la Unión. De momento está acallada. Pero esto es sólo un respiro, no la sentencia final.»
En 1828, cuando Carolina del Sur proclamaba el derecho de veto, seguida por varios estados del Sureste, el Norte adoptó la abolición como un instrumento de coerción contra ellos, como una represalia y como un medio muy poderoso en la lucha de partidos. Channing escribió a Webster el 14 de mayo de 1828: «Hace poco tiempo, Mr. Lundy de Baltimore, editor de un periódico llamado The Genius of Universal Emancipation, visitó esta parte del país para animarnos en la lucha por la abolición de la esclavitud en el Sur. La intención es organizar sociedades con este fin... Mi temor respecto a nuestros esfuerzos en contra de la esclavitud es que empeoremos la situación al provocar el orgullo regional y la pasión de su defensa, y que dividamos al país en dos grandes partidos que pueden sacudir los fundamentos del gobierno.»
En el apogeo de las grandes controversias del gobierno de Jackson sobre la cuestión bancaria y la cuestión del veto, no se trató el tema de la esclavitud de un modo destacado; pero una vez que hubo triunfado el poder central democrático, que se solucionó la cuestión de la Banca y no se produjeron más ocasiones en las que se discutieran los derechos de los estados, el partido cuya opinión había prevalecido en la constitución decidió hacer uso de su preeminencia para acabar con la esclavitud. A partir de entonces, aproximadamente desde el año 1835, se convirtió en la cuestión principal y en el modo en que se puso de manifiesto el antagonismo entre los principios del poder arbitrario y los del autogobierno. A cada adquisición de territorio, en la formación de nuevos estados, la misma cuestión causaba la crisis; luego en la Fugitive-Slave Act, y después en la formación del partido republicano y en su triunfo de 1860. El primer efecto de haber convertido la abolición en una cuestión de política de partido y de haberla incluido en la gran disputa constitucional que ya había amenazado la existencia de la Unión en la controversia sobre los impuestos, fue corroborar la profecía de Channing. Webster, que había sido el mayor rival de la anulación en la disputa de los aranceles, reconoció que incluso la secesión estaba siendo provocada por la insensata agresión del Norte. En uno de sus últimos discursos, conocido como su discurso del 7 de marzo de 1850 a favor de la Unión, denunció la política de los abolicionistas: «No pretendo atribuir motivos injustificables a los líderes de esas sociedades, pero no estoy ciego a las consecuencias de su proceder. No puedo dejar de ver cuánto daño ha producido su interferencia en el Sur. ¿Acaso no es evidente para todos? Dejad a cualquier caballero que abrigue dudas sobre esta cuestión que recurra a los debates de la Cámara de Diputados de Virginia en 1832 y verá con qué libertad se discutió en esa cámara una propuesta hecha por Mr. Randolph para la abolición gradual de la esclavitud... La opinión pública que en Virginia se estaba empezando a manifestar en contra de la esclavitud y que estaba abriendo la discusión sobre la cuestión, retrocedió y se recluyó en su castillo... Todos conocemos el hecho y todos conocemos la causa; y todo lo que esos agitadores han hecho no ha sido ampliar sino reducir la libertad de los esclavos del Sur; no los ha hecho más libres, los ha atado más férreamente.»[217]
Howe, el historiador de Virginia, abolicionista en lo que a sus principios se refiere, aunque no en la política práctica, dijo: «Es más que probable que una cuestión de tan vital importancia sea retomada con más éxito en lo sucesivo, si es que podemos confiar en la corriente de opinión actual; pero había evidentes razones que paralizaban a los amigos de la abolición y que han tenido el efecto de silenciar toda agitación sobre el asunto. Los abolicionistas de los Estados del Norte y del Este, aumentando gradualmente su fuerza como partido, han elevado sus denuncias contra la esclavitud y cada vez son más temerarios en cuanto a los medios adoptados para atacar los derechos constitucionales del Sur.»[218]
Story escribe el 19 de enero de 1839: «La cuestión de la esclavitud está empezando a ser cada vez más y más absorbente y si continúa extendiendo su influencia, llevará a la disolución de la Unión. Al menos muchos de nuestros mejores estadistas ven esto como un hecho muy probable.»[219]
En ese momento el partido abolicionista estaba todavía en su infancia y no había conseguido unir en un solo partido todos los intereses hostiles a los estados esclavistas. En 1841, al describir Lord Carlisle una conversación que tuvo con el entonces Secretario de Estado, Mr. Seward, dijo: «Recuerdo que por aquel entonces advertí que era la primera persona con la que me había encontrado que no hablaba despectivamente de los abolicionistas; pensaba que iban ganando terreno gradualmente.»[220]
Pero al año siguiente la política abolicionista se convirtió rápidamente en un gran peligro para la Unión, con los dos grandes rivales, Webster y Calhoun, unidos para resistirla hasta el fin de sus días. Desde un punto de vista comercial, no es seguro que el Norte ganase con la abolición de la esclavitud. Aumentaría el mercado sureño animando la emigración blanca desde el Norte; pero el comercio de Nueva Inglaterra dependía en gran medida del cultivo del algodón, y los comerciantes de Nueva Inglaterra no estaban a favor de la abolición. Calhoun no atribuía el movimiento al afán de lucro: «La cruzada en contra de nuestra institución nacional no se origina en un antagonismo de intereses... los fanáticos furibundos ven la esclavitud como un pecado y, por tanto, al verlo así, se convierte en su más alto deber intentar destruirla, aunque esto suponga el fin de la constitución y de la Unión.»[221]
Webster le apoyaba completamente en esto: «Bajo la reclamación de libertad universal y bajo la pretensión de que existe una ley para el gobierno de los hombres públicos y privados cuya obediencia está por encima de la constitución del país, algunos estados, llevando hasta el límite su poder, han promulgado leyes para impedir, obstruir y anular los decretos del Congreso... Sospecho que todo esto es el efecto de aquella vaga y errabunda filantropía que inquieta e incomoda todo lo que existe, en todo tiempo y lugar, alimentando la imaginación con asuntos distantes, remotos e inciertos.»[222]
Webster creía acertadamente que los auténticos enemigos de la constitución eran los abolicionistas que amenazaban con la secesión, no los propietarios de esclavos. Apelar desde la constitución a una ley superior, denunciar como inmoral y contraria a los derechos naturales una institución que expresamente ella reconocía, supone claramente un ataque a la propia Unión. El Sur tiene la letra y el espíritu de la ley a su favor. Los abolicionistas coherentes deben estar preparados para sacrificar la Unión a su teoría. Si la objeción a la esclavitud se basa en argumentos morales, superiores a todos los derechos e intereses políticos, la abolición es un deber perentorio, al que la propia Unión, cuya ley se opone a la abolición obligatoria, debe sucumbir. Por lo tanto, era perfectamente justo recordar a Mr. Seward que, al atacar la esclavitud y al negar que pudiera ser tolerada, estaba atacando la ley a la que debía su escaño en el Congreso. «Ningún hombre —dijo Webster— es libre de situar, o de aparentar que lo hace, su propia conciencia al mismo nivel que la ley en cuestiones que afecten a los derechos de otros y a las obligaciones civiles, sociales y políticas que él mismo debe a los demás.»[223]
El Dr. Brownson dice, con verdad, como sólo un católico puede hacerlo: «No puede existir ningún gobierno civil, ni puede concebirse siquiera, en el que todos los individuos sean libres de desobedecer sus órdenes cuando resulte que no se correspondan con sus convicciones privadas o con la ley de Dios... Apelar desde el gobierno al juicio privado supone situarlo por encima de la autoridad pública; supone poner al individuo por encima del Estado».[224]
Estaba perfectamente justificado que Calhoun dijera que, teniendo en cuenta estas tendencias, «el poder conservador está en los estados propietarios de esclavos. Ellos son la parte conservadora del país».[225]
Sus propias doctrinas políticas, tal como las hemos descrito, confirman plenamente este punto de vista. Pero el carácter conservador y antirrevolucionario del Sur dependía de otras causas, además de la influencia de su dirigente. La esclavitud se halla por sí misma en contradicción con los derechos del hombre tal y como fueron establecidos en la Declaración de Independencia. Los propietarios de esclavos no podían interpretarla con una coherencia literal, porque entraría en contradicción tanto con sus intereses como con su experiencia cotidiana. Pero como en el Sur, igual que en el Norte, hay demócratas progresistas, y como de hecho, además, han resistido durante mucho tiempo a los políticos norteños aprovechándose de la envidia de la gente del Norte contra los ricos capitalistas y su aparente aristocracia, encuentran el modo de escapar del dilema. A esto se le añade la teoría de la inferioridad originaria de la raza africana respecto al resto de la humanidad, para lo cual se citaba la autoridad del más grande naturalista de América. «El resultado de mis investigaciones —dice Agassiz— es que los negros son intelectualmente como niños; físicamente, una de las razas menos desarrolladas, inclinándose, junto a otros negros —especialmente los negros del Mar del Sur—, hacia un tipo de primate, aunque con una tendencia, incluso en los extremos, hacia una forma auténticamente humana. He expresado repetidamente esta opinión sin extraer de ella ninguna consecuencia objetable, excepto, quizás, que ninguna raza de color, y menos aún los negros, pueden tener el mismo origen que nosotros.» Si esta teoría no fuera el producto de la ciencia pagana de Europa, podría pensarse que fue inventada por los americanos, a quienes les venía tan bien.
Webster hablaba con gran autoridad contra los proyectos del Norte: «Se ha alzado un clamor general de un partido contra otro; afirma que se han invadido sus derechos, que se ha insultado su honor, atacado su carácter y negado su justa participación en el poder político. Los hombres sagaces no pueden sino sospechar de todo esto que se está intentando algo más de lo que se confiesa, y que en el fondo se encuentra el propósito de la secesión de los estados por razones reconocidas o no reconocidas, o por resentimientos superados o no superados.
»En el Sur se profesa abiertamente la secesión; es discutida y recomendada, absoluta o condicionalmente, en las legislaturas y en las convenciones reunidas bajo la autoridad de la ley.
»En el Norte, los gobiernos de los estados no han caído en tales excesos, y el propósito de derrocar el gobierno se manifiesta con mayor claridad en resoluciones que acuerdan asambleas voluntarias de individuos que denuncian las leyes de la tierra y que declaran su propósito decidido de desobedecerlas... Es evidente que si este espíritu no se corrige, pondrá en peligro al gobierno, y si se extiende a lo largo y a lo ancho, lo derrocará.»[226]
Las palabras de Calhoun en esta época son casi idénticas a las de Webster: «El peligro es de tal carácter que, bien sea respecto a nuestra seguridad como respecto a la preservación de la Unión, no podemos evitarlo con seguridad. Si no nos enfrentamos a él con rapidez y decisión, las dos partes de la Unión serán cada vez más extrañas la una a la otra; y, como la parte más débil de las dos, no nos quedará más alternativa que romper todos los vínculos políticos o hundirnos en una abyecta sumisión.»[227]
Su último gran discurso, pronunciado el 4 de marzo de 1850 —unos pocos días antes de su muerte— comenzaba con estas palabras: «Hecreído desde el principio que si no se evitaba con alguna medida oportuna y eficaz, la agitación respecto al tema de la esclavitud terminaría en la desunión.» Y continuaba diciendo: «Si no se hace algo para impedirlo, el Sur estará obligado a elegir entre la abolición y la secesión. De hecho, tal y como ahora se muestran los acontecimientos, ni siquiera hará falta que el Sur se separe para disolver la Unión».[228]
El desastre que hombres eminentes coincidieron en comprender y en advertir con perspicacia, fue provocado tras la muerte de éstos por la ascensión del partido republicano; un partido cuyas aspiraciones y principios eran bastante revolucionarios, y que no sólo se oponía a la existencia de la Unión, sino que desde el principio estaba preparado para abandonarla. «No veo —dijo Emerson, el filósofo de Nueva Inglaterra— cómo una comunidad salvaje y una comunidad civilizada pueden constituir un mismo Estado.» Para poder apreciar la extravagancia de esta declaración partidista, citaremos únicamente dos testigos de excepción que visitaron el Sur con un intervalo de unos cuarenta años; uno era un teólogo de Boston, el otro un fanático abolicionista. «¡Qué diferencia con nuestros modales del Norte ! Allí, la avaricia y la ceremonia implantan a los veinte años la frialdad y la insensibilidad de la edad en el desinteresado ardor de la juventud. Cuando comparo la egoísta prudencia del yankee con la generosa confianza de un virginiano, me avergüenzo de mi propia gente. Aquí he encontrado grandes vicios, pero mayores virtudes que las que dejé tras de mí. Sólo hay un rasgo que me une a la gente con la que vivo más que todas las virtudes de Nueva Inglaterra: aman el dinero menos de lo que lo amamos nosotros.»[229] En la conferencia a la que me acabo de referir, dice Lord Carlisle: «Sería poco honrado negar que el hacendado de los estados del Sur tiene costumbres y modos de relacionarse socialmente mucho más cercanos a los de los caballeros ingleses que ninguno de sus compatriotas.»[230]
Las palabras de Emerson constituyen una señal de hasta dónde estaban dispuestos a llegar los abolicionistas rabiosos. Retaban abiertamente al Gobierno Federal al declarar que se dedicaba completamente a los intereses sureños, en contra de las doctrinas del Norte. En el Norte se fundaron sociedades partidarias de la desunión con el propósito de provocar la secesión. Algunos estados aprobaron leyes contra el Sur y contra la constitución, y hubo clamorosas demandas a favor de la secesión. Ésta era la disposición del Norte en las elecciones presidenciales para la sucesión de Pierce. El Norte amenazó con separarse y, si presentaba un candidato, amenazaría las instituciones del Sur. El Sur proclamó su intención de separarse si Fremont era elegido, y amenazó con marchar sobre Washington y quemar los archivos de la Unión. La elección de Buchanan pacificó el Sur, pero era evidente, dada la fuerza creciente del partido republicano, que ésta era su última victoria. Consecuentemente, utilizaron a los amigos que tenían en los cargos públicos para aprovecharse de las ventajas durante el tiempo que les quedaba y para prepararse de cara a las siguientes elecciones. Cuando en 1856 quedó claramente de manifiesto la fuerza de los republicanos, la secesión estaba ya decidida y preparada. A pesar de todos los horrores de la esclavitud americana, nos resulta imposible sentir ninguna simpatía por el partido que lideraba Mr. Seward. Su política no era sólo revolucionaria, sino también agresiva; no sólo quería el absolutismo, sino también la anexión. En el discurso del 26 de enero de 1853 dijo lo siguiente: «La tendencia de los acontecimientos políticos y comerciales invita a los Estados Unidos a asumir y ejercer una influencia preponderante en los acontecimientos de las naciones situadas en su hemisferio; es decir, a convertirse y mantenerse como el gran poder continental de Occidente, posicionándose contra las posibles combinaciones de Europa. El avance del país hacia esta situación constituye lo que, en el lenguaje de muchos, se llama ‘progreso’, y su misma posición es lo que esos mismos llaman ‘un destino manifiesto’.»[231]
Cuando Cass aprobó una resolución que confirmaba la doctrina de Monroe respecto a Cuba, Seward la apoyó añadiendo otra con la que era perfectamente coherente, y de la que dijo: «No está bien expresado, pero supone la misma política respecto a Canadá que la de las principales resoluciones referentes a Cuba.»[232] Tampoco es éste el límite de su ambición. «Sois ya —les decía a sus compatriotas— el gran poder continental de América. ¿Pero eso os satisface? Creo que no. Queréis el comercio del mundo, que es el imperio del mundo.»[233]
Cuando Kossuth fue recibido en el Senado, lo presentó Mr. Seward, cuya política europea era tan definida y casi tan respetable como su política americana. Hablando de Hungría, escribió en diciembre de 1815: «Creo que el gobierno debería adoptar alguna medida que, en tanto en cuanto no ponga en peligro la paz y la prosperidad del país, sirva para promocionar una causa que afecta tan claramente a nuestros intereses y a nuestras simpatías, como es el establecimiento del republicanismo en los países europeos que estén preparados para ello.»[234]
Y, de nuevo, dos días más tarde: «Toda nación puede y debe dar a conocer con claridad su posición en los casos de conflicto entre los déspotas y los Estados que luchan por el inalienable e irrevocable derecho a la independencia y al autogobierno, para que cuando los déspotas se alíen, los Estados libres puedan unirse legítimamente.»
Resulta igual de imposible simpatizar —sobre la base de argumentos religiosos— con la prohibición categórica de la esclavitud, como lo es simpatizar —sobre la base de argumentos políticos— con la opinión de los abolicionistas. En esto, como en otras cosas, exhibían el mismo absolutismo ideal y abstracto que era igualmente hostil al espíritu católico y al espíritu inglés. Su sistema democrático envenena todo lo que toca. Todas las cuestiones constitucionales se referían al único principio fundamental de la soberanía popular, al margen de consideraciones políticas o de conveniencia. En la convención de Massachusetts de 1853, uno de los más famosos americanos argumentaba que no se podía rebatir la elección de los jueces apelando a su influencia en la administración de justicia, porque estaba claramente en consonancia con la teoría constitucional. «¿Es que el gobierno —decía la North American Review[235] — tiene más derecho a privar al pueblo de su representación en el departamento ejecutivo y judicial que en el legislativo?» Exigiendo la libertad absoluta, habían creado el poder absoluto, precisamente cuando habíamos heredado de la Edad Media la idea de que tanto la libertad como la autoridad debían estar sujetas a límites y condiciones. La misma intolerancia hacia los límites y las obligaciones, la misma aversión a reconocer la existencia de los deberes del pueblo y del derecho divino que es su correlato, perturba sus nociones acerca del gobierno y la libertad. La influencia de estos hábitos de razonamiento abstracto, a los que debemos la revolución en Europa, es hacer de todo una cuestión de principio y de leyes abstractas. En todos los casos se apela siempre a un principio, sea por interés o por necesidad, y la consecuencia es que un sistema político falso y arbitrario produce un código moral falso y arbitrario; la teoría de la abolición y la teoría de la libertad son igualmente erróneas.
Muy diferente es el modo en que la Iglesia trabaja para reformar la humanidad, asimilando la realidad a los ideales y acomodándose a los tiempos y circunstancias. Su sistema de libertad cristiana es esencialmente incompatible con la esclavitud, y el poder de los amos sobre sus esclavos fue uno de los bastiones de la corrupción y el vicio que más seriamente impidieron su progreso. Sin embargo, los apóstoles nunca condenaron la esclavitud, ni siquiera entre los fieles cristianos. La suerte de libertad civil que trajo el cristianismo al mundo y que fue uno de sus postulados, no requería la abolición de la esclavitud. Si los hombres eran libres porque habían sido creados a imagen de Dios, la proporción en la que realizaban esta imagen sería la medida de su libertad. De acuerdo con esto, San Pablo recomendaba al esclavo cristiano que se contentase con su condición.[236]
Hemos expuesto extensa y desordenadamente las causas y peculiaridades de la revolución de los Estados Unidos, por la constante analogía que presentan con las teorías y con los acontecimientos que al mismo tiempo están perturbando Europa. Es demasiado tarde para tratar algún otro punto extremadamente sugerente. El movimiento secesionista no fue provocado solamente por la alarma de los propietarios de esclavos respecto a su propiedad cuando la elección de Lincoln redujo el precio de los esclavos entre un 25 y un 50 por ciento, sino por el peligro político de la supremacía del Norte. Los blancos humildes de los estados del Sur estaban tan impacientes por secesionarse como aquellos que poseían esclavos, porque temían que los republicanos, al traer la emancipación, abolieran las barreras que separaban los negros de su propia casta. Al mismo tiempo, los esclavos no mostraban disposición alguna a ayudar a los republicanos y a ser elevados al nivel de los blancos. Había una justa razón para este temor, que reside en el simple hecho de que los Estados Unidos son una república. La población de una república debe ser homogénea. La igualdad civil debe basarse en la igualdad social y en la unidad nacional y psicológica. Ésta ha sido la fuerza de la república americana. La democracia pura es aquella forma de gobierno en la que la comunidad es soberana, en la que, por lo tanto, el Estado está más identificado con la sociedad. Pero la sociedad existe para la protección de los intereses y el Estado para la realización del derecho; «concilia coetusque hominum jure sociati, quae civitates appellantur».[237] El Estado establece una moral, una ley objetiva, y persigue un objetivo común distinto de los fines y propósitos de la sociedad. Esto repugna esencialmente a la democracia, que sólo reconoce los intereses y los derechos de la comunidad, y que, por consiguiente, es incompatible con la consolidación de la autoridad que implica la noción de Estado. Se resiste al desarrollo de lo social en la moral comunitaria. Si, por lo tanto, la democracia incluye personas con distintos intereses o de naturaleza inferior, les tiranizará. No hay mediador entre la parte y el todo; no hay lugar para las diferencias de clase, de riqueza o de raza; la igualdad es necesaria para la libertad que busca la democracia pura.
Donde la sociedad está constituida al margen de la igualdad de condiciones o de la unidad racial, donde hay diferentes clases y variedad nacional, se requiere la protección de una forma de gobierno que sea distinto y superior a todas las clases, y no el instrumento de una de ellas, y que tenga una autoridad que represente al Estado y no sólo a una parte de la sociedad. Esto sólo puede proporcionarlo una monarquía; y en este sentido es justo decir que el gobierno constitucional, es decir, la autoridad de la ley al margen de los intereses, sólo puede existir bajo el gobierno de un rey. Ésta es también la razón por la que incluso las monarquías absolutas han tenido mejores gobernadores en las colonias que los gobiernos populares. En un caso se les gobierna para el beneficio de la clase dominante; en el otro, no existe una clase dominante y se les gobierna en nombre del Estado. Roma bajo la República y bajo el Imperio ofrece el ejemplo más sorprendente de este contraste. Pero la tiranía de las repúblicas es mayor cuando las diferencias raciales se mezclan con distinciones de clase. Por eso Sudamérica fue un país próspero y floreciente durante el tiempo que la Corona española actuó de moderadora entre las distintas razas, y es todavía próspera donde la monarquía se mantiene, mientras que el establecimiento de repúblicas en países con clases diferenciadas por la sangre ha conducido al desorden, a una miseria sin esperanza y al recurso constante a la dictadura como refugio frente a la anarquía y a la tiranía. La democracia adquiere inevitablemente el tono de la parte más baja de la sociedad, y si hay grandes diferencias, degrada a las más altas. La esclavitud es la única protección que se ha conocido contra esta tendencia y, por lo tanto, es verdad que la esclavitud es esencial para la democracia. Porque donde existen grandes incongruencias en la constitución de la sociedad —si los americanos admitiesen que los indios, los chinos, los negros, participasen en los derechos en los que con tan justo celo incluyen a los emigrantes europeos, el país caería en el desorden y, si no, se rebajaría al nivel de las razas bárbaras. Y así, el Know-nothing Party surgió como reacción del principio democrático contra la afluencia de población extranjera. El pielroja retrocede gradualmente ante el pionero, y antes de muchas generaciones perecerá o quedará reducido a la nada en el desierto. En California los chinos inspiran gran alarma por la misma razón y se han propuesto planes para embarcarlos a todos de nuevo. Éste es también un buen argumento, que interesa a todos los partidos, contra la emancipación de los negros.
Esta necesidad de igualdad social y unidad nacional se ha sentido en todas las democracias donde la masa gobierna como un todo. Esa necesidad se siente, especialmente, en Francia desde la caída de la vieja sociedad y el reconocimiento, bajo la república, la carta y el despotismo, de la soberanía del pueblo. Aquellos principios con los que Francia revolucionó Europa son perfectamente adecuados para su propio caso, aunque son detestables en otros países en los que causan revoluciones; pero son una consecuencia cierta y justa de la Revolución Francesa. Ocurre con facilidad que los hombres dejan de percibir la sustancia al fijarse en la forma, y suponen que, como Francia no es una república, no es una democracia y que, por lo tanto, sus principios pueden aplicarse en otros lugares. Ésta es la razón del poder del principio nacional en Europa. Es esencial como consecuencia de la igualdad que deriva de la idea del pueblo como fuente de poder. Donde existe una aristocracia, generalmente tiene ésta más simpatías y más conexiones con las aristocracias extranjeras que con el resto de la nación. Los vínculos de clase son más fuertes que los de la nacionalidad. Una democracia, al abolir las clases, hace de la unidad nacional un imperativo.
Éstas son algunas de las lecciones políticas que hemos aprendido de la consideración del vasto proceso cuya culminación estamos presenciando. Podemos consultar la historia de la Unión Americana para entender la verdadera historia del republicanismo y el peligro de malinterpretarlo. Es sencillamente la democracia espuria de la Revolución Francesa lo que destruyó la Unión, desintegrando los vestigios de las tradiciones e instituciones británicas. Todas las grandes controversias —el embargo, las restricciones, las mejoras internas, el estatuto bancario, la formación de nuevos estados, la adquisición de nuevos territorios, la abolición— fueron fases de esta poderosa transformación; pasos en el camino que va de una constitución elaborada según el modelo inglés a un sistema que imitaba al de Francia. La secesión de los Estados del Sur —cargada de infinitas consecuencias para la raza africana al alterar la condición de la esclavitud, para América al despertar una sed de conquista más intensa, para Europa, por su reacción sobre las democracias europeas, para Inglaterra, sobre todo, porque durante un momento amenazó a uno de los pilares de su existencia social, pero todavía más por el enorme incremento de su poder, para el que los Estados Unidos habían sido siempre un freno formidable— es sumamente importante en una perspectiva política en cuanto protesta y reacción contra las doctrinas revolucionarias y como movimiento en una dirección opuesta a la dominante en Europa.
Notas al pie de página
[143] Hellen, i, 7, 12.
[144] Andocides, de Myst (or. Att., ed. Dobson, i, 259).
[145] Madison, Reports, 162.
[146] Ibid., 135, 138.
[147] Ibid., 196.
[148] Ibid., 433.
[149] Hamilton, Works, ii, 413-417.
[150] Madison, Reports, 244.
[151] Hamilton, Works, ii, 440.
[152] Rayner, Life of Jefferson, 268.
[153] Madison, Reports, 202.
[154] Ibid., 166.
[155] Ibid., 234.
[156] Madison, Reports, 173.
[157] Ibid., 170.
[158] William, Stateman’s Manual, 268
[159] Reports, 171.
[160] Madison, Reports, 163.
[161] Madison, Reports, 201, 212.
[162] Ibid., 218, 248.
[163] Elliot, Debates, i, 35
[164] Federalist, 2.
[165] Federalist, 10, 51.
[166] Works, ii, 414, 415.
[167] Works, vi, 225.
[168] Memoir, 417.
[169] Works, ii, 415.
[170] Works, vii, 164.
[171] Ibid., ii, 421, 450.
[172] L’ancien Régime et la Révolution, p. 13.
[173] History of the U.S., vi, 70.
[174] l.c., 378.
[175] History of the U.S., v, 414.
[176] Works, vii, 852.
[177] Works, ii, 433.
[178] Hildreth, History of the U.S., vi, 100.
[179] Life, i, 185.
[180] History of the U.S., vi, 120.
[181] Ibid., vi, 117.
[182] Life, i, 187.
[183] Correspondence, iv, 148.
[184] Life, i, 185.
[185] Life of Jefferson, 322.
[186] Works, ii, 444.
[187] Madison, Debates, 148.
[188] Elliot, Debates, i, 450.
[189] Life, i, 385.
[190] Life of Calhoun, p. 34.
[191] Calhoun, Works, vi, 12.
[192] Elliot, Debates, iv, 272.
[193] Political Works, vi, 662.
[194] Works, iv, 181.
[195] Works, vi, 77, 78.
[196] Ibid., vi, 31.
[197] Ibid., vi, 80.
[198] Elliot, Debates, iv, 498.
[199] Works, vi, 32.
[200] Works, i, 7-83.
[201] Writings of Legaré, i, 272.
[202] Quarterly Review, ii, 522.
[203] Elliot, Debates, iv, 519.
[204] Colton, Life of Clay, v, 392.
[205] Jenofonte, Athen. Repub., i, 8.
[206] Statesman’s Manual, 953-960.
[207] Memoir of Webster, p. 101.
[208] Vol. ii, cap. vii.
[209] Hay un párrafo notable en las cartas de Story acerca del celebrado libro de Tocqueville: «El trabajo de De Tocqueville ha obtenido una gran reputación en el extranjero fundada, en parte, en que se desconoce que para la mayor parte de sus reflexiones se había apropiado de obras americanas, siendo muy pocas el fruto de su propia observación. La mayor parte de sus materiales pueden encontrarse en el Federalist, y en los Commentaries de Story» (Life of Story, ii, 330).
[210] Life, i, 311.
[211] Works, iv, 351, 550, 553.
[212] Works, vi, 68
[213] Memoir of Channing, 418, 419.3
[214] Memoir of Channing, 421.
[215] Brownson, Quarterly Review, 1844, ii, 515, 523.
[216] Ibid., i, 84, 19.
[217] Works, v, 357.
[218] Historical Collections of Virginia, 128.
[219] Life, ii, 307.
[220] Lectures on America, p. 27.
[221] Works, iv, 386.
[222] Works, vi, 556, 561.
[223] Ibid., vi, 578.
[224] Essays and Reviews, pp. 357, 359.
[225] Works, iv, 360.
[226] Works, vi, 567, 582.
[227] Works, iv, 395.
[228] Ibid., 542, 556.
[229] Memoir of Channig, p. 43.
[230] l.c., 35.
[231] Works, iii, 609.
[232] Works, 609.
[233] Ibid., 618.
[234] Ibid., 505.
[235] Vol. lxxxvi, 477.
[236] I Cor. vii, 21. La interpretación opuesta, común entre los comentaristas protestantes, es incompatible con los versículos 20 y 24 y con la tradición de los Padres Griegos.
[237] Cicerón, Somnium Scipionis, 3.