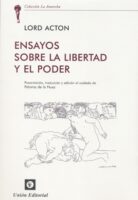Capítulo X
La expectación de la Revolución Francesa
Lo que más favorablemente distingue a los historiadores modernos de los antiguos es la importancia que los primeros conceden a los factores metafísicos inmateriales en los asuntos humanos y su esfuerzo por trazar el progreso de las ideas y la sucesión de los acontecimientos, así como sus reacciones recíprocas. Entre aquellas ideas que son simultáneamente causas y efectos, que influyen sobre una serie de acontecimientos al ser ellas mismas reflejo de otros, las más importantes, pero también las más difíciles de valorar, son las ideas que una nación abriga sobre su historia. En su interpretación sobre su propia experiencia cada nación forma y expresa su idea sobre su personalidad y destino, sobre el lugar que ocupa en el mundo y en los designios de Dios, así como las lecciones, las advertencias y las inclinaciones que consiente que la guíen. Estas nociones llegan a ser parte y resultado de su naturaleza y de su historia, e irresistiblemente dirigen su conducta. No carece de fundamento, por lo tanto, el que un historiador vivo haya reproducido la historia de Roma bajo su aspecto legendario y poético, no tanto por oponerse a las conclusiones de la crítica moderna, como porque para poder comprender la historia de un pueblo, debemos conocer la idea que el propio pueblo tiene de ella, y conceder a los mitos su justa importancia, menos por la verdad que encierran que por la fuerza que poseen. Muy cierto es el dicho que asegura que un pueblo se someterá al poder de aquel que posea el arte de elaborar sus leyendas.
El presente se explica por el pasado como el pasado se explica desde el presente; las causas deben examinarse en sus efectos y los efectos deben comprenderse en sus causas. Nada es inteligible por sí solo.
What is the present but the shadow cast, part by the future, party by the past?
[¿Qué es el presente sino una sombra proyectada, en parte por el futuro, en parte por el pasado?]
La historia tiene una función profética, y nuestra experiencia del pasado moldea nuestras ideas sobre el futuro. Inevitablemente, un pueblo que posee una imagen coherente de su vocación y de su posición, se forma, en armonía con esa imagen, alguna idea de las cosas que van a suceder. En la dirección que ha seguido previamente descubre su ideal, y sus recuerdos justifican sus expectativas. Todo esto forma parte de las influencias que forjan su espíritu y su carácter, y que modifican profundamente su comportamiento. El pasado actúa sobre nuestra conducta principalmente a través de las ideas que sugiere sobre el futuro y de las expectativas que genera; influye en el presente a través del futuro. Sobre sus propios recuerdos, gloriosos o melancólicos, fundan las naciones las esperanzas, aspiraciones y temores que guían su trayectoria. No porque los hombres actúen de un modo inconsciente de conformidad con sus expectativas o porque ajusten su conducta a sus ideas sobre el destino, sino porque la historia no es el resultado de los designios humanos; porque existe algo más profundo que el interés o la conjetura en el instinto popular; porque la paciencia y la longanimidad son atributos de la Providencia que mediante una preparación larga pero segura conduce a grandes resultados y dirige innumerables caudales por la misma corriente hacia el mismo objetivo; en fin, porque advertencias inteligibles preceden a grandes catástrofes y las naciones leen, como si estuvieran en sus conciencias, los signos de los tiempos; existe, por lo tanto, una enseñanza en la historia que equivale a la profecía, y en la que el historiador reconoce tanto un poder como una señal.
Sin embargo, este es un elemento de su ciencia que los historiadores modernos han ignorado completamente. Se han escrito muchos de los capítulos de la célebre historia del error humano y se han cultivado especialmente los imponderables y las curiosidades de la historia, pero nadie se ha preocupado por investigar la influencia de la profecía sobre los acontecimientos o, mejor, de los acontecimientos sobre la profecía, y no se ha admitido la realidad de ideas de esta naturaleza. Hemos conocido autores que se recrean en los portentos y prodigios, otros que no creen en nada más que en leyes inmutables, pero ninguno ha adoptado en su investigación la influencia de esa clase de presciencia y predicción que a ambos debiera haber atraído, porque se trata al mismo tiempo de un gran ejemplo de misericordia divina y del más elevado esfuerzo de la sabiduría humana. Los que trafican con prodigios y milagros han provocado que los hombres sensatos dejen de buscar ejemplos razonables de una facultad que fácilmente degenera en lo maravilloso, y las profecías se han señalado y recordado en proporción a su irracionalidad y falta de credibilidad. Pero realmente resultan instructivas y características cuando se apoyan en los signos de los tiempos y cuando son pronunciadas por hombres capaces de discernir y exhibir, en las circunstancias y condiciones de su propia época, las semillas y las causas del cambio inminente. Y esta previsión, privilegio en un principio de las mentes más elevadas, se extiende gradualmente a medida que el desarrollo de los acontecimientos convierte la especulación de unos pocos en el instinto de muchos. Aquello que al principio no era más que una predicción se hace proverbio y lugar común, y la verdad, que los más sabios habían adivinado, se convierte en fuerza poderosa al ser creída por las masas.
No se podría encontrar un ejemplo más notable de esto que el gradual ascenso de una expectación o presentimiento casi general de la revolución, que había estado preparándose casi cien años y que se había dispuesto y anunciado en Francia en cada esfera de la sociedad y en cada rincón del pensamiento. Porque no procedía de una causa aislada, sino que se producía como resultado de todo el progreso político, social, religioso e intelectual de la época; como juicio a la Iglesia y al Estado, a la Corte y al Parlamento, a la administración de justicia y a la de las finanzas, a los errores filosóficos y políticos, a la ética y la literatura. Y en cada departamento en el que se preparaba la gran convulsión, podemos descubrir, junto con el origen, el anticipo de lo que estaba por llegar. En cada paso de ese trayecto descendente, en cada uno de los periodos de ese siglo de decadencia, desde los tiempos de Leibniz a los de Burke, a medida que la consecuencia se hacía más inevitable, la expectativa se hizo más evidente y el presentimiento más seguro.
«Lo que nos parece más extraño —dice Tocqueville— a los que tenemos ante nuestros ojos el naufragio de tantas revoluciones, es que incluso la idea de una revolución violenta estuviera ausente de la mente de nuestros padres. No se discutía, no se concebía…En aquella sociedad francesa del siglo XVIII que estaba a punto de precipitarse en el abismo, nada había dado aún señales de decadencia.»[238] Resulta sorprendente que un escritor de esta categoría pudiera caer en semejante error. Cierto es que la ceguera y la ignorancia de muchos constituyó una de las sorpresas y de las calamidades de la época, pero resulta asombroso, no tanto si consideramos el peligro que se acercaba, como la alarma con la que se lo esperaba.
A thousand horrid prophecies foretold it: A feeble government, eluded laws, A factious populace, luxurious nobles, And all the maladies of sinking states When public villany, too strong for justice, Shows his bold front, the harbinger of ruin.
[Miles de terribles profecías lo anticipaban: Un gobierno débil, leyes burladas, Un pueblo faccioso, nobles amantes del lujo, Y todos los achaques de los estados que se hunden Cuando la vileza del pueblo sobrepasa la justicia, El presagio de la ruina muestra su audaz semblante]
En la época de mayor prosperidad del reinado de Luis XIV, cuando la monarquía francesa había alcanzado el momento de su máximo esplendor, comenzaron a entreverse las consecuencias del absolutismo. Ya a finales del siglo XVII se dejaron sentir de muy diversas maneras, y en todas partes creaba los instrumentos que provocarían su justo castigo. La Iglesia oprimida, los protestantes perseguidos o enviados al exilio, el Jansenismo transformado por su severidad de partido en secta, de adversario en enfermedad. La aristocracia degradada, el pueblo exhausto por las guerras y los impuestos, la sociedad corrompida, la literatura estéril bajo un patronazgo egoísta y altanero. En todo esto los hombres vieron presagios de ruina. En 1698, Racine perdió el favor del rey por una memoria que presentó a Madame de Maintenon sobre el estado de la nación. «¿Cree acaso —exclamó Luis— que lo sabe todo porque sabe hacer versos admirables? Porque es un gran poeta, ¿aspira a ser ministro?» Cien años después, Napoleón, que nunca fue mecenas de los literatos, declaró que si Corneille todavía viviera le haría ministro. Pero Luis estaba acostumbrado a considerar a los poetas sólo como un objeto de su mecenazgo. Duclos cuenta que el obispo de Limoges (Charpin) describió al rey con tanta fuerza los sufrimientos del pueblo, que Luis se emocionó hasta el punto de caer enfermo. Poco tiempo después, otro hombre haría un nuevo llamamiento a favor del pueblo en una línea totalmente diferente. En 1707, Vauban publicó su Dîme Royale, en el que describe la miseria del pueblo y reclama una revolución total en el sistema de gobierno. Si el diez por ciento de la población vivía de las limosnas, el cincuenta por ciento era demasiado pobre para darlas; el treinta por ciento estaba fort malaisées, embarrassées de dettes et de procès; tan sólo un uno por ciento se reconocía fort à leur aise. Aun así, en aquella época no se percibían entre los pobres signos de comunismo, o ni siquiera de sedición. Las ideas revolucionarias no habían bajado de palacio ni el estudio había llegado a la aldea, de modo que a los hombres no se les ocurría cuestionar las leyes a las que debían su sufrimiento. Después de Vauban, la personalidad de mayor peso en el ejército francés era un hugonote, el general Catinat, el primero en percibir que los males del Estado acabarían provocando una revolución. «Francia —dijo— está podrida de la cabeza a los pies; debe dársele la vuelta completamente, y eso es lo que ocurrirá.»
Pero la protesta más sincera y profética contra el sistema de Luis XIV fue la de Fénelon. La ambición del rey le había involucrado en la guerra de sucesión española, una empresa que sobrepasaba con mucho los recursos del país y que convertiría en tiránicas las exigencias y la autoridad del Estado. Tras nueve años de guerra infructuosa, la derrota de Malplaquet condujo al Estado al borde de la ruina, y Luis inició las negociaciones de paz en Gertruydenberg. Ofreció España y la Alsacia como condición del tratado. Incluso estuvo dispuesto al pago de subsidios a los aliados para expulsar a su nieto del trono de España. Las conversaciones sólo se rompieron cuando sus enemigos insistieron en que también debía enviar a su ejército a luchar contra la causa que durante tantos años había apoyado. Llegado a este punto, el arzobispo de Cambray, caído en desgracia, escribió un informe sobre el estado de la nación y sobre los medios para salvarla.
«Por mi parte, si tuviera que juzgar el estado de Francia por las características del gobierno que veo dentro de estas fronteras, llegaría a la conclusión de que existe de milagro; que se trata de una máquina descompuesta y estropeada que continúa existiendo por el ímpetu que recibió al principio y que se destruirá completamente al primer golpe. El pueblo ya no vive una vida propia de seres humanos, y su paciencia ha sido puesta a prueba tantas veces que ya no se puede seguir confiando en ella… Como no esperan nada, no temen nada…La nación es despreciada y se convierte en objeto de la burla popular. No existe ya en el pueblo, ni entre nuestros soldados ni entre nuestros oficiales, ni afecto, ni estima, ni confianza o esperanza de recuperación ni respeto a la autoridad.»
El remedio que proponía era la restauración de un gobierno constitucional mediante la convocatoria de la asamblea de notables, el remedio al que se recurrió ochenta años después cuando ya era demasiado tarde. «Dejaría en manos de los hombres más sabios e importantes de la nación la tarea de buscar los recursos necesarios para su salvación… Sería necesario que cada estamento conociera cómo se aplican los fondos públicos, para que todos pudieran convencerse de que nada se empleará para los gastos de la Corte. Admito que tal cambio podría perturbar la mente de los hombres y conducirlos repentinamente desde una extrema dependencia a un peligroso exceso de libertad. Es por temor a este inconveniente por lo que no propongo la convocatoria de los Estados Generales, que, de no ser así, sería muy necesario y de la mayor importancia restaurar.» Pero dos años más tarde, Fénelon insistió en la absoluta necesidad de sesiones trienales de los Estados Generales.
Con una visión más amplia que la de su contemporáneo, que se había limitado exclusivamente a su país, Leibniz consideró la preferencia que ya se les había conferido a las ciencias naturales y exactas sobre los estudios históricos como el comienzo de una vasta revolución. Habla de la crítica histórica y continúa diciendo: «Creo que si este arte, que ha sido olvidado durante tanto tiempo, ha reaparecido con tan brillante efecto y se ha cultivado con tanto cuidado en los dos últimos siglos,… es que se trata de un acto de la divina Providencia que tiene fundamentalmente por objeto echar más luz sobre la verdad de la religión cristiana… La historia y la crítica sólo son necesarias para establecer la verdad del cristianismo. Porque no dudo en absoluto de que si el arte de la crítica histórica tuviera alguna vez que perecer totalmente, los instrumentos humanos de la fe divina, esto es, los motivos para creer, perecerían al mismo tiempo… Creo que el gran obstáculo al cristianismo en el Este estriba en que estas naciones son completamente ignorantes de la historia universal y no sienten, por consiguiente, la fuerza de esas demostraciones a través de las cuales se establece la verdad de nuestra religión… Veo con tristeza que disminuye a diario el número de estudiosos que hacen crítica histórica, de modo que cabe temer que desaparezcan totalmente… Las disputas religiosas impulsaron y animaron este tipo de estudio, pues no existe mal que no dé lugar a algún bien… Pero a la larga, habiendo degenerado estas disputas en una guerra abierta, viendo los estudiosos que después de esas largas discusiones y derramamientos de sangre nada se había ganado, sucedió que comenzaron a hacer la paz, y muchas personas acabaron cansándose de estas cuestiones y, en general, del estudio de las épocas pasadas. Entonces siguió una revolución que supuso una nueva época para el estudio. Autores celebrados por sus espléndidos descubrimientos y brillantes sistemas, desviaron la mente de los hombres hacia el estudio de la naturaleza, ofreciéndoles la esperanza de que con la ayuda de las matemáticas podrían llegar a conocerla. Desde aquel momento, el aprendizaje clásico y la sólida erudición cayeron en una suerte de descrédito, de tal manera que algunos autores presumen de no emplear citas en sus escritos, ya sea para dar muestras de su genialidad o para disimular su indolencia… A la religión le interesa que se preserve un aprendizaje sólido. Casaubonus ya lo advirtió en sus escritos ingleses, en los que dice con razón que si el estudio de la Antigüedad y de la literatura clásica es marginado en beneficio de las ciencias naturales, habrá que temer por la piedad.» En algún otro lugar habla de «la revolución general que amenaza a Europa con la destrucción de todo lo que queda en el mundo de los generosos sentimientos de los antiguos.»
Los acontecimientos de épocas posteriores vinieron a confirmar estas opiniones. La Harpe, uno de los pocos infieles conspicuos a los que convirtió la Revolución, dijo en una ocasión en sus conferencias en el Liceo: «El ateísmo es una doctrina perniciosa, el enemigo del orden social y de todo gobierno.» Lalande, el gran geómetra, lo criticó y declaró que esperaba que la abominación que había proferido hubiera sido expresada no par scélératesse, mais par imbécillité. Condorcet dice del álgebra: «Incluye los principios de un instrumento universal aplicable a cualquier combinación de ideas.» Y en otro párrafo muestra de un modo llamativo la verdad de lo que había dicho Leibniz en relación a la influencia política y social de las matemáticas y de la filosofía natural: «Todos los errores en política y moral están basados en errores filosóficos que, a su vez, están asociados a errores físicos. No existe ningún sistema religioso ni extravagancia supranatural que no esté basada en la ignorancia de las leyes de la naturaleza.»[239]
Refiriéndose a este mismo tipo de fenómenos, escribía Du Bos en 1719: «Si sigue avanzando al mismo ritmo que en los últimos setenta años, el espíritu filosófico hará pronto con gran parte de Europa lo mismo que hicieron antes los godos y los vándalos.» Pero fueron pocos los que pudieron distinguir en esa época temprana las tendencias peligrosas de una especie de literatura que estaba entonces empezando y que aún estaba eclipsada por la reputación de la época de Augusto, y pasaron muchos años antes de que las ideas del siglo XVIII manifestaran al mundo su carácter destructivo. Durante la Regencia predominaban otros miedos, y el descontento general se manifestó en un mensaje dirigido al rey de España pidiéndole que librara a Francia de los males que la amenazaban con un despotismo ejercido por los Dubois a favor del Duque de Orleans.
La conspiración, que fue descubierta y frustrada, buscaba la unión de las coronas de Francia y España. Iban a convocarse los Estados Generales, y en su escrito dirigido a Felipe V se expresaban intencionadamente en los siguientes términos: «No nos hacemos vanas ilusiones, Señor, al estar persuadidos de que escucharemos de su boca estas consoladoras palabras: ‘Lamento vuestros sufrimientos, pero ¿qué remedio puedo aplicar ?’ Señor, verá realizarse esa unión que es tan necesaria para las dos coronas de un modo que les hará irresistibles. De esta manera devolverá la tranquilidad a un pueblo que le contempla como a un padre y que no puede serle indiferente. De este modo evitará desgracias que no nos atrevemos a imaginar y que Su Majestad está obligado a prever. ¡Cómo se lo reprocharía Su Majestad si ocurriera aquello que con tanta razón tememos!» El largo y pacífico gobierno de Fleury pospuso el fatídico día y la alarma decreció. Mientras tanto el mariscal Saxe consiguió incluso dar un lustre momentáneo a la monarquía con la victoria de Fontenoy. Pero mientras se producía una aparente interrupción en la decadencia del Estado, el declive de la religión era evidente. Y cada cierto tiempo el clero llamaba la atención sobre ello señalando el peligro que del incremento de la incredulidad se seguiría para toda la estructura social. Sus advertencias fueron incesantes durante los cincuenta años que precedieron a la revolución.
En un panegírico sobre San Agustín, pronunciado en 1736, el padre Neuville dijo lo siguiente: «Dejad que estos sistemas detestables continúen extendiéndose y fortaleciéndose y su veneno devorador terminará por consumir los principios, los puntales y los pilares necesarios para el Estado… Entonces, por muy floreciente que sea el Imperio, se hará pedazos, se hundirá y perecerá. No será necesaria la ira de Dios para destruirlo; el cielo puede confiar a la tierra el ejercicio de su venganza. Arrastrado por la locura de la nación, el Estado se precipitará en un abismo de anarquía, confusión, sopor, inactividad, declive y decrepitud.» Veinte años más tarde, Caveirac escribía: «La revolución de la que estoy hablando ha hecho ya grandes progresos y ruego al lector que le preste atención… El enemigo está ante nuestras puertas y nadie lo ve. Tiene aliados en el país y todos los hombres duermen. Obispos y magistrados, ¡cuán grande será vuestro asombro cuando al despertaros veáis que la revolución ha triunfado! » Pocos años antes de que esto se publicase, Lord Chesterfield hizo el mismo comentario: «Todos los síntomas con los que siempre me he topado en la historia antes de grandes cambios y revoluciones en el gobierno se dan ahora y aumentan cada día en Francia.» Esto era en 1753. En 1763, Labat predicó un sermón en París en el que habló de la decadencia de la religión y del progreso de la filosofía como consecuencia del carácter del gobierno, del que, además, dijo: «tarde o temprano debe producirse una revolución, y ese día no está lejos».
En muchas ocasiones, pero especialmente en la Conferencia de 1770, el clero invocó la protección del gobierno contra el progreso de la incredulidad, y demostraron, con razón, que la Iglesia no era libre si no existía restricción alguna a la publicación de los libros más peligrosos. «Es esta libertad fatal —decían— la que ha introducido entre nuestros vecinos de la isla esa confusa multitud de sectas, opiniones y partidos; ese espíritu de independencia y rebelión que tan a menudo ha sacudido el trono o lo ha manchado de sangre, entre nosotros produciría aún consecuencias más perniciosas, porque encontraría en la inconsistencia de la nación, en su actividad, su amor al cambio, su impetuoso e inconsiderado ardor, medios adicionales para provocar las más extrañas revoluciones y para precipitarla en todos los horrores de la anarquía.» Fue a instancias de los obispos como Séguier, el fiscal general, pronunció su celebrado discurso en el Parlamento exigiendo la condena de ciertos libros. Varias de sus partes son prácticamente iguales al escrito que acabamos de citar. Pero eran tantos los párrafos sustanciosos de los libros que criticaba con argumentos tan débiles, que se pensó que se trataba tan sólo de un acto de pérfida ironía. Las frases siguientes muestran cuán claramente se entendía la situación. «Una especie de coalición reúne a un número de escritores contra la religión y el gobierno… Con una mano han intentado abatir el trono, con la otra derribar el altar… El gobierno debería temblar ante la sola idea de tolerar una secta de ardientes incrédulos que desean conducir al pueblo a la sedición bajo la pretensión de educarlo… Sus deseos sólo quedarán satisfechos cuando hayan colocado el poder ejecutivo y legislativo en las manos de la multitud; cuando hayan destruido la necesaria desigualdad de rango y condición; cuando hayan degradado la majestad de los reyes, convertido en precaria su autoridad subordinándola al capricho de una multitud ignorante; y cuando finalmente, por medio de estas extrañas alteraciones, hayan empujado al mundo entero a la anarquía con todos los males que le son inseparables. Tal vez, entre los problemas y la confusión en los que hayan sumergido a las naciones, estos pretendidos filósofos y espíritus independientes, intenten elevarse por encima del nivel general para decirle al pueblo que sólo aquellos por los que fue ilustrado están preparados para gobernarlo.» Séguier vivió lo suficiente para ver cómo el 17 de julio de 1789, Luis XVI era conducido al Hôtel de Ville; dijo entonces: «Estos son sus primeros pasos hacia el cadalso.»
Una vez que la gran escuela de la elocuencia del púlpito hubo muerto en Francia con Mascaron, el abbé Poulle se convirtió en el predicador más famoso del Sur. Predicando sobre los deberes de la vida civil, dijo: «Sufrid pacientemente que la decencia y la moralidad sean ultrajadas y estaréis introduciendo una licencia absoluta que destruirá la sociedad. Aquellos que intencionadamente destruyen las leyes de Dios no temen destruir las leyes humanas, y los malos cristianos siempre serán malos ciudadanos.» En su último sermón dijo: «Todo está perdido; la religión, la moralidad, la sociedad civil. Creísteis que nuestras profecías eran exageraciones de un celo excesivo. Ni siquiera nosotros mismos pensamos que pronto se cumplirían completamente.»[240] El abbé de Boulogne, que fue obispo bajo la Restauración, decía en el Éloge du Dauphin que publicó en 1779: «Vio cómo se preparaba la fatal revolución; la invasión de los impíos —más nefasta aún que la de los bárbaros— y, como consecuencia de ello, cómo el espíritu nacional degeneraba y se degradaba.»
El obispo de Lescar publicó una pastoral en el año 1783 en la que reprendía tanto al clero como a la nobleza, y predecía el castigo que se aproximaba: «¿Deseáis que, armados con la ley y conducidos por los magistrados que son sus depositarios, os reclamen los pobres a vosotros, los ricos del mundo, la parte de la herencia de la que les habéis privado? ¿Deseáis que entren en nuestros templos —pues los templos están hechos para los hombres, no para Dios que no los necesita— y despojen el santuario de sus más preciados ornamentos mientras los ministros del altar no pueden protestar ni hacer nada para evitarlo? ¿Deseáis que pasen de la casa del Señor a la del sacerdote y el levita, y que al encontrarles nadando entre el lujo y la abundancia estalle su indignación, les cubran de reproches y los lleven a juicio bajo la acusación de haber secuestrado los bienes que se les había encomendado para mejor uso? Puedo ver a los reformadores poniendo su mano sacrílega sobre los ornamentos del santuario, cargando ansiosamente con todo lo que han pillado, cerrando la casa de Dios o dándole otro destino; derribando nuestros templos y arrastrando a los sacerdotes fuera de ellos; celebrando fuera de sus muros su impía victoria; insultando nuestro dolor con celebraciones y fiestas, profanando con sus libaciones impuras las copas consagradas a la celebración de nuestros más sagrados misterios… ¿Y pediréis signos y portentos de esa revolución que el Espíritu Santo desea que temáis? ¿Queréis más que la propia revolución que hace tiempo que se prepara y avanza a grandes zancadas y se consuma ante vuestros ojos?»
Las abominaciones del reinado de Luis XV habían sido de tal calibre que los hombres se sorprendían menos ante la percepción general del peligro que ante la misma duración del Estado. «Desconozco —dijo Benedicto XIV— cuál pueda ser el poder que sostenga a Francia frente al precipicio al que siempre está a punto de caer.» Y Clemente XIV dijo: «¿Puede exigirse otra prueba de la existencia de la Providencia que ver a Francia florecer bajo el reinado de Luis XV?»
Sólo había una persona que no temía expresar ante el mismo rey la indignación y el odio universales. Se trataba del abbé de Beauvais, más adelante obispo de Sénez, que predicó en Versalles durante la Cuaresma de 1774. La audacia y severidad de su primer sermón asombró y ofendió a la Corte, pero Luis a declaré qu’ il faisait son métier. Habló, según las Mémoires Secrets que estamos citando, de las desgracias del Estado, de la ruina de las finanzas y del abuso de autoridad.[241]
El Jueves Santo su sermón aterrorizó al rey. Habló de los problemas de los pobres, de la corrupción de los ricos, del amor que el pueblo había mostrado al rey cuando treinta años antes había estado en peligro, y le dijo que ese amor se había enfriado; que el pueblo, oprimido por los impuestos, no podía hacer otra cosa que sufrir la adversidad. Todo esto impresionó mucho a Luis XV; se dirigió indulgentemente al predicador y le recordó su compromiso de predicar en la Corte en la Cuaresma de 1776. Pocas semanas después había muerto y Beauvais tuvo que hablar en su funeral. El coraje mostrado en Versalles le había conferido el derecho a hablar abiertamente en St. Denis y allí declaró que se acercaba el día en que la nación sería castigada. «¡Desaparecerá la superstición porque desaparecerá la religión; no habrá falsos heroísmos porque no habrá honor; no habrá prejuicios porque no habrá principios; no habrá hipocresía porque no habrá virtud! Espíritus audaces, mirad la devastación que causan vuestros sistemas y temblad ante vuestra victoria! ¡La revolución es más perniciosa que las herejías que han cambiado a nuestro alrededor la faz de varios Estados! Por lo menos aquellas dejaron un culto y una moral, pero nuestros pobres y desdichados hijos no van a tener ni culto ni Dios.»
La pastoral del obispo de Alais para esta ocasión contiene una imagen llamativa de la miseria de Francia. «Permitid que el monarca ame a Dios y amará a su pueblo; y desde los pies del trono llevará su acción benefactora a las provincias donde sus miserables habitantes carecen a menudo de pan, y a menudo se empapan en sus propias lágrimas…Y no volveremos a ver el Reino dividido en dos clases; una en la que el expolio de las provincias sirve como trofeo al lujo y esplendor de unas pocas familias, tan merecedoras de desprecio por su origen como por su vida, que nunca ven ningún exceso en su opulencia, y otra en la que miles de familias apenas obtienen lo que necesitan de su penoso trabajo y parecen reprochárselo a la Providencia con esta humillante iniquidad.» Mientras tanto, La Luzerne, obispo de Langres, hacía en Notre Dame un panegírico del rey muerto comparando los diversos reinados de los reyes de Francia para llegar a la conclusión de que nunca había sido el pueblo tan feliz como bajo el reinado de Luis XV.
Ningún predicador alcanzó más renombre bajo el reinado de Luis XVI que Beauregard, quien parecía tener más que ningún otro el don de presentir las calamidades que iban a suceder. «El hacha y el martillo —dijo en una ocasión— están en manos de los filósofos; sólo esperan el momento favorable para destruir el trono y el altar.» Un párrafo de uno de sus sermones de Notre Dame se hizo famoso porque su profecía se cumplió literalmente, en el mismo lugar, unos años más tarde: «Sí, ¡oh Señor!, tus templos serán saqueados y destruidos, tus celebraciones abolidas, tu nombre blasfemado, tu culto proscrito. Pero ¿qué es lo que oigo? ¡Dios Todopoderoso! ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¡Las canciones profanas y licenciosas ocupan el lugar de los himnos santos que hicieron que las bóvedas sagradas resonaran en tu honor! Y tú, infame divinidad del paganismo, Venus obscena, vienes aquí audazmente a ocupar el lugar del Dios vivo, a sentarte en el trono del Santo entre los santos y a recibir el incienso culpable de tus nuevos adoradores!» El Domingo de Ramos de 1789 estaba predicando ante el rey cuando repentinamente, interrumpiendo su sermón un momento, exclamó: «¡Francia! ¡Francia! tu hora ha llegado; lo trastrocarán todo y te condenarás!»
Paralelamente a estos vaticinios del clero de Francia, encontramos en los escritos de los autores no creyentes expectativas similares que justifican ampliamente dichos augurios, así como un deseo constante de que se llegue a realizar aquello que tanto temían sus adversarios. Muchas veces se ha cuestionado si realmente deseaban una revolución como la que finalmente se produjo. Muchos de ellos fueron sus víctimas; y Rousseau, el maestro de los jacobinos, tenía horror al derramamiento de sangre: el establecimiento de la libertad, decía, se pagaría a un precio muy alto si costara la vida de un solo hombre. Se ha dicho, no sin razón, que si Voltaire hubiese vivido para ver el efecto de sus escritos, habría tomado una cruz en su mano y habría predicado contra sí mismo; sin embargo, sabía muy bien, y se regocijaba por ello, que al echar abajo la iglesia de Francia estaba destruyendo el Estado. El 2 de abril de 1764 escribe: «Todo lo que veo muestra las semillas de una revolución que se producirá inevitablemente y que yo no tendré la dicha de contemplar. Los franceses llegan tarde a todo, pero al final acaban por llegar. La luz se ha extendido de tal manera que habrá una explosión a la primera oportunidad y entonces estallará una bronca que se hará famosa.» Al año siguiente, el 5 de abril, le escribe a D’Alembert: «El mundo está madurando a un ritmo vertiginoso. Por todas partes se está anunciando una gran revolución en el espíritu de los hombres.» Y el 15 de octubre de 1766 escribe al mismo destinatario: «¿Acaso no puede decirme cuál será dentro de treinta años el resultado de la revolución que se está produciendo en la mente de los hombres desde Nápoles a Moscú?»
Rousseau no tenía un temperamento tan fiero; eran los ideales, no la pasión, los que lo animaban, y cuando escribió «nos estamos acercando a una era de crisis y revolución», no sabía que ésta sería el fruto de sus propias doctrinas. El Contrat Social tuvo un éxito inmediato en Francia. En el diario de Bachaumont encontramos la siguiente entrada: «3 de septiembre de 1762. El Contrat Social comienza a ser conocido. Es muy importante que un libro como este no fermente en las mentes de los fácilmente excitables; conduciría a desórdenes muy serios… Sin embargo, su autor desarrolla simplemente las máximas que todos los hombres han grabado en sus corazones.» A comienzos de ese mismo año dice que la Gazette de France debía su popularidad, no a su veracidad, sino a su tono republicano. Por lo tanto se comprende fácilmente el éxito del libro de Rousseau en Francia. En Ginebra las autoridades seculares condenaron el libro, a lo que siguió una gran revuelta. Los ministros de la Iglesia reformada declararon que el gobierno había actuado movido por un espíritu partidista, porque el Contrat Social mantiene los verdaderos principios democráticos en oposición al sistema aristocrático que ellos estaban intentando introducir. Se nos ha dicho que el Delfín francés censuró el Émil porque ataca la religión, perturba a la sociedad y al orden civil, y sólo puede servir para hacer desgraciados a los hombres. Alguien dijo también que el Contrat Social había sido considerado muy peligroso. «Eso ya es otra cosa, dijo el príncipe, sólo ataca la autoridad de los soberanos; algo que provocará discusión. Se pueden decir muchas cosas sobre eso; se trata de algo más abierto a la discusión.»
Raynal, con el cinismo que le caracteriza, expresó los sentimientos de Rousseau en su Historia de las Indias: «¿Cuándo llegará ese ángel exterminador que cortará todo aquello que mantiene en alto su cabeza reduciéndolo todo al mismo nivel?» Helvecio, disgustado al ver a su país tan remota y desesperadamente alejado de su estado ideal, vaticina lo que sigue en el prefacio de su obra De l’Homme: «Esta nación degradada es el escarnio de Europa. Ninguna crisis saludable restaurará su libertad. Se consumirá y perecerá. La conquista es el único remedio a su infortunio.» Condorcet, que pudiera haber cambiado de opinión antes de destruirse a sí mismo en plena revolución, cuya llegada le había colmado de alegría, era más optimista que Helvecio: «¿No está destinada esta nación por la propia naturaleza de las cosas a dar ese primer impulso a esa revolución que los amigos de la humanidad esperaban con tanta fe e impaciencia? No podría dejar de empezar en Francia.»[242] En otro lugar describe la influencia y la posición de los filósofos incrédulos de Francia. «A menudo el gobierno les recompensaba con una mano mientras que con la otra pagaba a sus calumniadores; los proscribía a la vez que se sentía orgulloso de que el destino hubiese querido que nacieran en su territorio; los castigaba por sus opiniones pero se habría avergonzado de que se sospechase que no las compartía.»[243]
El Système Social de Mustel, publicado en 1773, es una elaborada sátira de Francia y un grito a favor de la revolución: «La condición de un pueblo que comienza a ser instruido, que desea educación, ocuparse en grandes y útiles cosas, es todo menos desesperada. Mientras la tiranía se esfuerza continuamente por apartar la reflexión de la mente de los hombres, cada golpe les conduce hacia ella en cada momento; y esta reflexión, ayudada por las circunstancias, tarde o temprano deberá destruir la tiranía. No puede sobrevivir entre un pueblo que razona… Si un pueblo está completamente degenerado, la opresión le incita a la furia; su ignorancia le impide razonar, y tan pronto como pierde la paciencia destruye sin razón a los que considera el instrumento de sus penalidades. Los esclavos sin instrucción exterminan sin previsión o reflexión alguna a los ciegos tiranos que los oprimen.»[244] En otro libro[245] , que fue condenado por el Parlamento en 1773, dice: «Un pueblo que se decide a sacudirse el yugo del despotismo no arriesga nada, pues la esclavitud es sin duda alguna el grado más bajo de la miseria. No solamente tiene el derecho de rechazar tal forma de gobierno, sino el derecho de derribarlo.»
Bien conocidas son las fanáticas opiniones de Diderot. No sólo deseaba la destrucción de la Iglesia y el Estado; también creía que pronto ocurriría. Broglie, al verlo vestido de luto, le preguntó si era por sus amigos los rusos. «Si tuviera que llevar luto por una nación —dijo Diderot— no iría tan lejos a buscarla.» D’Alembert era menos político y sólo comprendía los cambios que ocurrían en la ciencia y la literatura. «Es difícil —dice— no percibir el cambio tan notable que en tantos aspectos ha tenido lugar en nuestras ideas; un cambio que por su rapidez parece prometer otro aún mayor. El tiempo fijará el objeto, la naturaleza y los límites de esta revolución de cuyas ventajas y desventajas la posteridad sabrá más que nosotros.»
Después del reparto de Polonia, no ha habido un acontecimiento del que tanto se congratulara el partido de los paganos y que tanto preparara a los hombres para la revolución como la expulsión de los jesuitas. Cuando las noticias llegaron de España, Federico el Grande escribió a Voltaire: «¡Cruel revolución! ¿Qué no podrá esperar la época que suceda a la nuestra? Se ha colocado la cuña en la raíz del árbol… Ese edificio, colocada la zapa en su base, está a punto de derrumbarse, y las naciones escribirán en sus anales que Voltaire fue el autor de esa revolución.» Existía un auténtico lazo de unión y amistad entre el rey déspota y los escritores revolucionarios. El objetivo de Voltaire y sus amigos no era la destrucción de la monarquía como tal, sino de toda autoridad ligada al derecho divino. Eran aristócratas y cortesanos, y odiaban el Antiguo Régimen por su alianza con la Iglesia. La escuela democrática de Rousseau tuvo que resistir los halagos de Federico, José y Catalina y afectaron una austeridad republicana. No obstante, los horrores de los años venideros se debieron menos a las especulaciones de Rousseau que a la obscenidad de Voltaire. Hubo otros de la misma escuela que, sin desearlo, vieron llegar los grandes desastres públicos.
Condillac, el único genio metafísico entre ellos, publicó en 1775 su Cours d’Étude pour l’instruction du Prince de Parme, en el que encontra mos párrafos en los que se demuestra que veía acercarse la tormenta: «Las revoluciones nunca ocurren de repente, porque nosotros no cambiamos en un solo día nuestro modo de pensar y sentir… Si parece que un pueblo altera de repente sus hábitos, su carácter y sus leyes, estad seguros de que esta revolución se ha venido fraguando desde hace tiempo por medio de una larga serie de acontecimientos y por una larga fermentación de las pasiones… El malestar que sentimos en la sociedad es una advertencia que nos informa de nuestros errores y que nos invita a repararlos… Cuando el gobierno entra en decadencia porque la moral se ha corrompido, cuando las nuevas pasiones no pueden seguir tolerando las antiguas leyes, cuando la nación está infectada por la avaricia, la prodigalidad y el lujo, cuando las mentes están ocupadas en la búsqueda de diversiones, cuando la riqueza es más preciosa que la virtud y la libertad, la reforma es inviable. » Su visión se extendió más allá de la explosión de la revolución y abrazó sus consecuencias: «Generalmente los problemas de un pueblo excitan la ambición de sus vecinos que lo desprecian, insultan, y al final declaran la guerra con la esperanza de conquistarlo y someterlo. Si los extraños le dejan tranquilo, caerá en manos de un enemigo interno. El éxito de los intrigantes, que obtienen cargos sin que ello signifique tener que cumplir con sus obligaciones, provocará la aparición de hombres ambiciosos que aspirarán abiertamente al poder soberano. Todavía no hay un tirano y ya se ha implantado la tiranía. Exhaustos por el movimiento, la agitación, las dificultades y la intranquilidad que acompaña a una libertad agonizante, los hombres desean reposo; y para escapar del capricho y la violencia de una oligarquía agitada y convulsa, se buscarán un amo.»[246]
Lo que el clero anunció y predijeron los filósofos, también estuvo presente en la mente de los gobernantes que observaban el curso de los acontecimientos públicos desde la mitad del siglo. En el año 1757, el arzobispo de París redactó una pastoral sobre los crímenes de Damiens. Tuvo una réplica en la que aparecen las siguientes palabras: «Abramos los ojos a la presente condición del Reino. ¿No vemos en todas partes una inestabilidad que traiciona un plan para la subversión a punto de ejecutarse?»[247] Cuatro años después, en 1761, llegó a manos del rey una carta anónima que le produjo una fuerte impresión: «Sus finanzas, Sire, están en el mayor de los desórdenes, y la mayor parte de los Estados han perecido por esta causa… Una llama sediciosa se ha encendido en el mismo corazón de su Parlamento; Su Majestad intenta corromperlos, pero el remedio es peor que la enfermedad…Todas las diferentes clases de libertad están conectadas: los filósofos y los protestantes tienden hacia el republicanismo, como también los jansenistas: los filósofos golpean la raíz , los otros podan las ramas; y sus esfuerzos, sin estar concertados, derribarán el árbol algún día. Añada a esto a los economistas, cuya meta es la libertad política como para otros es la libertad de culto, y el gobierno se encontrará dentro de veinte o treinta años minado en todos los sentidos, y entonces caerá con estrépito.»[248]
Choiseul, que durante varios años ejerció en Francia un poder ilimitado, escribió una semblanza del Delfín en la que decía: «Si este príncipe continúa siendo como es, es de temer que su imbecilidad y el ridículo y desprecio que de ella se derivan conduzcan de forma natural a la decadencia de este imperio, lo cual podría llevar a que la posteridad de Su Majestad se viera privada del trono.»[249] Cuando Choiseul fue destituido, el duque de Chartres fue a visitarlo y le expresó su disgusto por lo que había ocurrido, añadiendo que la monarquía estaba perdida. Después de la caída en desgracia de Choiseul, su sucesor Maupéou abolió el Parlamento de París destruyendo el único residuo de autoridad independiente y libertad en Francia. El efecto que causó en la opinión del país fue inmenso. Le siguió una guerra de panfletos, y en pocos meses se publicaron noventa y cinco en defensa del ministro. Uno de los argumentos a favor del coup d´état era que los juristas eran los autores del despotismo del gobierno francés: «Tous les jurisconsultes français avaient érigé la monarchie en despotisme.» En uno de los numerosos escritos de la parte contraria, llamado Le Maire du Palais, leemos: «Esta es una adulación bárbara que costará a Francia muchas lágrimas y, tal vez, sangre. Porque no todos los hombres se muestran igual de sumisos frente a los decretos de la Providencia. La enseñanza sediciosa de los incrédulos hace aparecer serpientes en el Estado que pronto estarán irritadas por el hambre, y la revuelta estallará pronto… Miles han sucumbido ya bajo los horrores del hambre… Cuando el pueblo se cree más fuerte, se alza en rebelión; si no lo es, murmura y maldice al tirano. De ahí que haya tantas revoluciones en los Estados despóticos.»[250]
Este acto de tiranía ayudó a aumentar el odio que había surgido en los últimos años del reinado de Luis XV. El año en que esto ocurrió, la falta de popularidad del rey era tan grande que cuando apareció en Neuilly nadie lo aclamó, y algún ingenioso dijo: «Cuando el rey está sordo, el pueblo se queda mudo.» El efecto de la medida de Maupéou fue la transformación de la magistratura de instrumento del despotismo en instrumento de la revolución; pues cuando en el siguiente reinado fueron llamados de nuevo, se habían convertido en enemigos del trono. Esto es algo que entendió el conde de Provenza, el más inteligente de los miembros de la familia real, que dirigió un memorial a Luis XVI en contra de la propuesta de volver a reunirlos: «Cuando hayan recuperado sus puestos —decía—, serán leones en vez de corderos; usarán como pretexto el interés del Estado, del pueblo y de nuestro Señor, el Rey. En acto de desobediencia declararán que no están desobedeciendo; el populacho vendrá en su auxilio y la autoridad real caerá un día aplastada por el peso de su resistencia.»[251]
El primer ministro de Luis XVI fue Maurepas, que había sido secretario de Estado bajo Luis XIV, pero que había caído en desgracia en el reinado de su sucesor. En el primer año de su gobierno recibió una carta anónima sobre el estado de la nación en la que se le decía: «Sabe que todo el país está en llamas, que la administración de justicia ha sido suspendida en casi todas partes,… que el espíritu de los hombres está lleno de resentimiento sin posibilidad de reconciliación y que la guerra civil está en el corazón de todos.»
Preguntaron a Maurepas si había sido él o el ministro de Exteriores, Vergennes, quien había concebido el proyecto de la guerra americana. Su respuesta muestra qué poca prudencia mostraban los ministros de aquella escuela y qué poco se esforzaban por precaverse contra los males que preveían. «Ninguno de los dos, respondió. A mi edad no se hacen planes, uno se ocupa sólo del presente, porque ya no puede contar con el futuro… Vergennes y yo vivimos el día a día y si no fuera por las amenazas de Franklin seguiríamos entreteniendo a Inglaterra y no habríamos concluido ningún tratado con los Estados Unidos… Espero vivir lo suficiente para ver a Inglaterra humillada y la independencia de América reconocida; eso es todo lo que le prometí al Rey.»[252]
Turgot creía que la guerra sería la ruina de Francia. En abril de 1776, escribió al rey: «Debemos confesar que debería evitarse como el mayor de los infortunios porque hará imposible por mucho tiempo, y quizás para siempre, una reforma que es absolutamente necesaria para la prosperidad del Estado y el alivio del pueblo.»[253] La destitución de Turgot al cabo de dos años fue considerada por muchos una gran desgracia. Lacrette dice: «Le parti philosophique s’alarme, et prédit une revolution; la guerre en retarda l’explosion.»[254]
Ningún discurso de aquella época resulta más característico que el que escribió Vergennes al rey tras la guerra americana en 1786: «Ya no existe en Francia ni el clero, ni la nobleza ni el tercer estado; la distinción es ficticia, puramente representativa y sin importancia real. El monarca habla; todos los demás forman el pueblo y todos obedecen. En esta situación, ¿no es Francia árbitro de sus derechos en el extranjero a la vez que florece en el interior? ¿Qué más podría desear?»[255] Estas eran las ideas del gobierno que guiaban a uno de los ministros más influyentes en los últimos años anteriores a la caída de la monarquía. No son una predicción de la revolución, sino una anticipación de ese estado de cosas que se iba a producir —por un lado, la soberanía absoluta, por otro la igualdad de la sumisión.
Luis XV había dicho: «Soy yo quien nombra a los ministros de finanzas, pero es el pueblo el que los destituye.» Necker fue elevado al cargo dos veces por la opinión pública contra los deseos del rey y de la Corte. Cuando se le propuso por primera vez a Maurepas, el ministro dijo: «Es republicano; il voudra nous républicaniser.» La libertad de sus maneras y su ignorancia de la etiqueta fue lo primero que reveló a la reina la inminencia de algunos cambios temibles. En su primera audiencia tomó la mano de la reina y la besó sin pedir permiso. Sabemos que esto fue considerado más significativo y alarmante que los ataques a la autoridad real.[256] Y el mariscal de B. hizo el mismo descubrimiento cuando el abogado T. tomó rapé en su presencia «sans aucune politesse préalable». El regreso de Necker después de su primera caída en desgracia fue extremadamente desagradable para el rey. «Entonces —dijo— debo rendirle el trono.» Cuando finalmente accedió, dijo a su familia: «Me han obligado a volver a llamar a Necker, lo que yo no quería hacer, pero pronto se arrepentirán. Haré todo lo que me diga y ya veréis las consecuencias.»[257] Aún era más reacio a nombrar a Brienne. A la larga aceptó diciendo: «Estáis decididos, pero puede que os arrepintáis.» Este frívolo ministro tuvo un inquietante presentimiento del mal que se avecinaba, ridículamente inadecuado para la ocasión. A la muerte del cardenal de Luynes obtuvo todo lo que pudo de los beneficios que le habían pertenecido. «Tomo precauciones, dijo, porque temo que dentro de poco el clero pagará las culpas de todo lo que está ocurriendo y me consideraré afortunado si retengo sólo la mitad de lo que me estoy llevando.»[258] Escribió al arzobispo de Lyons: «Nunca he sido partidario de los Estados Generales; esta resolución será la ocasión para una discusión de los tres órdenes y provocará problemas sin solución en todo el Estado… No me extrañaría que a ello le siguiera el desorden y la anarquía en vez del acuerdo y la unión.» Su amigo, el abbé de Vermond, lo vio aún con más claridad cuando le escribió: «Se está preparando una buena vara con la que azotar al clero, y seguramente será un azote bien sangriento.»[259]
En septiembre de 1787, Malesherbes dijo al rey: «No se trata de mitigar una crisis momentánea, sino de extinguir una mecha que puede provocar una gran conflagración.»[260] Por la misma época, Lamoignon declaró: «El parlamento, los nobles y el clero se han atrevido a resistirse al rey; en dos años ya no habrá ni parlamento, ni nobles ni clero.»[261] El 22 de diciembre de 1788, el primer presidente del parlamento, D’Ormesson, pronunció un discurso ante el rey en el que habló del estado de la nación: «Los partidarios de ideas opuestas están ya resentidos los unos contra los otros; parecen temerse y evitarse, y se preparan para una auténtica disputa; se lanzan desconsideradamente a crear asociaciones más peligrosas de lo que imaginan. Creen que están conduciendo al Estado hacia las reformas y solamente lo están conduciendo a la ruina… No pueden seguir respetando lo que están decididos a destruir… ¿Dónde puede esperarse la obediencia que Su Majestad tiene el derecho a esperar? Un golpe mortal la hace tambalearse por todos lados. Las consecuencias se hacen sentir desde la base a la cúspide del Estado. Esta conmoción general aumenta por las ideas de igualdad que los hombres desean erigir en sistema como si realmente la igualdad pudiera subsistir. Por muy vagas que sean estas especulaciones, siembran entre los ciudadanos los gérmenes de la anarquía; destruyen la autoridad real y al mismo tiempo el orden civil y monárquico. Es esto, Sire, lo que alarma a su parlamento. » Parece que esta declaración fue recibida con una indiferencia que llenó de consternación al Parlamento.
A medida que crecía la conspiración, la alarma se hizo más general y la predicción dejó de ser el sombrío privilegio de unos pocos hombres con visión de futuro. En la asamblea de notables, el príncipe de Conti se dirigió en los siguientes términos al conde de Provenza: «La monarquía está siendo atacada; los hombres desean su destrucción y el momento fatal se acerca… Pase lo que pase, no tendré que reprocharme a mí mismo el haberos dejado en la ignorancia de los grandísimos males que a todos nos desbordan y de los males aún mayores que nos amenazan.» En diciembre de 1788 firmó un memorial junto a D’Artois, Condé y Bourbon en el que se decía al rey: «Sire, el Estado está en peligro; se respeta su persona, las virtudes del monarca le aseguran el homenaje de la nación, pero se está preparando una revolución que afecta a los principios del gobierno.» Por los Viajes de Arthur Young sabemos que ese tipo de lenguaje era común en la sociedad francesa. «Una sola opinión prevalecía en toda la sociedad; que se hallaban en vísperas de una gran revolución en el gobierno; que todo apuntaba a ello… una gran agitación entre todas las clases que están ansiosas de algún cambio pero que no saben qué esperar o qué anhelar.»[262]
Poco después de su destitución, Calonne escribió a su hermano: «Veo a Francia como un cuerpo que se pudre en casi todas sus partes, al cual se teme operar porque se requieren demasiadas amputaciones; la enfermedad se agrava y el enfermo muere mientras se discute el remedio. Ten por seguro que este va a ser el resultado de los Estados Generales… Trastrocarán el Estado sin que se obtenga cambio útil alguno.»[263]
Marmontel cuenta una conversación con Chamfort, poco antes de la reunión de los Estados Generales, que demuestra que lo que pasó no solamente fue previsto, sino preparado por el partido popular. «Las reparaciones —dijo Chamfort— a menudo causan ruinas: si golpeamos una vieja pared no podremos estar seguros de que no se vendrá abajo con los golpes del martillo; y, ciertamente, en nuestro caso el edificio está tan dañado que no me extrañaría que hubiese que demolerlo completamente… Y ¿por qué no reconstruirlo con otros planos, menos gótico y más corriente? ¿Tan malo sería que, por ejemplo, no tuviera tantas plantas y todo se encontrara en el primer piso?… La nación es un gran rebaño que piensa sólo en alimentarse y que, con buenos perros, los pastores guían como se les antoja… En una época como la nuestra todo esto es una pena y una vergüenza, y para poder trazar un plan nuevo hay que despejar primero el lugar… Y el trono y el altar caerán juntos; son dos contrafuertes que se sustentan mutuamente, y cuando uno se rompe, el otro cae… Existen entre el clero algunas virtudes sin talento, y algunos talentos degradados y deshonrados por el vicio… En una revolución la ventaja del pueblo reside en que no tiene moral. ¿Cómo puedes resistirte a hombres para los cuales todos los medios son buenos?»[264] Marmontel repitió a Maury este extraordinario discurso esa misma noche: «Es muy cierto —replicó— que no se equivoca en sus especulaciones y que la facción ha elegido bien su momento para no encontrarse con muchos obstáculos… Estoy dispuesto a morir en esta perturbación; pero tengo al mismo tiempo la melancólica convicción de que tomarán la plaza al asalto y que la saquearán.» Pero el comentario más significativo de todos es el del obispo al que Maury comunicó lo que había oído: «No estamos tan hundidos como parece; y con la espada en una mano y el crucifijo en la otra, el clero defenderá sus derechos.» El mismo Marmontel acudió al ministro Montmorin, habló del peligro y le urgió a que pusiera al rey a salvo en una de las fortalezas. Montmorin objetó que no había dinero, que el Estado estaba en bancarrrota y que no podía arriesgarse a una guerra civil. «¿Cree —dijo— que el peligro es tan inminente como para llegar a ese extremo?» «Tan inminente —fue la respuesta— que en unos meses no podré responder de la libertad del rey, ni de su cabeza ni de la vuestra.» El autor señala con acierto que aunque la situación y la excitación general estaban amenazando desde hacia tiempo con una crisis próxima, es verdad, sin embargo, que ocurrió sólo por la imprudencia de aquellos que estaban obstinadamente decididos a considerarla imposible. El 6 de septiembre de 1788, Pitt escribió: «El estado de Francia, al margen de lo que pudiera producirse, parece prometernos más que nunca un considerable respiro en relación a cualquier proyecto peligroso.»
Desde su nacimiento, los malos augurios habían envuelto en sus sombras al desdichado rey. Nació en Versalles mientras la Corte estaba en Choisy, y ningún príncipe de sangre estuvo presente. Aquello no estaba bien visto de acuerdo con las ideas que entonces prevalecían, pero peor aún fue que el correo que había sido enviado a llevar la noticia a la Corte cayó del caballo y murió en el camino. El gran desastre que ocurrió durante las celebraciones de su ascensión al trono fue aún más ominoso. «Vi —dice un contemporáneo— cómo este siniestro acontecimiento perturbaba la imaginación de los hombres con la visión de un futuro horrible.»[265] En una obra militar notable, escrita al comienzo de su reinado, encontramos una serie de reflexiones sobre el estado del país que impresionan mucho. «El malestar y la ansiedad de las naciones bajo tantos gobiernos es tal que viven mecánicamente y con disgusto; y si tuvieran el poder de romper los vínculos que los atan, se darían otras leyes y otros hombres que las administraran … Supongamos que surgiera en Europa un pueblo vigoroso, con genio, recursos y un gobierno —un pueblo que combinara las virtudes austeras y la milicia nacional con un plan establecido de engrandecimiento, que no perdiera de vista ese sistema, que supiera cómo hacer la guerra a un bajo coste y cómo subsistir con sus victorias; ese pueblo no estaría obligado a entregar las armas a causa de las finanzas—; le veríamos subyugar a sus vecinos y derrocar a nuestros débiles gobiernos como el viento del norte doblega los juncos... Francia es ahora el país que más rápidamente está declinando. El gobierno no la sostiene y los vicios que se extienden por todas partes sólo por afán de imitación, han nacido allí; son más inveterados, más destructivos y deben destruirla a ella primero. El monstruoso y complicado sistema de nuestras leyes, nuestras finanzas y nuestro poder militar caerán en pedazos.»[266] Ningún escritor de esa época parece haber tenido mayor capacidad de previsión o haber formado sus opiniones con mayor inducción que Linguet, un panfletista de gran actividad, pero que gozó de escasa autoridad mientras vivió. En el primer volumen de sus Annales Politiques, publicado en el año 1777, escribe lo que sigue: «Es una tendencia común a todos, desde el príncipe al más humilde de sus súbditos, el considerar el éxito como un derecho y el considerarse a uno mismo inocente si no ha fracasado.[267] … Conquistas injustas ya se habían visto antes, pero hasta ahora los usurpadores eran escrupulosos y escondían su espada tras los manifiestos…Pero ahora vivimos en la era de los propietarios, en medio de la paz, sin motivo de queja, y la corona de Sarmatia ha sido rota en pedazos por sus propios amigos sin ni siquiera un motivo aparente. La debilidad del uno, el poder de los otros, han sido las únicas razones invocadas o reconocidas. El terrible principio de que la fuerza es el mejor argumento de los reyes, puesto en práctica tan a menudo pero siempre tan diligentemente ocultado, ha sido producido y practicado abiertamente sin disimulo por primera vez. Indudablemente algo de esto debe filtrarse imperceptiblemente en los hábitos generales… Nunca, quizás, en medio de una aparente prosperidad, ha estado Europa más cerca de una subversión total, la más terrible porque la desesperación será su causa… Hemos llegado por un camino directamente contrario precisamente al punto en el que se hallaba Italia cuando la guerra servil la inundó de sangre llevando la carnicería y la conflagración a las puertas mismas de la dueña del mundo.»[268]
Burke reconoce la importancia que este hábil escritor atribuye a la partición de Polonia, a la que llamó «la primera gran brecha en el moderno sistema político de Europa». Más que ningún otro acontecimiento, excepto la expulsión de los jesuitas, contribuyó a oscurecer la conciencia de la humanidad y a preparar a los hombres a despreciar las obligaciones del derecho obedeciendo el ejemplo dado por los reyes. Las consecuencias eran inevitables, y fueron previstas; los observadores más competentes vaticinaron y anunciaron cada paso de la revolución que se acercaba. El sentimiento del advenimiento de su fin fue muy fuerte en la antigua sociedad, y tanto el partido de los autores de la gran catástrofe como el de los que habían de ser sus víctimas coincidieron en su expectación, que provocó esperanza en unos y miedo en los otros. «Las revoluciones —dice Bonald— tienen causas materiales inmediatas que saltan a la vista del ojo menos atento. Pero en realidad éstas no constituyen más que la ocasión. Las causas reales, las causas profundas y eficaces, son causas morales que las mentes estrechas y los hombres corruptos no comprenden… Pensáis que un déficit financiero fue la causa de la revolución: buscad más profundamente y encontrareis un déficit en los principios mismos del orden social.» Uno de los que mejor supieron predecir la revolución mezcla tal vez algo de vanidad con mucho de verdad cuando dice: «No conozco nada realmente importante que haya ocurrido en la Iglesia o en el Estado que yo no haya previsto. Dios no permite que los hombres apliquen un principio y repriman aquello que se deriva naturalmente de él.»
Notas al pie de página
[238] L'ancien Régime et la Révolution, p. 219.
[239] Esquisse d’ un Tableau historique des Progrès de l’ Esprit humain, pp. 285, 313.
[240] La Harpe cita las frases siguientes elogiándolas certeramente (Cours de Littérature, xiv. 86, 112, 113). «La pieté est si méprisée qu´il n´y a plus d´hypocrites.» «Nous savons que toute ignorance volontaire et affectée, loin d´être une excuse, est elle-meme un crime de plus.» «Nos instructions ont dégénéré; elles se ressentent de la corruption des moeurs qu´elles combattent; elles ont perdu de leur première onction en perdant de leur ancienne simplicité. Nous nous le reprochons en gémissant, vous nous le reprochez peutêtre avec malignité; mais ne vous en prenez qu‘a vous-mêmes.»
[241] Vid., p. 293.
[242] Esquisse, p. 279.
[243] Ibid., p. 263
[244] Pp. 60, 61.
[245] Réflexions philosophiques sur le Système de la Nature.
[246] Vol. xvi. Pp. 279, 284, 304, 305.
[247] Lettre d´un Solitaire, en Recueil de Pièces sur Damiens, 1760, p. 146.
[248] Mémoires de Mme. Hausset, p. 37.
[249] Soulavie, Mémoires de Louis XVI, i, 95.
[250] Ver la colección: Les Efforts de la Liberté contre le Despotisme de Maupeau, 1772, pp. 70, 75, 83.
[251] Soulavie, ii. 208
[252] Moniteur, i, 45.
[253] Oeuvres de Turgot, iii, 195.
[254] Art de vérifier les Dates depuis 1770, 1821, i, 18.
[255] Montgaillard, Histoire de France, 1827, i, 345.
[256] «Cette familiarité du Genevois fit sentir à cette princesse plus que les infractions des droits du roi, que le trône était ébranlé.» Observations sur les ministres de finances, 1812, p. 216.
[257] Sallier, Annales Françaises, 1813, p. 199.
[258] Montgaillard, i, 424.
[259] Ibid., p. 428.
[260] Montgaillard, p. 373.
[261] Sallier, p. 186.
[262] Travels in France in 1787, p. 66.
[263] Montgaillard, i, p. 358.
[264] Marmontel, Mémoires, iv, p. 77 sqq.
[265] Fantin Desodoards, Histoire de France, xxiii, 244. Ese mismo año, en 1775, Delille hizo circular una rima profética de los buenos tiempos que se avecinaban. Citamos algunos de esos versos:
Des biens on fera des lots Qui rendront les gens égaux… Du même pas marcheront Noblesse et roture; Les Français retourneront Au droit de nature Adieu parlements et lois Ducs et princes et rois!… Les Français auront des dieux à leur fantaisie.
[266] Guibert, Essai général de Tactique, tome i, Discours préliminare, pp. Ix, xiii, xix.
[267] El mayor de los Mirabeau dice en el Ami des Hommes (iii, 33), «la loi des plus forts fait de la révolte le droit des gens».
[268] Pp. 76, 78, 80, 85.