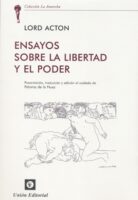Capítulo II
La historia de la libertad en la antigüedad
La libertad, como la religión, ha sido motivo de buenas acciones y pretexto habitual para el crimen desde que su simiente fue sembrada en Atenas, hace dos mil cuatrocientos sesenta años, hasta que su cosecha, ya madura, fue recogida por hombres de nuestra raza. Es el delicado fruto de una civilización madura; y apenas ha pasado un siglo desde que algunas naciones, conscientes del significado del término, decidieron ser libres. En todas las épocas el desarrollo de la libertad ha sido obstaculizado por sus enemigos naturales, la ignorancia y la superstición, el deseo de conquista y el amor al lujo, por el afán de poder de los ricos y la desesperada necesidad de comida de los pobres. Durante largos intervalos ha sido completamente detenido, cuando las naciones tuvieron que ser rescatadas de la barbarie y del dominio extranjero, y cuando la eterna lucha por la supervivencia, que priva a los hombres de cualquier interés o comprensión de la política, les apremió a la venta de sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas, ignorantes del tesoro a que renunciaban. En todos los tiempos, los amigos sinceros de la libertad han sido escasos, y sus triunfos se deben a minorías, que consiguieron imponerse gracias a la asociación con otros cuyos objetivos a menudo diferían de los suyos propios; y esta asociación, que siempre es peligrosa, a veces ha sido desastrosa, pues ha ofrecido a los contrarios justos motivos de oposición, o ha dado lugar a disputas sobre los trofeos en la hora del éxito. Ningún obstáculo ha sido tan constante, o tan difícil de superar, como la incertidumbre y la confusión acerca de la naturaleza de la verdadera libertad. Si los intereses hostiles han provocado mucho daño, las ideas erróneas lo han hecho mucho más; y su avance está recogido en el aumento del conocimiento, tanto como en el progreso de las leyes. La historia de las instituciones es a menudo una historia de decepciones y de ilusiones, ya que su virtud depende de las ideas que produce y del espíritu que las mantiene, mientras que su forma permanece inalterada cuando su sustancia ya se ha extinguido.
Bastarán algunos ejemplos familiares tomados de la historia política para explicar por qué lo fundamental de mi argumentación quedará fuera del ámbito de la legislación. Se dice a menudo que nuestra constitución alcanzó su perfección formal en 1679, tras el Habeas Corpus Act. Y, sin embargo, sólo dos años más tarde, Carlos II consiguió con éxito independizarse del parlamento. En 1789, mientras los Estados Generales se reunían en Versalles, las Cortes Españoles, más antiguas que la Carta Magna y más venerables que nuestra Cámara de los Comunes, fueron convocadas tras un intervalo de generaciones, pero inmediatamente rogaron al rey que se abstuviera de consultarlas, y que llevara a cabo sus reformas basándose en su propio juicio y en su autoridad. Según la opinión general, las elecciones indirectas constituyen una garantía de conservadurismo. Pero todas las asambleas de la Revolución francesa fueron resultado de elecciones indirectas. También un sufragio limitado se considera una cláusula de seguridad para la monarquía. Pero el parlamento de Carlos X, que fue elegido por 90.000 electores, opuso resistencia al trono y lo derrocó, mientras que el parlamento de Luis Felipe, elegido sobre una base electoral de 250.000, promovió servilmente la política reaccionaria de sus ministros. Y en el fatal conflicto que, al rechazar la reforma, derrocó a la monarquía, Guizot obtuvo la mayoría gracias al voto de 129 funcionarios públicos. Una asamblea legislativa no retribuida es, por razones obvias, más independiente que la mayoría de las asambleas continentales, que reciben un sueldo. Pero en el caso de América hubiera sido poco razonable enviar a un miembro del parlamento a una distancia equivalente a la que existe de aquí a Constantinopla a vivir durante doce meses a sus propias expensas en la más cara de las capitales. Desde el punto de vista legal, y según la opinión común de los extranjeros, el presidente americano es el sucesor de Washington, y goza aún de los poderes asignados y limitados por la Convención de Filadelfia. Pero en realidad, el presidente actual difiere del magistrado imaginado por los Padres de la República tanto como una monarquía de una democracia, pues se considera como prerrogativa suya sustituir a 70.000 cargos públicos, mientras que hace cincuenta años John Quincy Adams apenas sustituyó a dos. La compraventa de cargos judiciales es evidentemente insostenible; sin embargo, en la antigua monarquía francesa esa monstruosa práctica tuvo el efecto de crear la única corporación capaz de oponerse al rey. La corrupción oficializada, que sería fatal para una república, sirve en Rusia de saludable alivio a la presión del poder absoluto. Existen circunstancias en que no sería exagerado afirmar que incluso la esclavitud representa un paso en el camino de la libertad. Por tanto, esta tarde no nos ocuparemos tanto de la letra muerta de los edictos y los estatutos como de las ideas vivas de los hombres. Hace un siglo era perfectamente sabido que cualquiera que tuviese una audiencia con un jefe de la Cancillería debía pagar por tres, pero nadie se escandalizó de semejante despropósito hasta que a un joven abogado se le ocurrió que éste era un buen motivo para poner en duda y examinar con riguroso recelo todo un sistema en el que tales cosas ocurrían. El día en que esa chispa iluminó la mente clara y sólida de Jeremy Bentham es más digno de ser recordado en la historia de la política que toda la carrera de muchos hombres de Estado. Sería fácil indicar un párrafo de San Agustín o una sentencia de Grocio que ejercieron una influencia mayor que las leyes de cincuenta parlamentos, y nuestra causa debe más a Cicerón y a Séneca, a Vinet y a Tocqueville, que a las leyes de Licurgo o a los cinco Códigos de Francia.
Por libertad entiendo la seguridad de que todo hombre estará protegido para hacer cuanto crea que es su deber frente a la presión de la autoridad y de la mayoría, de la costumbre y de la opinión. El Estado sólo es competente para asignar obligaciones y para trazar la línea que separa el bien del mal en su esfera inmediata. Más allá del límite de lo que es necesario para su bienestar sólo puede proporcionar a la lucha por la vida una ayuda indirecta, fomentando aquellos factores que vencen la tentación: la religión, la educación y la distribución de la riqueza. En la antigüedad el Estado se arrogaba competencias que no le pertenecían, entrometiéndose en el campo de la libertad personal. En la Edad Media, por el contrario, tenía demasiado poca autoridad, y debía tolerar que otros se entrometiesen. Los Estados modernos caen habitualmente en ambos excesos. El mejor criterio para juzgar si un país es realmente libre es el grado de seguridad de que gozan las minorías. La libertad, según esta definición, es condición esencial y centinela de la religión; y será precisamente de la historia del Pueblo Elegido de la que tomaré los primeros ejemplos sobre el tema. El gobierno de los israelitas era una federación, que se mantenía unida no por una autoridad política, sino por la unidad de raza y fe, y se basaba no en la fuerza física, sino en una alianza voluntaria. El principio del autogobierno se cumplía no sólo en cada tribu, sino en cada grupo de al menos 120 familias; y no había ni privilegios de rango ni desigualdades ante la ley. La monarquía era tan ajena al primitivo espíritu de la comunidad, que fue rechazada por Samuel en aquella trascendental declaración y advertencia que todos los reyes de Asia y muchos de los reyes de Europa han confirmado incesantemente. El trono se basaba en un acuerdo, y el rey era privado del derecho a legislar por un pueblo que no reconocía más legislador que Dios, y cuya mayor aspiración política era restaurar la pureza original de su organización, y tener un gobierno conforme al modelo ideal que fue bendecido con la aprobación del cielo. Los hombres inspirados que surgieron en incesante sucesión para profetizar contra el usurpador y el tirano proclamaban constantemente que las leyes, en cuanto divinas, estaban por encima de gobernantes pecadores, y apelaban contra las autoridades establecidas —los reyes, los sacerdotes y los príncipes— a las fuerzas saludables presentes en la conciencia incorrupta de las masas. De este modo el ejemplo de la nación hebrea trazó las líneas paralelas siguiendo las cuales se ha logrado toda libertad: la doctrina de la tradición nacional y la doctrina de la ley superior. Es decir el principio de que la constitución crece a partir de una raíz por un proceso de natural desarrollo, y no de cambios radicales; y el principio de que todas las autoridades políticas deben ser juzgadas y reformadas de acuerdo con un código no establecido por los hombres. La eficacia de estos principios, al unísono o bien contraponiéndose entre ellos, ocupa todo el espacio que ahora vamos a recorrer juntos.
El conflicto entre la libertad bajo la autoridad divina y el absolutismo de las autoridades humanas tuvo un resultado desastroso. En el año 622 se hizo en Jerusalén un esfuerzo supremo por reformar y preservar el Estado. El Sumo Sacerdote sacó del templo de Jehovah el libro de la ley abandonada y olvidada, y tanto el rey como el pueblo se comprometieron mediante solemne juramento a observarla. Pero este temprano ejemplo de monarquía limitada y supremacía de la ley no duró mucho tiempo ni se difundió: las fuerzas por las que prevaleció la libertad deben buscarse en otra parte. Precisamente en el año 586, en que la oleada del despotismo asiático se abatía sobre la ciudad que había sido, y estaba destinada a seguir siendo, el santuario de la libertad en Oriente, se preparaba una nueva patria para la libertad en Occidente, donde, protegida por el mar, por las montañas y por valerosos corazones, se cultivó aquella majestuosa planta bajo cuya sombra nos cobijamos, y que ahora expande sus maravillosas ramas, lenta pero con seguridad, sobre todo el mundo civilizado.
Según un famoso dicho de la autora más célebre del continente [Madame de Staël], la libertad es antigua, mientras que el despotismo es nuevo. Los historiadores recientes han estado orgullosos de reivindicar la verdad de esta máxima. La época heroica de Grecia la confirma, y es aún más palmariamente verdadera si se aplica a la Europa teutónica. Allí donde hallamos huellas de la más primitiva vida de los pueblos arios descubrimos gérmenes que, gracias a circunstancias favorables y a un asiduo cultivo, pudieron evolucionar hacia sociedades libres. Revelan un cierto sentido del interés general en los asuntos comunes, pero escasa obediencia a autoridades externas, y un rudimentario sentido de la función y supremacía del Estado. Donde la división de la propiedad y del trabajo es incompleta existen pocas diferencias de clase y de poder. Mientras las sociedades no sean puestas a prueba por los complejos problemas de la civilización pueden librarse del despotismo, así como las sociedades que no son perturbadas por las diferencias religiosas evitan las persecuciones. En general, siempre que los problemas y las tentaciones de una vida más evolucionada comenzaron a dejarse sentir, las formas de la sociedad patriarcal no consiguieron ofrecer resistencia a la expansión de los Estados absolutistas; y, con una excepción suprema, que no es tarea mía tomar hoy en consideración, es casi imposible seguir la pista de su supervivencia en las instituciones de los tiempos que siguieron. Seiscientos años antes del nacimiento de Cristo, el absolutismo dominaba sin límites. En todo el Oriente se hallaba sostenido por el inmutable poder de sacerdotes y ejércitos. En Occidente, donde no existían textos sagrados que precisaran de intérpretes expertos, la clase clerical no adquirió preponderancia, y cuando los reyes eran derrocados, sus poderes pasaban a las aristocracias de nacimiento. Lo que siguió, durante muchas generaciones, fue el cruel dominio de una clase sobre otra, la opresión del pobre por el rico, y del ignorante por el sabio. El espíritu que animaba a este dominio halló una apasionada expresión en los versos del poeta aristocrático Teognis, hombre refinado y genial, que confesaba abiertamente que deseaba beber la sangre de sus adversarios políticos. La gente de muchas ciudades trató de ponerse a salvo de estos opresores en la menos intolerable tiranía de usurpadores revolucionarios. Pero el remedio dio nueva forma y fuerza al mal. Los tiranos fueron con frecuencia hombres de sorprendentes capacidades y méritos, como algunos de aquellos que, en el siglo catorce, conquistaron la señoría en algunas ciudades italianas; pero en ningún lugar existían derechos garantizados por leyes equitativas y por la participación en el poder.
De esta universal degradación el mundo fue rescatado por la más dotada de las naciones. Atenas, que como otras ciudades estaba turbada y oprimida por la clase privilegiada, evitó un choque violento encargando a Solón la reforma de sus leyes. Fue la decisión más feliz que la historia recuerda. Solón no era sólo el hombre más sabio que podía encontrarse en Atenas, sino también el más profundo genio político de la antigüedad; y la fácil, incruenta y pacífica revolución con que liberó a su país fue el primer paso en un camino que nuestra época está orgullosa de recorrer, e instituyó un poder que ha hecho más que cualquier otra cosa, excepto la religión revelada, por la regeneración de la sociedad. La clase superior había sido hasta entonces depositaria del poder de producir y administrar las leyes. Solón lo dejó en sus manos, pero transfiriendo a la riqueza lo que antes era privilegio de nacimiento. A los ricos, que eran los únicos que tenían los medios para sostener la carga del servicio público en el fisco y en la guerra, les asignó una cuota de poder proporcional a lo que se exigía de sus riquezas. Las clases pobres estaban exentas del pago de impuestos directos, pero también excluidas de los cargos públicos. Solón les permitió participar en la elección de magistrados pertenecientes a las clases superiores, y el derecho de pedir a éstos cuentas de su actuación. Esta concesión, aparentemente tan nimia, fue en cambio el comienzo de una transformación de enorme alcance. Introdujo la idea de que un hombre tiene capacidad para participar en la selección de aquellos a cuya rectitud y sabiduría se ve obligado a confiar su fortuna, su familia y su vida. Y esta idea invirtió completamente el concepto de autoridad humana, ya que inauguró el dominio de la autoridad moral allí donde antes todo poder político había dependido de la fuerza material. El gobierno basado en el consenso desplazó al gobierno basado en la coacción, y la pirámide que antes se apoyaba sobre su punta acabó apoyándose sobre su propia base. Haciendo de cada ciudadano el guardián de sus propios intereses, Solón introdujo el elemento democrático en el Estado. La mayor gloria de un gobernante, decía, es crear un gobierno popular. Puesto que creía que ningún hombre es digno de gozar de una confianza incondicional, sometió a todos los que ejercen el poder al vigilante control de aquellos en cuyo beneficio actúan.
El único recurso contra los desórdenes políticos hasta entonces conocido era la concentración de poder. Solón logró obtener el mismo resultado a través de la distribución del mismo. Dio a la gente común tanto poder como, en su opinión, era capaz de soportar, con el fin de que el Estado quedara inmunizado contra el gobierno arbitrario. La esencia de la democracia, decía, consiste en no obedecer a ningún amo fuera de la ley. Solón reconocía que las formas de gobierno no son definitivas o inmodificables, sino que deben adaptarse a las condiciones concretas, y se ocupó tan atinadamente de la reforma de la propia constitución, sin solución de continuidad o pérdida de estabilidad, que durante siglos después de su muerte los oradores áticos continuaron atribuyéndole, y asociando a ello su nombre, toda la estructura de la ley ateniense. La dirección en que ésta se desarrolló estuvo determinada por la doctrina fundamental de Solón según la cual el poder político debe ser proporcionado al servicio público. En las guerras persas, los servicios públicos prestados por la democracia eclipsaron a los de los estamentos patricios, ya que la flota que barrió a los asiáticos del mar Egeo estaba formada en gran parte por los atenienses más pobres. Aquella clase social, cuyo valor militar había salvado al Estado y conservado viva la civilización europea, se había hecho acreedora a aumentar su poder y su influencia política. Los cargos públicos, que hasta entonces habían sido monopolio de los ricos, se abrieron también a los pobres, y para asegurar la parte que les correspondía, todos los poderes, a excepción de los más altos, se asignaban por sorteo.
Mientras las antiguas autoridades se iban debilitando, no existía un criterio moral o político compartido que diera solidez a la sociedad en medio de los cambios. La inestabilidad que se había apoderado de los regímenes llegó a amenazar incluso a los principios mismos del gobierno. Las viejas creencias populares cedían ante la duda, pero ésta aún no despejaba el camino hacia el conocimiento. Hubo una época en que las obligaciones, tanto en la vida pública como en la privada, se identificaban con la voluntad de los dioses. Pero esa época había pasado. Palas, la etérea diosa de los atenienses, y el dios del sol, cuyos oráculos, pronunciados en el templo situado entre las cimas gemelas del Parnaso, tanta importancia tenían para la conciencia nacional griega, contribuían a mantener vivo un elevado ideal religioso; pero cuando los hombres cultos de Grecia aprendieron a aplicar su aguda facultad de raciocinio al sistema de creencias que habían heredado, pronto se convencieron de que las doctrinas de los dioses corrompían la vida y degradaban la mente del pueblo. La moral popular no pudo ya apoyarse en la religión popular. Pero la educación moral que ya no podían proporcionar los dioses aún no se podía encontrar en los libros. No había un código venerable interpretado por expertos, ni una doctrina predicada por hombres de reconocida santidad como aquellos maestros del lejano Oriente cuyas palabras todavía hoy siguen influyendo sobre el destino de casi media humanidad. El esfuerzo de explicar los hechos mediante la observación directa y las ciencias exactas comenzó con una fase destructiva. Llegaría un tiempo en que los filósofos del Pórtico y de la Academia elaborarían las normas de la sabiduría y de la virtud en un sistema tan coherente y profundo que facilitaría enormemente la tarea de los teólogos cristianos. Pero ese tiempo aún no había llegado.
La época de la duda y de la transición por la que los griegos pasaron de las confusas fantasías de la mitología a la luz intensa de la ciencia fue la época de Pericles, y el empeño de sustituir por verdades ciertas las normas dictadas por autoridades sin fuerza, que por entonces empezaba a absorber las energías de la inteligencia griega, constituye el momento más imponente en los anales profanos de la humanidad, pues a él debemos, incluso tras el inconmensurable desarrollo realizado por el cristianismo, gran parte de nuestra filosofía y lo mejor con mucho del conocimiento político que poseemos. Pericles, que estaba a la cabeza del gobierno ateniense, fue el primer estadista que afrontó el problema que la rápida decadencia de la tradición imponía al mundo político. Ninguna autoridad moral o política permanecía inmune al movimiento en curso. En ningún guía se podía confiar incondicionalmente. No existía un criterio válido al que apelar para controlar las convicciones dominantes en el pueblo u oponerse a ellas. El sentimiento popular sobre lo que era justo podía estar equivocado, pero no estaba sometido a prueba alguna. El pueblo era, en la práctica, la sede del bien y del mal. El pueblo era, en lo referente a las consecuencias prácticas, el titular del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, el pueblo era el titular del poder.
La filosofía política de Pericles se encerraba en este principio. Con decisión desmontó todos los pilares que aún sostenían el predominio artificial de la riqueza. En lugar de la antigua doctrina según la cual el poder se deriva de la propiedad de la tierra, introdujo la idea de que el poder debe distribuirse tan equitativamente que permita una igual seguridad para todos. Declaró que era una forma de tiranía el que una parte de la comunidad gobernase sobre todos, o que una clase dictase las leyes para otra clase. Pero la abolición del privilegio no habría tenido otro efecto que el traspaso del poder de los ricos a los pobres si Pericles no hubiera restablecido el equilibrio restringiendo estrictamente el derecho de ciudadanía. Con esta medida la clase que hoy definiríamos como tercer estado quedó reducida a 14.000 ciudadanos, y resultó aproximadamente igual en número a los estamentos más altos. Pericles consideraba que todo ateniense que descuidaba su participación en los asuntos públicos ocasionaba un perjuicio al bien común. Para que nadie fuera excluido por motivos económicos, se preocupó de que los pobres fueran retribuidos con dinero público por su participación política, ya que su administración del tributo federal le había permitido amasar un tesoro equivalente a más de dos millones de libras. El instrumento de su poder fue el arte de la palabra. Gobernó con la persuasión. Toda decisión se tomaba tras una discusión a la que seguía una votación libre, y toda influencia debía inclinarse ante el prestigio de la inteligencia. La idea de que el objetivo de las constituciones políticas no es defender el predominio de cualquier interés sino en todo caso prevenirlo, proteger con igual celo la independencia de los trabajadores y la seguridad de la propiedad, mantener a los ricos a salvo de la envidia y a los pobres a salvo de la opresión, marca el más alto nivel alcanzado por el arte de la política de Grecia. Éste a duras penas sobrevivió al hombre que lo había concebido, y toda la historia posterior se caracterizó por el empeño de inclinar la balanza del poder a favor del dinero, de la tierra o del número. Siguió una generación que nunca ha sido igualada en talentos, una generación de hombres cuyas obras en la poesía y en la elocuencia siguen provocando la envidia del mundo, y cuyas obras de historia, de filosofía y de política no han sido superadas. Pero no produjo sucesores dignos de Pericles, y ningún hombre fue capaz de empuñar el cetro que cayó de su mano.
Fue un paso decisivo en la evolución de los pueblos aquel en que el principio de que todo interés debe contar con el derecho y los medios para afirmarse fue adoptado por la constitución ateniense. Pero para quienes eran derrotados en la votación no existía posibilidad de reparación. La ley no frenaba el triunfo de la mayoría ni salvaguardaba a la minoría del terrible castigo de ser inferior en número. Cuando desapareció la aplastante autoridad de Pericles, el conflicto entre las clases se desencadenó sin freno, y la matanza de las clases superiores en la guerra del Peloponeso dio una irresistible preponderancia a las más bajas. El inquieto e indagador espíritu de los atenienses se aplicó con premura a desvelar la razón de toda institución y las consecuencias de todo principio, y su constitución recorrió el ciclo desde la infancia a la decrepitud a una velocidad sin igual.
El tiempo de apenas dos generaciones marca el intervalo entre el primer reconocimiento del poder popular bajo Solón y la descomposición del Estado. Su historia proporciona el más clásico ejemplo de los muchos peligros que corre la democracia incluso en condiciones particularmente favorables. En efecto, los atenienses eran no sólo valientes, patriotas y capaces de generosos sacrificios, sino también los más religiosos entre los griegos. Veneraban la constitución que les había dado la prosperidad, la igualdad, y la libertad, y jamás cuestionaron las leyes fundamentales que sancionaban el inmenso poder concedido a la asamblea popular. Toleraban una considerable variedad de opiniones y una gran libertad de expresión; y su humanidad para con sus esclavos despertaba la indignación incluso de los más inteligentes partidarios de la aristocracia. Se convirtieron, pues, en el único pueblo de la antigüedad que se hizo grande mediante instituciones democráticas. Pero la posesión de un poder ilimitado, que corroe las conciencias, endurece los corazones y confunde la capacidad de discernimiento de los monarcas, ejerció su influencia corruptora sobre la gloriosa democracia ateniense. Estar oprimido por una minoría es un mal, pero estarlo por una mayoría es un mal aún peor. Porque hay una reserva de poder latente en las masas que, si se libera, raramente una minoría es capaz de resistir. Pero ante la voluntad absoluta de todo un pueblo no hay apelación, ni redención, ni escapatoria a no ser la traición. La clase más humilde y numerosa del pueblo ateniense reunía en sí el poder legislativo, el judicial y, en parte, el ejecutivo. La filosofía entonces en ascenso le enseñaba que no existe ley superior a la del Estado: el legislador está por encima de la ley.
La consecuencia era que el pueblo soberano tenía el derecho de hacer todo lo que estuviera en su poder, y respecto al bien y al mal no estaba sometido a ninguna norma que no fuera su propio juicio de oportunidad. En una célebre ocasión, los atenienses, reunidos en asamblea, afirmaron que sería monstruoso que se pudiera impedirles hacer lo que quisieran. Ninguna fuerza existente era capaz de contenerlos; decidieron que ningún deber debería frenarlos, y que no estarían sometidos sino a las leyes establecidas por ellos mismos. De este modo, el pueblo ateniense, absolutamente libre, se convirtió en tirano; y su gobierno, iniciador de la libertad europea, fue condenado con terrible unanimidad por los más sabios entre los antiguos. Condujo a la ruina a la propia ciudad pretendiendo dirigir la guerra discutiendo en la plaza del mercado. Como la República francesa, condenó a muerte a sus propios desgraciados dirigentes. Trató a las ciudades sometidas con tal injusticia que perdió su propio imperio marítimo. Oprimió a los ricos hasta el punto de que éstos conspiraron con el enemigo común; y finalmente coronó sus culpas con el martirio de Sócrates.
Después de que el pueblo hubiera gozado de un dominio absoluto durante casi un cuarto de siglo, al Estado no le quedó otra cosa que perder que su propia existencia; y los atenienses, cansados y envilecidos, comprendieron la verdadera causa de su ruina. Comprendieron que para la libertad, la justicia y la igualdad civil, era necesario que la democracia estuviera limitada al menos tanto como había sido necesario que lo estuviera la oligarquía. Decidieron entonces volver una vez más a la vieja senda, y reconstruir el orden que había sido instaurado cuando el monopolio del poder se les había quitado a los ricos sin dárselo a los pobres. Tras el fracaso de una primera restauración, memorable sólo porque Tucídides, cuyo juicio político jamás falla, la juzgó como el mejor gobierno que hubiera tocado en suerte a los atenienses, el intento se renovó con mayor experiencia y determinación. Los partidos hostiles se reconciliaron, y se proclamó una amnistía, la primera en la historia. Los partidos decidieron gobernar por consenso. Las leyes sancionadas por la tradición fueron compiladas en un código; y ningún acto de la asamblea soberana se consideró válido si estaba en desacuerdo con ellas. Se trazó una neta distinción entre los sagrados mandatos de la constitución, que debían permanecer inviolados, y los decretos que de cuando en cuando hacían frente a las necesidades y opiniones del momento; y el edificio de una ley superior, que había sido el resultado de la labor de generaciones, se hizo independiente de las momentáneas oscilaciones de la voluntad popular. El arrepentimiento de los atenienses llegó demasiado tarde para salvar la república. Pero la lección de su experiencia es válida para todas las épocas, pues enseña que el gobierno de todo el pueblo, es decir el gobierno de la clase más fuerte y numerosa, es un mal de la misma naturaleza que la monarquía pura, y precisa, casi por las mismas razones, de instituciones que le protejan contra sí mismo, y que sostengan el reino permanente del derecho contra los arbitrarios cambios de la opinión.
Paralelamente al auge y caída de la libertad ateniense, Roma se debatía con los mismos problemas, con mayor sentido práctico y en un primer momento con mayor éxito, pero cayendo al fin en una catástrofe todavía peor. Lo que entre los ingeniosos atenienses había sido un desarrollo propiciado por el hechizo de una argumentación convincente, en Roma fue un conflicto entre fuerzas rivales. La especulación política carecía de atractivo para el genio severo y práctico de Roma. No se preguntaban cuál era el modo más inteligente de superar una dificultad, sino qué solución sugerían otros casos similares; y atribuían menos importancia al impulso y al espíritu del momento que a los precedentes y al ejemplo. Su peculiar carácter los inclinaba a situar el origen de sus leyes en tiempos remotos; y, en su deseo de justificar la continuidad de sus instituciones, venciendo al mismo tiempo el disgusto por las innovaciones, inventaron la legendaria historia de los reyes de Roma. La fuerza con que permanecían apegados a las tradiciones hizo que su progreso fuera lento; avanzaron sólo bajo la presión de opciones prácticamente inevitables, y las mismas cuestiones volvían a presentarse a menudo antes de ser resueltas. La historia constitucional de la república se centra en el empeño de la aristocracia, que proclamaba ser el único núcleo auténticamente romano, de conservar en sus propias manos el poder por el que había luchado contra los reyes, y en el empeño de los plebeyos de obtener una parte igual. Y este conflicto, por el que los impacientes e inquietos atenienses pasaron en una generación, duró más de dos siglos, desde la época en que la plebs estaba excluida del gobierno de la ciudad, tenía que pagar impuestos y trabajar sin ser retribuida, hasta que, en el año 285, le fue otorgada la igualdad política. Siguieron luego 150 años de prosperidad y gloria sin precedentes; y entonces, al margen del conflicto original, que se había cerrado con un compromiso, aunque no superado en sus causas primarias, surgió una nueva contienda que no tuvo solución.
La masa de las familias más pobres, más empobrecidas aún por las constantes levas de la guerra, estaba reducida a depender de una aristocracia de aproximadamente unos dos mil ricos, que se repartían el inmenso patrimonio territorial del Estado. Cuando la situación de necesidad se hizo intolerable, los Graco intentaron aliviarla convenciendo a las clases más pudientes que cedieran al pueblo una parte de las tierras públicas. La antigua y célebre aristocracia de nacimiento y rango opuso una tenaz resistencia, pero conocía también el arte de rendirse; la aristocracia más reciente y egoísta era incapaz de entenderlo. Las graves causas del conflicto cambiaron el carácter del pueblo. La batalla por el poder político se había llevado a cabo hasta entonces con una moderación digna de las contiendas entre partidos en Inglaterra; pero la lucha por los medios materiales de subsistencia se hizo tan feroz como las controversias políticas en Francia. Rechazadas sus reivindicaciones por los ricos tras una lucha de ventidós años, los pobres (320.000 de los cuales dependían para su alimentación de los racionamientos públicos) estaban dispuestos a seguir a cualquiera que les prometiera conseguir mediante la revolución lo que no habían sido capaces de obtener por vías legales.
Durante algún tiempo el Senado, que representaba al antiguo orden amenazado, fue lo suficientemente fuerte para contrarrestar a cualquier líder popular que surgiera; hasta que Julio César, con el apoyo del ejército que había guiado en una serie de conquistas sin precedentes y de las masas hambrientas que se había ganado con su pródiga generosidad, dotado más que cualquier otro hombre para el arte de gobernar, transformó la república en una monarquía mediante una serie de medidas que no fueron violentas ni provocaron daño alguno.
El Imperio conservó las formas externas de la república hasta el reinado de Diocleciano; pero la voluntad de los emperadores era tan incontrolable como lo fuera la del pueblo tras la victoria de los tribunos. Su poder era arbitrario aun cuando se administraba con la mayor sabiduría, y sin embargo el Imperio romano prestó a la causa de la libertad mayores servicios que la república. No pretendo afirmar que esto ocurriera por la incidental circunstancia de que existieran emperadores —como Nerva, del que Tácito dice que combinaba monarquía y libertad, principios de otro modo incompatibles— que hicieron buen uso de sus inmensas facultades; o que el Imperio fuese tal como lo describían sus panegiristas, o sea la forma perfecta de la democracia. En realidad fue, a lo sumo, un odioso despotismo a duras penas enmascarado. Pero también Federico el Grande fue un déspota, a pesar de lo cual fue también favorable a la tolerancia y la libre discusión. Los Bonaparte eran despóticos, y sin embargo ningún gobernante liberal fue tan bien aceptado por las masas populares como Napoleón I, después de haber destruido la república en 1805, o como Napoleón III en la cima de su poder en 1859. Del mismo modo, el Imperio romano poseía méritos que, a distancia, y especialmente a una larga distancia temporal, son advertidos por la humanidad más profundamente que la trágica tiranía que se advertía en las proximidades del Palacio. Los pobres tuvieron lo que en vano habían pedido a la república. Los ricos prosperaron mucho más que durante el triunvirato. Los derechos de los ciudadanos romanos se extendieron a la gente de las provincias. A la época imperial pertenece la mejor parte de la literatura romana y casi todo el derecho civil; y fue el Imperio el que mitigó la esclavitud, instauró la tolerancia religiosa, inició el derecho de gentes y creó un completo sistema del derecho de propiedad. La república que César había derrocado no había sido en absoluto un Estado libre. Había dado una admirable seguridad a los derechos de los ciudadanos, pero había tratado con salvaje indiferencia los derechos de los hombres, y había permitido que los romanos libres infligieran atroces injusticias a sus propios hijos, a los deudores y dependientes, a los prisioneros y a los esclavos. Aquellas ideas más profundas de derecho y deber, que no se hallan en las tablas de las leyes ciudadanas, y que el generoso espíritu de Grecia conocía tan bien, apenas se tuvieron en consideración, y la filosofía que se aventuraba a tales especulaciones fue repetidamente prohibida como fuente de sedición e impiedad.
En el año 155, y para un largo periodo, el filósofo ateniense Carnéades se trasladó a Roma en misión política. En los intervalos de sus compromisos oficiales pronunció dos discursos públicos, para dar a los incultos conquistadores de su patria una muestra de las discusiones que por entonces florecían en las escuelas áticas. El primer día habló de la justicia natural; el segundo negó su existencia, sosteniendo que todas nuestras ideas de bien y de mal derivan de leyes positivas. Desde el día de aquella memorable exposición, el genio de los vencidos mantuvo esclavos a sus conquistadores. Los más ilustres hombres públicos de Roma, como Escipión y Cicerón, se formaron en los modelos griegos, y sus juristas pasaron por la rigurosa disciplina de Zenón y Crisipo.
Si, poniendo el límite en el siglo segundo, cuando empieza a percibirse la influencia del cristianismo, tuviéramos que formarnos un juicio sobre la política de la antigüedad basándonos en la legislación entonces vigente, nuestra consideración por ella sería bastante pobre. Las ideas de libertad que en ella dominaban eran imperfectas, y los esfuerzos para ponerlas en práctica bastante alejados del listón. Los antiguos comprendían la regulación del poder mucho más que la de la libertad. Concentraban en el Estado tantas prerrogativas que no dejaban ningún punto de apoyo a partir del cual un hombre pudiera negar su jurisdicción o señalar un límite a su actividad. Si se me permite emplear un expresivo anacronismo, el defecto del Estado en la antigüedad clásica consistía en que era al mismo tiempo Iglesia y Estado. La moralidad no se distinguía de la religión, ni la política de la moral; y en religión, moral y política había un solo legislador y una sola autoridad. El Estado, a pesar de hacer muy poco por la educación, por las ciencias aplicadas, por los necesitados y los indefensos, o por las exigencias espirituales del hombre, reclamaba sin embargo para sí el uso de todas sus facultades y pretendía establecer por sí solo todos sus deberes. Individuos y familias, asociaciones y relaciones de dependencia, eran todos ellos materiales que el poder soberano empleaba para sus propios usos. Lo que el esclavo era en manos de su amo, lo era el ciudadano en las de la comunidad. Las más sagradas obligaciones desaparecían ante la utilidad pública. Los pasajeros existían en interés del barco. Con su desprecio por los intereses privados, por el bienestar y progreso espiritual del pueblo, tanto Grecia como Roma destruyeron los elementos vitales en que se basa la prosperidad de los pueblos, y perecieron por la destrucción de las familias y el despoblamiento de los territorios. Sobrevivieron no sus instituciones, sino sus ideas; pero en sus ideas, y gracias a sus ideas, sobre todo en el arte del gobierno, son
los soberanos muertos, pero con el cetro en la mano, que siguen reinando sobre nuestros espíritus desde sus sepulcros.
[Lord Byron]
A ellos, ciertamente, pueden reconducirse casi todos los errores que amenazan a la sociedad política, el comunismo, el utilitarismo, la confusión entre tiranía y autoridad, entre anarquía y libertad.
La idea de que los hombres vivían originariamente en un estado de naturaleza, violento y sin leyes, se debe a Critias. El comunismo en su forma más grosera fue predicado por Diógenes de Sínope. Según los sofistas, no existe deber más allá de la conveniencia ni virtud al margen del placer. Las leyes son una invención de los débiles para robar a quienes les son superiores el lógico disfrute de su superioridad. Es mejor cometer una injusticia que sufrirla, y, como no existe mayor bien que hacer el mal sin miedo a ser castigado, así no existe peor mal que verse obligado a sufrir sin la consolación de la venganza. La justicia no es más que el disfraz de los espíritus cobardes; la injusticia es la experiencia del mundo; y el deber, la obediencia, la abnegación no son más que imposturas dictadas por la hipocresía. El gobierno es absoluto y puede ordenar lo que le plazca; ningún súbdito puede quejarse de que le inflija un daño; pero, por otra parte, siempre que pueda eludir la coacción y el castigo, es libre de desobedecer. La felicidad consiste en conquistar el poder y en eludir la necesidad de la obediencia; y quien consigue alcanzar un trono mediante la perfidia y el asesinato merece ciertamente ser envidiado.
Epicuro se diferenciaba muy poco de quienes proponían el código del despotismo revolucionario. Toda sociedad, decía, se basa en un contrato estipulado para la protección mutua. Bien y mal son términos convencionales, pues los rayos del cielo caen tanto sobre justos como sobre injustos. Lo reprensible en la acción moralmente injusta no es el acto en sí, sino sólo las consecuencias que acarrea para quien la realiza. Los sabios inventaron las leyes no para atarse sino para protegerse; y cuando se comprueba que son inútiles, dejan de ser válidas. Los sentimientos iliberales incluso de los más ilustres metafísicos se manifiestan en la máxima de Aristóteles según la cual la característica de los peores gobiernos es que permiten que los hombres vivan como les place.
Si pensamos que Sócrates, el mejor de los paganos, no conocía mejor criterio, norma de conducta mejor para los hombres que las leyes del propio país; o que Platón, cuya sublime doctrina fue hasta tal punto una anticipación del cristianismo que ilustres teólogos querían que sus obras fueran prohibidas por temor a que los hombres se contentaran con ellas y fueran indiferentes respecto a cualquier otro dogma más elevado; que Platón, a quien se le concedió la profética visión del Hombre Justo, procesado, condenado, flagelado y agonizante en una cruz, a pesar de todo empleó la más espléndida inteligencia concedida jamás a un hombre para defender la abolición de la familia y la exposición de los recién nacidos. Si se tiene en cuenta que Aristóteles, el mayor filósofo moral de la antigüedad, consideraba totalmente justo atacar a un pueblo limítrofe para reducirlo a esclavitud, más aún si se considera que, entre los modernos, hombres de parecido ingenio han sostenido doctrinas políticas no menos criminales y absurdas, resultará evidente lo difícil que es eliminar la masa de errores que bloquea las sendas de la verdad; cómo la pura razón es tan impotente como la costumbre para resolver el problema del gobierno libre; cómo este último sólo puede ser fruto de una larga, multiforme y dolorosa experiencia; y cómo reconstruir los métodos mediante los cuales la divina sabiduría ha educado a los pueblos para apreciar y asumir los deberes de la libertad es parte importante de aquella filosofía verdadera que se propone
afirmar la eterna Providencia y justificar las acciones de Dios hacia los hombres.
[John Milton]
Pero, una vez sondeada la profundidad de sus errores, ofrecería una idea muy poco adecuada de la sabiduría de los antiguos si diera a entender que sus preceptos eran peores que su comportamiento práctico. Mientras estadistas, senados y asambleas populares proporcionaban ejemplos de todo tipo de errores, se formó una noble literatura, en la que se depositó un tesoro inapreciable de sabiduría política, y en la que los defectos de las instituciones existentes se exponían con despiadada sagacidad. El punto sobre el que los antiguos coincidían de manera prácticamente unánime era el derecho del pueblo a gobernarse, y al mismo tiempo su incapacidad para gobernar por sí solo. Para afrontar esta dificultad, para dar al elemento popular todo lo que le corresponde sin otorgarle el monopolio del poder, teorizaron por lo general una constitución mixta. La idea que tenían de la misma difiere de la nuestra, ya que las constituciones modernas han sido un instrumento para limitar la monarquía, mientras que las suyas se inventaron para frenar la democracia. La idea surgió en tiempos de Platón —aunque él la rechazó— cuando las primeras monarquías y oligarquías ya habían desaparecido, y se siguió acariciándola todavía mucho después de que todas las democracias fueran absorbidas por el Imperio romano. Pero mientras que un príncipe que renuncia a parte de su propia autoridad cede ante las razones de fuerza mayor, un pueblo soberano que renuncia a su propia prerrogativa se rinde ante la influencia de la razón. Y en todas las épocas se ha demostrado que es más fácil poner límites apelando a la fuerza que mediante la persuasión.
Los escritores antiguos vieron con toda claridad que cualquier forma de gobierno, dejada a sí misma, camina hacia el exceso y provoca una reacción. La monarquía se convierte en despotismo, la aristocracia en oligarquía, y la democracia queda desbordada por la supremacía del número. Pensaron, pues, que limitando todo elemento y combinándolo con los demás quedaría bloqueado el proceso natural de autodestrucción, y se otorgaría al Estado una eterna juventud. Pero esta armonización de monarquía, aristocracia, y democracia combinadas entre sí, que era el ideal de muchos escritores, y que a su entender podía encontrarse en Esparta, en Cartago y en Roma, fue una quimera de filósofos jamás realizada en la antigüedad. Al fin Tácito, más sabio que los demás, confesó que la constitución mixta, aunque admirable en teoría, era difícil de establecer e imposible de mantener viva. Las experiencias posteriores no han sido capaces de desmentir tan desalentadora afirmación.
El experimento se ha intentado más veces de lo que yo pueda decir, con una combinación de ingredientes que los antiguos desconocían: el cristianismo, el gobierno parlamentario, la prensa libre. A pesar de todo, no existe ejemplo de una constitución tan equilibrada que haya durado por lo menos un siglo. Si en alguna parte ha tenido éxito, ha sido sólo en nuestro afortunado país y en nuestro tiempo, sin que sepamos hasta cuándo la sabiduría de la nación conservará el equilibrio. El freno federal era ya tan conocido de los antiguos como el constitucional. En efecto, el modelo de todas sus repúblicas era el de un gobierno ciudadano sostenido por los habitantes reunidos en asamblea. Un organismo político que comprendiera muchas ciudades lo conocían sólo bajo la forma de la opresión ejercida por Esparta sobre los mesenios, por Atenas sobre sus confederados y por Roma sobre Italia. Los recursos que en los tiempos modernos permitirían a una nación extensa gobernarse a través de un único centro sencillamente no existían. La igualdad sólo podía salvaguardarse mediante el federalismo, que aparece con mayor frecuencia entre los antiguos que en la época moderna. Si la distribución del poder entre las distintas partes del Estado es la limitación más eficaz a la monarquía, la distribución del poder entre varios Estados es el mejor freno a la democracia. Al multiplicar los centros de gobierno y discusión se promueve la difusión del conocimiento político y la conservación de una sana opinión independiente. El federalismo es el agente protector de las minorías, y la consagración del autogobierno. Pero, aunque puede contarse entre los mejores logros del genio práctico de la antigüedad, surgió sin embargo por necesidad, y sus características se elaboraron desde el punto de vista teórico de forma muy imperfecta.
Cuando los griegos empezaron a meditar sobre los problemas de la sociedad, ante todo aceptaron la realidad tal como era, e hicieron lo que pudieron para explicarla y justificarla. El examen crítico, que en nosotros surge de la duda, en ellos arrancaba de la sorpresa. El más ilustre de los primeros filósofos, Pitágoras, elaboró una teoría orientada al mantenimiento del poder en manos de las clases cultas, prestigiando así una forma de gobierno que generalmente se había basado en la ignorancia popular y en poderosos intereses de clase. Predicó la subordinación a la autoridad, e insistió más en los deberes que en los derechos, más en la religión que en la conducta política; y su sistema pereció en la revolución en que fueron barridas las oligarquías. Posteriormente la revolución desarrolló su propia filosofía, cuyos excesos ya he descrito.
Pero en el intervalo entre ambas épocas, entre la rígida doctrina de los primeros pitagóricos y las teorías disgregadoras de Protágoras, apareció un filósofo que se mantuvo distante de ambos extremos, cuyas oscuras sentencias jamás fueron realmente comprendidas ni tomadas en consideración hasta nuestra época. Heráclito de Éfeso depositó su libro en el templo de Diana. El libro desapareció, lo mismo que el templo y su culto, pero algunos de sus fragmentos fueron reunidos e interpretados con increíble pasión por los eruditos, los teólogos, los filósofos y los políticos que con más empeño se han entregado a las extenuantes fatigas de este siglo. El lógico más famoso del siglo pasado [Hegel] suscribió todas sus proposiciones; y el más brillante agitador socialista del continente [Karl Marx] escribió un libro [El Capital] de 840 páginas para celebrar su memoria.
Heráclito se quejaba de que las masas fueran sordas a la verdad, y sabía que un solo hombre de valor cuenta por muchos miles. Pero no consideraba el orden vigente con supersticiosa reverencia. La lucha, decía, es la fuente y señora de todas las cosas. La vida es movimiento perpetuo, y el reposo es la muerte. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque éste siempre fluye y pasa, y nunca es el mismo. Lo único inmutable y cierto en medio del cambio es la razón universal y soberana, que no todos los hombres consiguen captar, pero que es común a todos. Las leyes no se apoyan en ninguna autoridad humana, sino en virtud de su derivación de una única ley divina. Estas sentencias, que recuerdan las grandes líneas de la verdad política que encontramos en los Libros Sagrados, y nos remiten a las recientes enseñanzas de nuestros más iluminados contemporáneos, exigirían un gran esfuerzo de explicación y comentario. Por desgracia, Heráclito es tan oscuro que ni siquiera Sócrates fue capaz de entenderle, y yo no pretendo tener más éxito.
Si el tema central de mi exposición fuera la historia de la ciencia política, la parte principal y más amplia la dedicaría a Platón y Aristóteles. Las Leyes del primero y la Política del segundo son, si puedo fiarme de mi experiencia, los libros en que más podemos aprender sobre los principios de la política. La penetración con que estos grandes maestros del pensamiento analizaron las instituciones de Grecia y denunciaron sus defectos no tiene parangón en la literatura posterior, ni en Burke o Hamilton, los mejores escritores políticos del siglo pasado, como tampoco en Tocqueville o Roscher, los más eminentes del nuestro. Pero Platón y Aristóteles eran filósofos que tenían como objetivo no tanto la libertad carente de guía como el gobierno racional. Descubrieron lo desastrosos que son los efectos de esfuerzos mal dirigidos hacia la libertad; y llegaron a la conclusión de que es mejor no esforzarse por ella, sino contentarse con una eficaz administración, adaptada con prudencia al fin de la prosperidad y la felicidad humana.
Hoy la libertad y el buen gobierno no se excluyen mutuamente; y hay excelentes razones para que sigan juntos. La libertad no es un medio para alcanzar un fin político más elevado. Es por sí misma el más alto de los fines políticos. No se persigue en vistas a obtener una buena administración pública, sino para permitir que puedan perseguirse los fines más altos de la sociedad civil y de la vida privada. El aumento de la libertad en el Estado puede a veces fomentar la mediocridad y alimentar el prejuicio; puede incluso retrasar útiles medidas legislativas, comprometer la capacidad bélica, restringir las fronteras de los imperios. Se podría sostener con cierto fundamento que, si bajo un despotismo inteligente muchas cosas hoy en Inglaterra o en Irlanda estarían peor, algunas otras cuestiones, en cambio, se afrontarían sin duda mejor; que el gobierno romano era más ilustrado bajo Augusto o Antonino que bajo el Senado, en tiempos de Mario o de Pompeyo. Pero un espíritu generoso prefiere que su país sea pobre, débil y sin gloria, pero libre, más bien que poderoso, próspero y esclavo. Es mejor ser ciudadano de una humilde república alpina, sin perspectivas de hegemonía más allá de sus restringidas fronteras, que súbdito de una autocracia soberbia que proyecte su sombra sobre media Asia y Europa.
Pero se podrá argumentar, por otro lado, que la libertad no es la suma o el sustituto de todas las cosas por las que la vida del hombre es digna de vivirse; que para ser efectiva debe ser limitada, y que sus límites deben ser variables; que la evolución de la civilización asigna al Estado derechos y deberes crecientes, e impone a los individuos cargas y constricciones cada vez más pesadas; que una comunidad altamente instruida e intelectualmente desarrollada está en condiciones de apreciar las ventajas de obligaciones coactivas que, en un estadio inferior, parecerían intolerables; que el progreso liberal no es vago e indeterminado, sino que tiende a un punto en que la esfera pública no esté ya sometida a otras limitaciones que las que ella misma considera ventajosas; que un país libre puede ser menos capaz de promover la difusión del sentimiento religioso, la prevención de los vicios, el alivio a los que sufren, que otro que se atreva a hacer frente a grandes emergencias con algún sacrificio de los derechos individuales y un cierto grado de concentración del poder; y que el objetivo político supremo debería a veces pasar a segundo plano respecto a objetivos morales aún más elevados. Mi argumentación no pretende polemizar con tales observaciones críticas. Aquí tratamos no de los efectos sino de las causas de la libertad. Tratamos de precisar las fuerzas que han contribuido a poner bajo control al gobierno arbitrario, ya sea a través de la difusión del poder o bien a través de la posibilidad de apelar a una autoridad que trascienda a todos los gobiernos. Y entre estas grandes fuerzas los grandes filósofos de Grecia no pueden aspirar a contarse.
Fueron los estoicos los que emanciparon a la humanidad de su sometimiento al gobierno despótico; su iluminada y elevada visión de la vida salvó el abismo que separa al Estado antiguo del cristiano, y abrió el camino a la libertad. Teniendo en cuenta que se puede estar muy poco seguros de que las leyes de un Estado sean sabias y justas, y que incluso la voluntad unánime de un pueblo o el consenso de todas las naciones pueden ser susceptibles de error, los estoicos dirigieron su mirada más allá de aquellas estrechas barreras, y por encima de aquellas autoridades inferiores, en su búsqueda de los principios capaces de regular la vida de los hombres y la existencia de la sociedad. Descubrieron que existe una voluntad superior a la voluntad colectiva de los hombres, y una ley superior a las de Solón y Licurgo. El criterio del buen gobierno es para ellos su conformidad con los principios que pueden anclarse en un legislador superior. La ley que todos estamos obligados a obedecer, a la que debemos reducir todas las autoridades civiles y sacrificar todo interés terreno, es la inmutable ley perfecta y eterna como el propio Dios, que procede de su naturaleza y reina sobre los cielos, sobre la tierra y sobre todas las naciones.
La gran cuestión no es descubrir lo que los gobiernos ordenan, sino lo que deben ordenar. En efecto, ningún precepto es válido si va contra la conciencia de la humanidad. Ante Dios no hay ni griegos ni bárbaros, ni ricos ni pobres, y el esclavo vale tanto como su amo, porque por nacimiento todos los hombres son libres. Son ciudadanos de aquella república universal que abarca a todo el mundo, hermanos de una sola familia e hijos de Dios. La verdadera guía de nuestra conducta no es la autoridad externa, sino la voz de Dios que mora en nuestra alma, que conoce todos nuestros pensamientos, a la que debemos toda la verdad que conocemos y todo el bien que hacemos, pues el vicio es voluntario, pero la virtud viene de la gracia del espíritu divino que está dentro de nosotros.
Los filósofos formados en la sublime ética del Pórtico procedieron a exponer la enseñanza de esta voz divina: no basta respetar la ley escrita, ni dar a todos lo que les corresponde, sino que debemos dar a los otros más de lo que les corresponde, ser generosos y muníficos, sacrificarnos por su bien, buscar nuestra recompensa en la abnegación y el sacrificio, obrando bajo el impulso de la simpatía y no de la ganancia personal. Por lo tanto debemos tratar a los otros como quisiéramos que ellos nos trataran, y debemos insistir hasta la muerte en hacer el bien a nuestros enemigos, al margen de su indignidad e ingratitud. Debemos estar en guerra contra el mal, pero en paz con los hombres, y es mejor sufrir la injusticia que cometerla. La verdadera libertad, dice el más elocuente de los estoicos, consiste en obedecer a Dios. Un Estado gobernado por tales principios habría sido libre muy por encima del nivel de la libertad griega o romana, porque esos principios abren el camino a la tolerancia religiosa y le cierran a la esclavitud. Ni por conquista ni por compraventa, dijo Zenón, puede un hombre convertirse en propiedad de otro hombre.
Estas doctrinas fueron adoptadas y aplicadas por los grandes juristas del Imperio. La ley natural, sostenían, es superior a la ley escrita, y la esclavitud es contraria a la ley natural. Los hombres no tienen derecho a hacer todo lo que les plazca con su propiedad, o a beneficiarse con la desgracia ajena. Tal es la sabiduría política de los antiguos en torno a los fundamentos de la libertad, tal como la encontramos, en su más alto grado de desarrollo, en Cicerón, Séneca y Filón, un judío de Alejandría. Sus escritos imprimen en nosotros la grandeza de la labor de preparación al Evangelio que se había realizado entre los hombres en tiempos de la misión de los Apóstoles. San Agustín, después de citar a Séneca, exclama: «¿Qué más podría decir un cristiano de lo que ha dicho este pagano?» Cuando llegó la plenitud de los tiempos, los paganos iluminados habían casi alcanzado la cima a la que podía llegarse sin una nueva ley divina. Hemos visto la amplitud y grandiosidad de intereses del pensamiento helénico, que los condujo a los umbrales de un mundo más grande. Los mejores entre los autores clásicos más tardíos hablan en la práctica la lengua del cristianismo, y se mueven en el ámbito de su espíritu.
Pero en todo lo que he podido citar de la literatura clásica faltan tres cosas: un gobierno representativo, la emancipación de los esclavos y la libertad de conciencia. Es cierto que había asambleas deliberantes elegidas por el pueblo, y confederaciones de ciudades, muy numerosas tanto en África como en Asia, que enviaban sus delegados a los consejos federales. Pero un gobierno ejercido por un parlamento electo era algo desconocido incluso en teoría. Admitir un cierto grado de tolerancia es congruente con la naturaleza del politeísmo, y tanto Sócrates, cuando afirmaba que es preciso obedecer a Dios antes que a los atenienses, como los estoicos, cuando ponían al hombre sabio por encima de la ley, se acercaron mucho a la enunciación del principio. Pero éste fue primero proclamado y luego llevado a la práctica no en la politeísta y filosófica Grecia, sino en la India, por Asoka, el primero de los reyes budistas, 250 años antes del nacimiento de Cristo.
La esclavitud ha sido, mucho más que la intolerancia, el azote perpetuo y la ignominia de la civilización antigua. Y si bien su legitimidad fue ya cuestionada en tiempos de Aristóteles y fue negada, aunque sólo implícitamente, por muchos estoicos, la filosofía moral de los griegos y los romanos, lo mismo que su acción práctica, se pronunció resueltamente a favor de la misma. Pero hubo un pueblo extraordinario que, en esta como en otras cuestiones, anticipó el precepto superior que estaba a punto de ser formulado. Filón de Alejandría es uno de los autores cuyas ideas sobre la sociedad son de las más avanzadas. Celebra no sólo la libertad sino también la igualdad en el disfrute de la riqueza. Opina que una democracia limitada, purgada de sus elementos más groseros, es la forma de gobierno más perfecta, destinada a extenderse gradualmente por todo el mundo. Por libertad entendía la obediencia a Dios. Y si bien sostiene la necesidad de compatibilizar la condición de los esclavos con las exigencias y derechos de su naturaleza superior, no condena en modo alguno la esclavitud. Pero nos ofrece noticias sobre las costumbres de los Esenios de Palestina, un pueblo que, uniendo la sabiduría de los gentiles con la fe de los judíos, llevaba una vida no contaminada por la civilización que le rodeaba, y fue el primero en rechazar la esclavitud tanto en principio como en la práctica. Constituían una comunidad religiosa más que un Estado, y su número jamás superó los 4.000. Pero su ejemplo testifica a qué gran altura unos hombres religiosos pueden elevar su concepción de la sociedad aun sin la ayuda del Nuevo Testamento, y hace posible la más enérgica condena respecto a sus contemporáneos.
Ésta es, pues, la conclusión a la que nuestro estudio nos lleva: apenas hay una verdad en política o en el ámbito de los derechos del hombre que no fuera ya captada por los más sabios entre los gentiles o entre los judíos, o que éstos no expusieran con una finura de pensamiento y una nobleza expresiva que los escritores posteriores nunca fueron capaces de superar. Podría seguir durante horas refiriendo pasajes relativos a la ley natural y a los deberes del hombre, tan solemnes y religiosos que, aun proviniendo del teatro profano de la Acrópolis o del Foro romano, creeríais que estáis oyendo los himnos de las iglesias cristianas y los discursos de teólogos consagrados. Pero por más que las máximas de los grandes maestros clásicos, de Sófocles, de Platón y de Séneca, y los gloriosos ejemplos de virtud pública, estuvieran en boca de toda la humanidad, esos hombres no tenían poder alguno para evitar el destino que esperaba a aquella civilización por la que se malgastó en vano la sangre de tantos patriotas y el genio de escritores incomparables. Las libertades de los pueblos antiguos fueron aplastadas por un despotismo ineluctable y sin esperanza, y su fuerza vital estaba ya agotada cuando de Galilea vino la nueva fuerza que aportó lo que faltaba a las capacidades del conocimiento humano para redimir tanto a los individuos como a la sociedad.
Sería demasiado presuntuoso que yo intentase señalar los innumerables canales por los que la influencia cristiana fue gradualmente penetrando en el Estado. El primer fenómeno que sorprende es la lentitud con que se manifestó un acontecimiento destinado a ser tan prodigioso. Expandiéndose en todos los pueblos, que se encontraban a distintos niveles de civilización y bajo prácticamente toda forma de gobierno, el cristianismo no tenía ninguna característica de apostolado político y en su cautivadora conquista de los individuos no desafió a la autoridad pública. Los primeros cristianos evitaban el contacto con el Estado, se abstenían de las responsabilidades públicas, y eran incluso reacios a servir en el ejército. Puesto que se preocupaban de su ciudadanía en un reino que no es de este mundo, se desentendían completamente de un imperio que se les mostraba demasiado poderoso para que fuera posible oponerse a él y demasiado corrompido para que se le pudiera convertir, y cuyas instituciones, obra y orgullo de muchos siglos de paganismo, fundaban su propia autoridad en dioses que los cristianos consideraban como demonios; un imperio que en toda época había manchado sus manos con la sangre de los mártires, que estaba al margen de toda esperanza de regeneración y destinado ineluctablemente a perecer. Tenían tanto terror que imaginaban que el fin del Imperio coincidiría con el fin de la Iglesia y también con el del mundo. Nadie imaginaba el ilimitado futuro de poder espiritual y social que esperaba a su religión en medio de la estirpe de los destructores que estaban llevando el Imperio de Augusto y Constantino a la humillación y a la ruina. Pensaban que los deberes del gobierno tienen menos valor que las virtudes y los deberes privados de los súbditos, y habría de pasar mucho tiempo antes de que tomaran conciencia de la carga de poder que contenía su fe. Hasta casi la época de Crisóstomo, por ejemplo, se negaron a considerar un deber emancipar a los esclavos.
A pesar de que la doctrina de la confianza en uno mismo y la abnegación, que constituye la base de la economía política, estuviera expuesta tan claramente en el Nuevo Testamento como en La riqueza de las naciones, en realidad no se ha reconocido hasta nuestro tiempo. Tertuliano alaba la obediencia pasiva de los cristianos. Melito escribe a un emperador pagano dirigiéndose a él como si éste fuera incapaz de dar una orden injusta, y ya en tiempos cristianos, Optato consideraba que quien tuviera la osadía de encontrar culpas en el propio soberano se exaltaba a sí mismo al nivel de un dios. Pero este quietismo político no era universalmente compartido. Orígenes, el mejor escritor del primer periodo, hablaba con aprobación de conjuras para derribar la tiranía.
Después del siglo cuarto las declaraciones contra la esclavitud fueron enérgicas y continuas. Y en una acepción teológica, y muy significativa, los eclesiásticos del siglo segundo insisten en la libertad, y los del siglo cuarto en la igualdad. Se estaba produciendo en la política una transformación fundamental e ineluctable. Había habido gobiernos populares, y también mixtos y federales, pero jamás había existido un gobierno limitado ni un Estado cuyo ámbito de autoridad hubiera sido definido por una fuerza externa a la suya. Tal era la gran cuestión que la filosofía había planteado y que ningún estadista había sido capaz de resolver. Quienes habían proclamado la existencia de una autoridad superior, en realidad habían levantado una barrera metafísica ante los gobiernos, pero no habían sido capaces de transformarla en una barrera real. El único resultado que Sócrates pudo conseguir en su protesta contra la tiranía de la democracia restaurada fue morir por sus convicciones. Todo lo que los Estoicos podían hacer era aconsejar al hombre sabio mantenerse alejado de la política, manteniendo viva mientras tanto en su corazón la ley no escrita. Pero cuando Cristo dijo: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios», estas palabras, pronunciadas en su última visita al templo, tres días antes de su muerte, otorgaron al poder civil, bajo la protección de la conciencia, una sacralidad de la que nunca antes había gozado, pero también unos límites que jamás había reconocido. Esas palabras representaban el rechazo del absolutismo y la inauguración de la libertad. En efecto, nuestro Señor no sólo enunció el principio, sino que también creó la fuerza para hacerle efectivo. Dejar a una esfera suprema la necesaria inmunidad, reducir toda autoridad política dentro de límites bien definidos, dejó de representar sólo una aspiración de pacientes razonadores y se convirtió en tarea e interés perpetuo de la institución más enérgica y de la asociación más universal del mundo. La nueva ley, el nuevo espíritu, la nueva autoridad, dieron a la libertad un significado y un valor que no había tenido en la filosofía o en las constituciones de Grecia o de Roma antes de que se conociera la verdad que a todos nos hace libres.